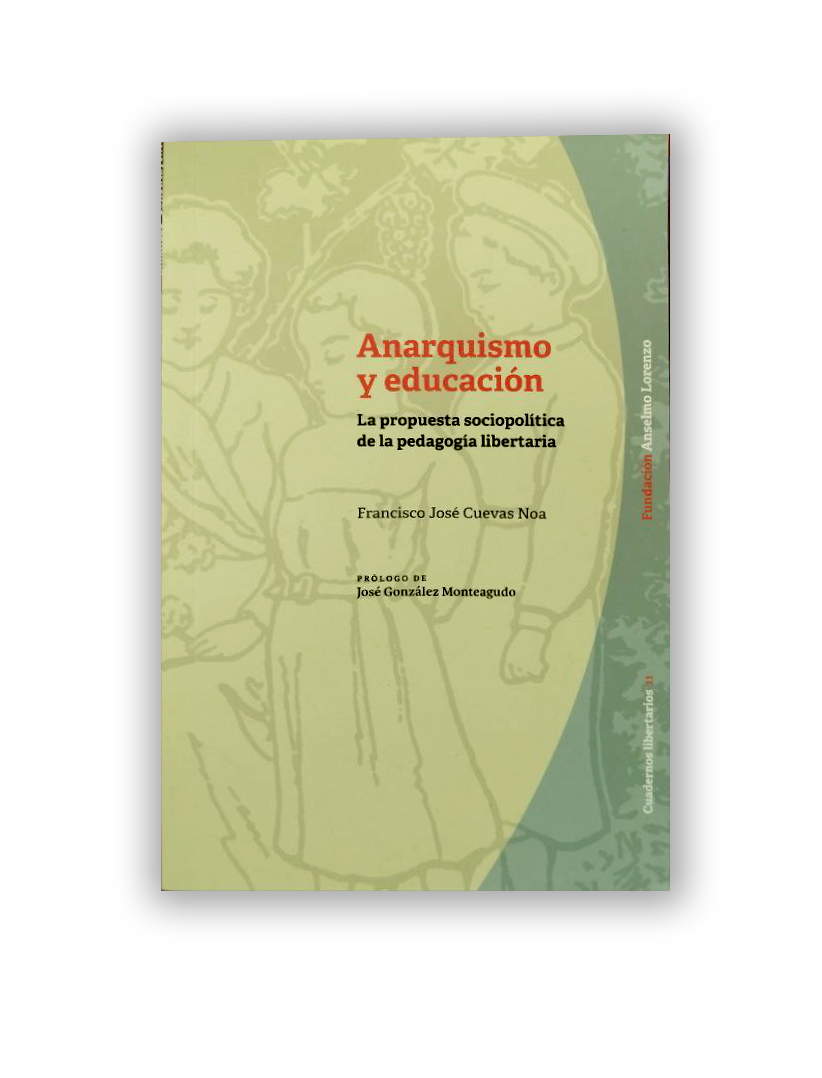Entrevistas
Francisco Cuevas Noa
Autor de Anarquismo y educación.
La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria
Anarquismo y educación se ha convertido en un pequeño clásico de la literatura pedagógica de carácter ácrata. ¿Qué motivaciones te llevaron a escribir el libro en su día?
El libro fue fruto de una investigación personal que inicié en mi época de estudiante de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, a finales de la década de 1990. La búsqueda de modelos pedagógicos alternativos me llevó, junto a un grupo de compañeros, a invitar a profesorado activista en aquella época, y creamos incluso un Seminario de Pedagogía Libertaria que funcionó unos 3-4 años. Nuestro referente principal era la Escuela de Paideia en Mérida, pero también Summerhill y el legado de Paulo Freire.
Al finalizar la carrera me propuse hacer una tesis doctoral sobre ese ámbito, llegué a presentar la tesina (que fue el texto – base del libro) y nunca concluí la tesis, aunque el bagaje de indagación fue enorme.
El resultado fue un texto sencillo y ordenado (según me dicen) que ha tenido éxito a nivel de difusión gracias a la labor editorial de la Fundación Anselmo Lorenzo.
El libro se ha convertido en una puerta a los debates en torno a los modelos pedagógicos para mucha gente interesada en la cuestión. Teniendo en cuenta tu experiencia como autor, ¿crees que las editoriales del entorno libertario pueden contribuir a la extensión de los debates en torno a los modelos pedagógicos más allá de los círculos militantes interesados por la cuestión?
Creo que sí, que nuestras editoriales pueden conectarse con ese ámbito de debate, pero les puede resultar difícil, ya que por lo común no se mueven en ese entorno. Las libertarias hemos perdido conexión con el mundo estudiantil y académico, y aún más con las profesionales de la educación.
Las experiencias de educación libertaria han decaído, sobreviven muy pocas, y ni siquiera las teorías anarquistas de la educación inspiran apenas a los/las educadores/as.
Habría que darle una vuelta y repensar cómo re-comenzar una labor de difusión y diálogo con los sectores sensibles a estas cuestiones, que quizás están hoy más pendientes de una propuesta amplia de pedagogía antifascista, pero que casi ha olvidado el discurso libertario.
Ha pasado mucho tiempo desde su publicación, pero los debates en torno a las pedagogías alternativas siguen suscitando mucho interés entre docentes y militantes de la izquierda política y sindical. ¿Crees que el debate sobre los modelos de escuela ha cobrado especial viveza durante los últimos años?
Creo que no, o al menos no tanto en nuestro contexto. Una mayoría de docentes y del profesorado no se cuestiona apenas el modelo de escuela, quizás se ha quedado simplemente en el debate pública – privada que se promovió con fuerza al inicio del movimiento “Marea Verde”, pero en general no se suele ir más allá. Puede que en Latinoamérica sí esté más vigente ese debate, con un peso específico de la denominada Educación Popular, pero en Europa, con un sistema estatal bastante asentado y acomodado, se ha generado también una acomodación de los/las profesionales y de la izquierda, que insisto, ve la batalla por la Escuela Pública pero no se suele adentrar en otros aspectos.
Por otro lado, observo un gran interés por cuestiones metodológicas (aprendizajes activos, etc.) y por facetas como la educación emocional, pero a menudo descontextualizadas de determinantes como la clase social y el contexto cultural. ¿Son nuestros/as chavales/as de barrios obreros de la periferia urbana susceptibles de practicar “coaching emocional” con pautas de la psicología norteamericana?, o sus emociones, y sobre todo, la expresión de las mismas, ¿tienen derecho a ser de otra manera y a desenvolverse con aceptación en las escuelas?.
«Si en la escuela convencional no aprendemos otras cosas y de otra manera, y si además en ella no se trabaja lo más mínimo la capacidad crítica, sólo nos quedan los ratos de convivencia y lucha en el sindicato, ateneo, centro social, etc. Son lugares donde sí podemos contar con unas garantías mínimas de autonomía, independencia y autogestión, y eso es vital para desarrollar proyectos de educación anarquista»
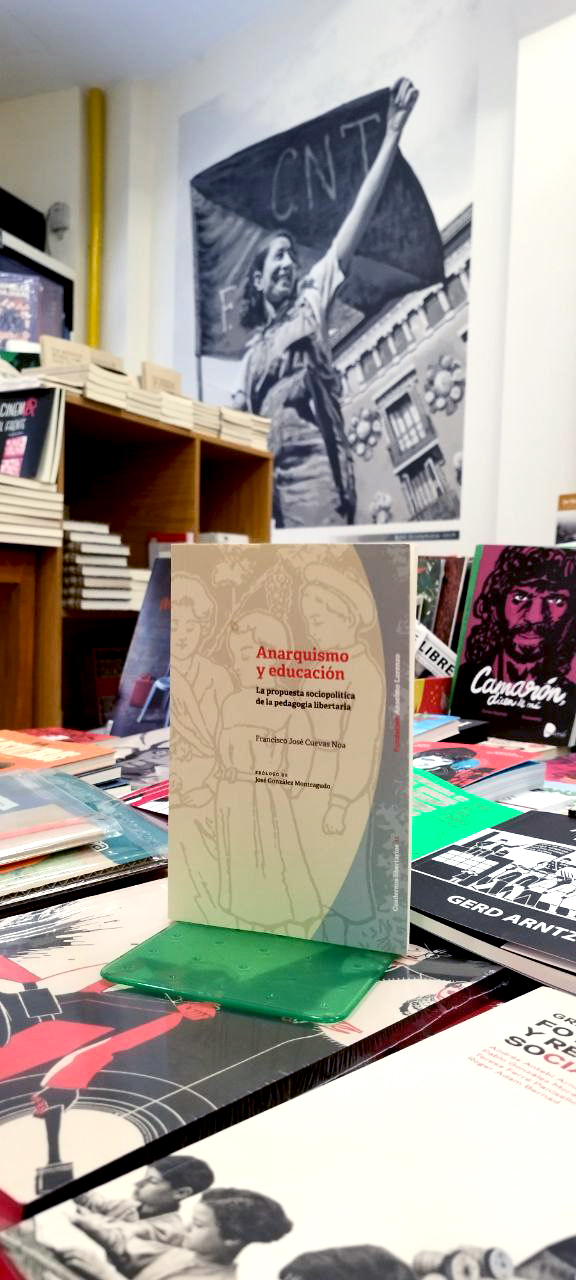
Teniendo en cuenta las obvias dificultades para generalizar la práctica de la pedagogía libertaria en el marco de una sociedad capitalista como la actual, ¿cuál es el papel que le das a los sindicatos, ateneos y otros espacios de cultura libertaria en la construcción de una alternativa formativa de carácter contrahegemónico?
Pues el papel sigue siendo fundamental, y aún más si cabe por emergencia social, puesto que la disolución de los espacios comunitarios se ha acelerado mucho, y resulta vital que nuestros “reductos” de lucha sigan teniendo proyectos educativos con los que proponer “deseducarnos” de tantas cosas que han tergiversado nuestra esencia libre y comunalista.
Si en la escuela convencional no aprendemos otras cosas y de otra manera, y si además en ella no se trabaja lo más mínimo la capacidad crítica, sólo nos quedan los ratos de convivencia y lucha en el sindicato, ateneo, centro social, etc. Son lugares donde sí podemos contar con unas garantías mínimas de autonomía, independencia y autogestión, y eso es vital para desarrollar proyectos de educación anarquista.
Sabemos que los debates pedagógicos no permean en la mayor parte de las familias pertenecientes a las clases populares. ¿Qué maneras se te ocurren de suscitar dichos debates en el seno de las familias de clase obrera?
Uff, ahí el trabajo por hacer es arduo. Sumidas en el esfuerzo por sobrevivir, pocas familias van a tener la serenidad para reflexionar sobre qué tipo de educación quieren para sus hijos/as.
Se me ocurre que, volviendo de nuevo a la pregunta anterior, desde los sindicatos y centros culturales se puedan facilitar espacios para el encuentro y el debate en los que se pueda hablar con tranquilidad acerca de qué modelo educativo necesitamos. Porque evidentemente no basta con la extensión de la escolarización a las clases populares, sino que necesitamos una educación útil (funcional a la clase obrera) que nos permita alcanzar autonomía y nos conduzca a una mayor justicia social. En ese sentido, el debate sobre la Escuela Pública es positivo, pero debemos ir más allá: debatir también sobre la calidad (los estudios “buenos” son sólo accesibles para los ricos) y las posibilidades de autogestión en los contextos escolares.
«…Ahora bien, si consideramos lo que debería ser según nuestro punto de vista, la escuela pública, efectivamente, debería centrarse en una acción educativa que sensibilice para otra relación socioeconómica alejada del extractivismo capitalista…»
Tú eres docente y en los últimos años has comprobado cómo las distintas administraciones han ido deteriorando la escuela pública de manera paulatina. Sabemos que es una pregunta demasiado amplia, pero nos gustaría saber cuál es tu opinión con respecto al papel que ha de jugar la escuela pública en el marco de unas sociedades amenazadas por las consecuencias del cambio climático.
Si contemplamos la escuela pública tal y como la considera el Poder actual, ya cumple su función. Se trata más bien de una escuela estatal, que tiene “recogidos” a los infantes y que los prepara con tiempo lento para posiciones subalternas en el mundo productivo (para preparar para las posiciones hegemónicas ya están la escuela concertada y privada). Todo ello lo hace con cada vez menos inversión y con mayor desgana.
Ahora bien, si consideramos lo que debería ser según nuestro punto de vista, la escuela pública, efectivamente, debería centrarse en una acción educativa que sensibilice para otra relación socioeconómica alejada del extractivismo capitalista, y en general, para “educar en verde”. Los años de escolarización son decisivos para que nuestros peques desarrollen esa otra sensibilidad que les lleve a la conciencia de un planeta finito y de re-conexión con los ciclos de la tierra.
Para finalizar, ¿puedes recomendarnos tres libros que consideres imprescindibles para acercarse a los debates en torno a las pedagogías alternativas?
Pues para empezar, no podemos olvidar un clásico, el de Tina Tomassi “Breviario del pensamiento educativo libertario” (Nossa y Jara editores, 1988), que nos aclara las ideas y nos sitúa muy bien en el contexto histórico de elaboración paulatina de propuestas educativas anarquistas fuertemente vinculadas al pensamiento de teóricos del anarquismo de finales del siglo XIX, sobre todo.
También otro clásico: “La cuestión escolar”, de Jesús Palacios (Laia, 1989), una obra muy completa sobre las transformaciones educativas a lo largo de la historia, recurriendo a sus textos fundamentales de referencia. Tanto este libro, como el anterior, nos pueden parecer un poco “viejunos”, pero nos aportan esa visión transhistórica que no debemos perder para entender que lo que tenemos hoy es también el fruto de grandes esfuerzos colectivos y aportaciones maravillosas que se han aceptado y generalizado.
Y por último, y más actual, el libro “Pedagogía antifascista” (Octaedro, 2024), de Enrique Javier Díez Gutiérrez, que aunque está situado más bien en parámetros marxistas, ofrece pautas imprescindibles para resistir desde la escuela a la generalización de la agenda reaccionaria.
Anarquismo y educación. La propuesta sociopolítica de la pedagogía libertaria, ha sido escrito por Francisco Cuevas Noa y reeditado por la Fundación Anselmo Lorenzo en 2024.