
 |
 |
 |
 |
|

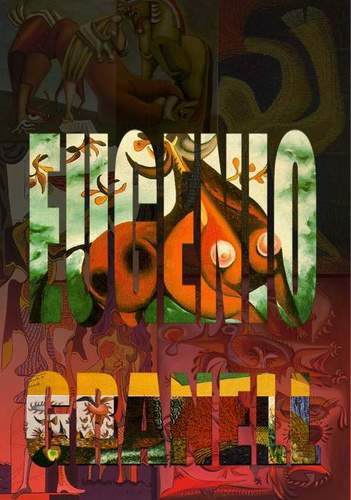
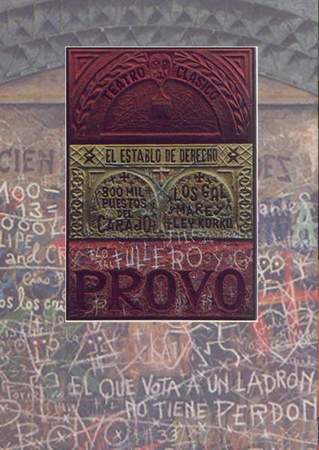 |
| Obra del
fallecido Julian Pacheco (Fotografía tomada durante la exposición del artista en Cuenca el 14 de marzo de 1998) |
Sumario:
Organo difusor de la
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.
Paseo Alberto Palacios nº 2, 28021 Madrid. Tel: 91-797 04 24.
Fax: 91-505 21 83.
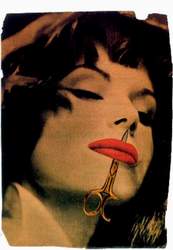
Oferta de suscripción a todas las publicaciones |
Oferta especial para
los que deseen hacerse socios de la Fundación:
Los dos volúmenes de una de las más apasionantes biografías del siglo, Viviendo mi
vida, de Emma Goldman, con un 40% de descuento y libre de gastos de envío.
Con esta modalidad lo que pretendemos es ofrecer la posibilidad de que aquellos
compañeros que deseen ir recibiendo las publicaciones que vaya editando la FAL, las
tengan con puntualidad, sin perder ninguna de ellas porque se haya agotado la edición o
por cualquier otro motivo. Además se consiguen los libros de forma más económica.
Deseo recibir todas las publicaciones que vaya editando la Fundación Anselmo Lorenzo a
partir de la recepción de esta suscripción y que pagaré contra reembolso con un 35% de
descuento sobre su precio de venta al público y libre de gastos de envío.
Boletín de suscripción a todas las
publicaciones
Nombre y apellidos:
Calle
CP
Ciudad
Provincia
Teléfono
Fecha y firma:
LA ECOLOGÍA HUMANA EN EL ANARQUISMO IBÉRICO Eduard Masjuan Bracons |
Masjuan
Bracons, Eduard: La ecología humana en el anarquismo ibérico: urbanismo «orgánico» o
ecológico, neomalthusianismo y naturismo social (pr. Joan Martínez Alier),
Barcelona-Madrid, Icaria-Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2000
(Antrazyt, 155: Ecología), 504 págs.
Urbanismo alternativo y
ecologista
Un clásico sueño anarquista ha sido el de diseñar la ciudad ideal donde los hombres
pudieran convivir en plena armonía con la naturaleza, gozando de libertad, felicidad y
solidaridad. Hay una cierta tradición en la planificación de ciudades y escritos
utópicos que lo avalan. En este libro que ahora presentamos, Masjuan hace un profundo
estudio de las distintas tendencias urbanísticas que se dan entre 1854 y 1937.
En parte como consecuencia de la Revolución Industrial y del aumento demográfico, los
movimientos migratorios del campo a la ciudad comienzan a ser constantes. Las ciudades
empiezan a absorber una población para la que no están dotadas. Así se inician las
distintas aportaciones, ideas o proyectos de solución de unos problemas que principian a
llamar la atención: la densidad demográfica y las condiciones de vida de las grandes
urbes.
Como en cualquier otra actividad o aspecto de la vida, los grupos sociales tratan de
plasmar sus ideas para superar los conflictos e inconvenientes que se van presentando. La
burguesía intenta aprovechar una situación ideal (expansión económica y crecimiento de
población) para especular con el terreno que circunda las grandes ciudades (que están
aumentando desproporcionadamente) y con los campos limítrofes de los pueblos que las
circundan. Su propuesta es el crecimiento ilimitado de la ciudad, uniendo unas a otras a
través de una masificada urbanización sin solución de continuidad.
Frente a esta megalomanía de la macrociudad, los anarquistas, que están viendo y
sufriendo cómo viven hacinados en las chabolas de las periferias de las ciudades los
obreros que proceden del mundo rural, donde no disponen de las más mínimas condiciones
higiénicas, teniendo que invertir tiempo y dinero todos los días para poder desplazarse
de casa al trabajo y del trabajo a casa, proponen una ciudad a la medida del hombre. Los
pueblos han de ser proporcionados, con zonas arboladas, jardines, huertas y campos de
cultivo que abastezcan a la población. Una gran ciudad tiene necesidad de un gran
suministro de agua potable y de una considerable cantidad de energía para la industria y
los medios de transporte; además la higiene (las epidemias proliferan en la época) no es
tan adecuada como en el campo, y la contaminación parece inevitablemente unida a la urbe.
Aunque en la práctica prosperó la primera tendencia (la burguesía y los organismos
públicos tenían el poder y los medios para llevarla a cabo), la polémica sigue en
vigor: las macrociudades ahogan al hombre que se pasa media vida yendo de un lugar para
otro; la centralización de la producción energética, como es el caso de las centrales
nucleares, monopoliza gran parte del poder económico al que está sometido el ciudadano
de a pie, además de los desastres ecológicos que producen; los monocultivos, frente a la
diversidad agrícola que proponían los ecologistas, necesitan de insecticidas cada vez
más contaminantes para poder combatir las plagas y poder hacer prosperar las cosechas...
A lo largo de las páginas de esta primera parte del libro, que aborda el tema
urbanístico, el autor nos va mostrando cómo en cierta medida las ciudades son un reflejo
de los sistemas económicos que operan en ellas y cómo la arquitectura suele ser también
un reflejo de la opresión y tiranía que han sufrido y sufren los pueblos. Un magnífico
estudio que nos invita a reflexionar sobre las condiciones y el mundo en el que vivimos.
El neomaltusianismo
anarquista y el naturismo
A finales del siglo xviii comienza una gran polémica que todavía hoy está en vigor. Un
pionero del anarquismo, el inglés William Godwin (1756-1836), publica en 1793 el libro
Investigación acerca de la justicia política y su influencia sobre la virtud y la
felicidad general, donde considera que la propiedad privada y el Estado son los males
endémicos que impiden que los seres humanos puedan gozar de los frutos de la naturaleza.
En contestación, en 1798, Thomas Robert Malthus, pastor anglicano y economista inglés,
publica el libro Ensayo sobre el principio de la población, refutando las teorías de
Godwin. Malthus argumenta que mientras que la población crece de forma geométrica, los
alimentos aumentan aritméticamente: por este desfase nunca se podrá disponer de los
suficientes recursos para alimentar a toda la población. Para paliar el problema propone
como solución contener la demografía mediante la abstinencia sexual.
A principios de este siglo surge lo que se ha dado en llamar (quizás no muy
acertadamente) el neomaltusianismo anarquista. Las organizaciones sociales libertarias de
la época empiezan a difundir en la prensa anarquista métodos anticonceptivos para
controlar la natalidad y evitar las tan temidas enfermedades venéreas, que entonces eran
una plaga. Aunque ven que el principal problema para que todos lo seres humanos se puedan
alimentar está más en la organización social, como medida paliativa, e intuyendo un
problema que se avecina para la humanidad, ven necesario controlar el número de
nacimientos, pero sin la hipócrita opinión de los puritanos: se ha gozar de la
sexualidad sin tabúes y evitando los embarazos no deseados. Las persecuciones son
constantes. Los procesos contra los directores y articulistas de las revistas que difunden
estos métodos son habituales. La burguesía ve un problema grave que se restrinja el
número de nacimientos porque necesita de una mano de obra barata y abundante para
trabajar en las empresas y disponer de numerosos soldados en el ejército. Los
anarquistas, hartos de vivir en unas condiciones pésimas, proponen tener un número
adecuado de hijos a los que se les pueda dar una educación más idónea y una vida mejor.
Sin olvidar que debe existir una lucha constante contra la explotación de los
trabajadores y contra la militarización. Los adinerados podían librarse de la guerra de
Marruecos aportando una cantidad de dinero de la que no disponían los trabajadores,
mientras que estos morían en defensa de la patria de los ricos.
Otro argumento de gran peso era el de la emancipación de la mujer. Para un anarquista,
todos los seres humanos tienen los mismos derechos, sea hombre o mujer, y no es justo que
la madre esté atada a una prole numerosa que la esclavizaba y a la que no puede
proporcionar una vida adecuada. También las mujeres que se acababan prostituyendo solían
proceder de las familias numerosas de los trabajadores que carecían de medios para
sobrevivir.
No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las tendencias anarquistas de entonces
compartían la misma opinión sobre el control de la natalidad. Las distintas posturas y
debates que se producen en el seno libertario son bien reflejadas en este estudio.
La organización eclesiástica, siempre fiel aliada del Poder, también se empieza a
preocupar por la difusión de los métodos anticonceptivos y del poder de convicción de
los neomaltusianos, al ver cómo cada vez más los nacimientos disminuyen. Severino Aznar,
el sociólogo conservador católico que estudia la demografía española, recibe cartas de
curas rurales con textos como este, alertando sobre el tema: «Las mujeres van a misa los
domingos; muchas hasta la novena, pero no tienen hijos.» Lo que de alguna manera hace
suponer que los métodos y prácticas neomaltusianas llegaban a una población que
oficialmente (católicos) no compartía la ideología libertaria que las daba a conocer a
través de sus publicaciones. Pero la hipocresía sale a relucir, con datos fehacientes,
cuando el autor hace notar el escaso número de hijos (en algunos casos ninguno) de las
autoridades pronatalistas que premian a las familias obreras con más de doce hijos, como
medida para incentivar, según ellos, el cada vez más escaso número de
nacimientos. También se puede apreciar por el índice de natalidad en los barrios ricos
(muy bajo) frente al más alto de las zonas menos favorecidas.
Si en el aspecto urbanista el autor se ciñe mucho a España y especialmente a Barcelona y
Cataluña, al abordar el neomaltusianismo, Masjuan analiza la influencia que tuvo en
América Latina. Exiliados políticos o emigrantes económicos, los anarquistas españoles
difundieron su pensamiento en aquellos países por donde pasaron o vivieron. El
investigador no solo ha tenido que consultar muchos libros, revistas y periódicos que
eran difíciles de encontrar por el tiempo transcurrido desde su publicación y por los
avatares de la historia de este país, sino que ha tenido que recorrer archivos y
bibliotecas de Holanda, Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. El esfuerzo le ha merecido la
pena. El trabajo es magnífico. Digno de agradecer que nos avale con numerosos documentos
que demuestran que las organizaciones anarquistas fueron pioneras en teorías y prácticas
ecologistas, naturistas, higienistas, antimilitaristas... y que se han ido incorporando al
acervo cultural contemporáneo, pese a que muchos lo tratan de olvidar, ocultar o ignorar.
Contra el olvido
Hay una crítica, en algunos casos muy honesta y razonada (en otros es un ataque) en el
sentido de que vivimos del pasado, de nuestra historia: damos conferencias sobre las
consecuciones de la Revolu- ción española, publicamos libros sobre naturismo de
principios de siglo, etcétera. Ciertamente, nos recuerda Eduard que «el pasado se suele
ver a la luz del presente» y tenemos que remontarnos a nuestras raíces, que florecieron
durante décadas y fueron drásticamente atacadas y arrasadas por las armas fascistas
durante la Guerra Civil porque con la razón no pudieron combatirlas. Si el autoritarismo
no se hubiera impuesto por la fuerza, la filosofía libertaria posiblemente hubiera sido
mejor conocida. De este libro en concreto que ahora presentamos podemos decir que analiza
un tema que hoy preocupa profundamente a la humanidad (en el último siglo la población
mundial ha aumentado
de 1.500 a 6.000 millones de seres humanos) y que los grupos anarquistas de hace casi un
siglo supieron vislumbrar y empezaron a buscar y aportar soluciones. Pese a todo, tenemos
que recordar que muchas de las actitudes y prácticas sociales no surgen por arte de
magia, y que los pioneros de su práctica y difusión en la península Ibérica fueron los
grupos ácratas de finales del pasado siglo y principios de este (como muy bien documenta
el autor y hemos resaltado más arriba). De alguna manera la filosofía anarquista va
impreg- nando a toda la sociedad. Sin embargo, el anarquismo en la actualidad se encuentra
en una encrucijada (en realidad no sé si siempre lo ha estado) y es cierto que en muchos
aspectos los colectivos libertarios no están sabiendo dar solución a una serie de
conflictos y problemas sociales contemporáneos como lo supieron hacer las organizaciones
anarquistas en épocas anteriores.
Recordando lo que nos dice Martínez Alier en el prólogo, que este estudio no se olvide y
oculte por el pacto de silencio del Poder. De su lectura podemos aprender mucho. Nosotros
estamos contra el olvido.
Manuel Carlos García
EL ANARQUISMO EN CUBA Frank Fernández |
Fernández, Frank, El
anarquismo en Cuba (prefacio de Lily Litvak, prólogo de Francisco Olaya Morales), Madrid,
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2000 (Cuadernos Libertarios, 6)
Durante largos años recibimos en la AIP de Vitoria
Guángara Libertaria, en la que asiduamente escribía Frank Fernández, más tarde, cuando
el compañero nos pidió información para un libro (La Sangre de Santa Águeda, Miami,
Universal, 1994), el amigo Juan Gómez Perín se la envió y durante un tiempo mantuvimos
con los compañeros cubanos cordial relación. No es de extrañar que, llegado a nuestras
manos El anarquismo en Cuba, editado este mismo año por la FAL, lo hayamos
leído con avaricia.
El libro llena y al mismo tiempo sabe a poco. Llena si lo comparamos con lo que podríamos
considerar su antecedente (Cuba, the anarchists of liberty, Sidney, Monty Miller,
1987), pero al mismo tiempo nos domina la sensación de que hay más cosas que contar. No
obstante sería clamorosa injusticia emplear términos como desencanto, decepción, sabor
agridulce, ¿de cuántos países americanos se ha escrito una monografía semejante? De
ninguno. Ese poquito de desencanto nace del convencimiento de que Fernández tiene
conocimientos y capacidad suficientes para redactar un libro de más envergadura sobre el
anarquismo cubano. Justo es que nos preguntemos: ¿Por qué no lo ha hecho?
La clave, creo, de todo este asunto reside en la imperiosa necesidad sentida por el
compañero, al que intuyo voz de todos los anarquistas cubanos muertos y vivos, de
protestar contra la desvergüenza del anarquismo organizado del mundo que durante muchos
años los ha tenido marginados (casi como leprosos) simplemente por haber aplicado la
lógica anarquista: enfrentarse a la dictadura de Fidel Castro. Como Castro formaba parte
de la órbita soviética, alardeaba de antiamericanismo y la izquierda europea, tan divina
como cínica, había acordado (mintiendo bellacamente para justificar la dictadura del
barbudo) que Cuba era Sierra Leona, Bolivia o cualquier otro país tercermundista,
elogiar, defender sin ambigüedades la Cuba comunista fue imprescindible para contar
con pedigrí de buen izquierdista.
Ahora bien, que las citadas divinidades comulgaran con el castrismo, de ninguna manera
justifica que el anarquismo mundial hiciera lo mismo. Un entusiasmo parecido se dio en
1920 hacia la Revolución rusa, pero se supo, y pronto, rectificar; con Fidel parece que
el error ha pervivido. El caso es que los anarquistas cubanos por arte de birlibirloque
han sido poco menos que identificados con la CIA y eso, además de doler inmensamente a
los afectados, es una canallada.
Lógico por tanto que Frank Fernández se haya estirado en mostrar la incoherencia del
anarquismo mundial de los últimos treinta años, y haya dejado en segundo lugar el relato
del anarquismo cubano de años anteriores. Entonces el libro se convierte en una defensa
(justa, necesaria, imprescindible) de las posturas de los compañeros cubanos más
recientes y queda en la penumbra la historia propiamente dicha del anarquismo cubano. Se
tocan bien los asuntos de las relaciones con el independentismo, se exponen bien las ideas
de Esteve y los movimientos de los tabaqueros de Florida, pero en conjunto los sesenta
primeros años del siglo corren acelerados. La iniquidad del castrismo, además de
apoderarse de Cuba, se ha apoderado del libro de Frank Fernández. Si somos críticos en
esto, no menos tendríamos que serlo con el exilio español y su aún mayor fijación
contra Franco. Para un anarquista el anticastrismo no debería ser menos comprensible que
el antifranquismo.
Se echa de menos un estudio más detallado de la prensa cubana, del devenir de sus
congresos obreros, de las intensas relaciones con el anarquismo español, de las
actividades de Baella, Domingo Germinal, Adrián del Valle, González Sola, Fidel Miró,
Paulino Díez, San Vicente, Abelardo Saavedra y decenas más que vivieron entre España y
Cuba como si del mismo país se tratara.
Yo como tengo claro que el anarquismo está muy por encima del antifascismo y del
anticapitalismo y que, de querer ser hoy anarquista en Cuba, el dictador Castro me
tendría en una prisión como contrarrevolucionario, justifico la ardorosa defensa de
Frank Fernández, coincido en su denuncia del anarquismo europeo y del castrismo, y le
animo, una vez cumplida la honrosa y previa tarea de lavar el honor de los anarquistas
cubanos agobiados por la dictadura cubana, a escribir la definitiva gran historia del
anarquismo cubano, para lo que nadie está más capacitado que él. Soy de los que espero
ese libro, porque el recién leído me ha abierto el apetito.
Miguel Íñiguez
La Eterna vigencia de durruti |
Buenaventura Durruti, anarquista, un filme de
Jean Louis Comolli, con Albert Boadella y El Joglars, romancero de Chicho Ferlosio. Sitema
VHS. Duración 1 h. 47 minutos.
El valor de toda obra de arte debe medirse por su capacidad de captar y transmitir lo
esencial. Esto es precisamente lo que ha logrado el equipo realizador del filme sobre
Durruti: ofrecernos una síntesis cohesiva de la biografía personal e histórica del gran
anarquista español. Gracias al criterio selectivo seguido por Jean Louis Comolli y sus
colaboradores en el orden temático y secuencial y a la labor asesora de Abel Paz, la
cinta no contiene nada superfluo ni excluye nada de lo que el espectador necesita saber
para hacerse una idea idónea de lo que el héroe libertario era y representaba.
Otro de los méritos del vídeo consiste, a mi juicio, en el intento de reconstruir la
figura de Durruti desde la óptica de una época que ha perdido la memoria histórica,
desprecia todo lo profundo y vive bajo el imperio burgués y embrutecedor del culto a lo
meramente efímero y banal. La inseguridad que se apodera de Albert Boadella y Els Joglars
a la hora de representar las diversas escenas de la obra no es sólo el problema
profesional de un cuadro de actores, sino que refleja la alienación de un estadio
histórico que ha perdido todo contacto con lo heroico y universal. Pero si de un lado nos
duele la incomprensión, el silencio y el olvido surgidos en torno a Durruti, Francisco
Ascaso o García Oliver como arquetipos superlativos de lo que fue el movimiento
libertario español de la primera mitad del siglo xx, del otro nos permite,
paradójicamente, adquirir una conciencia más honda y radical de su grandeza militante y
humana.
A ello contribuyen, de manera notable, los romances compuestos e interpretados por Chicho
Ferlosio con el inimitable carisma de su voz y de su presencia física. Al verle en la
pantalla de este vídeo he tenido que recordar necesariamente la inolvidable velada que
hace unos dos años pasamos con José Luis Balbín y otros amigos en no sé qué
restaurante de Madrid, después de una también inolvidable actuación suya en Bellas
Artes.
El modus operandi del documental está basado en el efecto de distanciamiento
(Verfremdungseffekt) brechtiano, cuya finalidad era la de desenmascarar la falaz ilusión
mágica del teatro convencional burgués para ubicarse en el ámbito de la cruda realidad
social. Pero la propia dialéctica del personaje que los actores tienen que representar
les obliga, una y otra vez, a interrumpir sus diálogos y monólogos dubitativos para
entregarse totalmente a la escenificación épica y sublime que la figura de Durruti
exige. No son los actores quienes se imponen a Durruti, sino que, a la inversa, es su
personalidad excepcional que triunfa sobre ellos. Eso es también lo que el espectador
desea y espera: la presencia directa e ininterrumpida de Durruti.
Parafraseando a Max Horkheimer podríamos decir que Durruti es la nostalgia de lo
completamente distinto; de ahí que todo intento de problematizar o desublimar su
dimensión histórica y humana esté condenado de antemano al fracaso. Yo creo que tanto
Comolli como Boadella y sus colaboradores eran plenamente conscientes de ello, y que todas
sus vacilaciones e interrogantes no son más que una maniobra técnica de diversión para
resaltar todavía más lo que Durruti fue.
Precisamente porque la sociedad de consumo significa el triunfo de lo pequeñoburgués por
antonomasia, la personalidad de Durruti se convierte, por sí sola, en una
acusación muda e implícita de lo que el hombre actual es: un «esclavo sublimado»
(Marcuse) de la llamada sociedad del bienestar o de la abundancia, y en la mayoría de los
países, ni siquiera eso, sino pura humillación y miseria permanente.
Quienes negando a Sócrates y Platón confunden el éxito y la demagogia con la
verdad pueden naturalmente permitirse el lujo de afirmar que los valores que Durruti
encarnaba han pasado definitivamente al museo de la historia. Pero la situación agónica
en que se encuentra el mundo es la prueba más rotunda de que la lucha sostenida por
Durruti y sus compañeros contra la impostura del poder sigue siendo tan actual como
lo fue entonces. La figura del gran héroe revolucionario es tan inmortal y eterna como la
de Don Quijote y sobrevivirá por ello, una y otra vez, a los lavados de cerebro y a los
procesos de manipulación de la razón instrumental. El filme que estamos comentando es la
mejor prueba de ello.
Los amos del mundo lo tienen todo, pero no héroes como Durruti. De ahí su odio hacia él
y hacia el movimiento revolucionario en general. Es el odio siempre renovado de lo
inferior a lo superior, de la pusilanimidad a la grandeza, de lo vil a lo noble, de lo
mediocre a lo excepcional. Las fuerzas que hoy administran el planeta, sea en nombre de la
derecha clásica o de la pseudoizquierda vendida al sistema, carecen de auténticos
héroes, y lo que por tal pasa no son más que tristes productos de quita y pon fabricados
por los profesionales de la imagen y de la public ralations al servicio del statu quo. Y
ellos son los primeros en saberlo, lo que explica su neurótica obsesión por erradicar de
la conciencia colectiva a figuras históricas como la de Durruti.
Esta es, a la postre,nuestra ventaja sobre los demás movimientos: la de tener héroes de
verdad, y no engendros propagandísticos como los que confeccionan actualmente las
agencias de publicidad capitalistas o como las que improvisó el aparato agit-prop
comunista durante la guerra civil con figuras tan siniestras como Líster o la Ibárruri.
Pero no se trata solamente de recordar y admirar pasivamente a Durruti, de evocarlo de
manera abstracta e impersonal, sino de hacerlo carne de nuestra propia carne y de intentar
proseguir la obra que él y sus compañeros pusieron en marcha. Y el primer paso en esa
dirección no puede ser otro que el de avergonzarnos de no ser como ellos. Sólo a partir
de esta toma de conciencia personal -esto es, de humildad- estaremos en condiciones de ser
fieles a su ejemplo humano y militante. Por lo demás, pienso que el sentimiento de
vergüenza no es el peor punto de partida para luchar por un mundo más justo; es, al
contrario, la respuesta que exige un mundo dominado por el cinismo y la condición previa
para poner en pie una ética revolucionaria digna de este nombre.
Heleno Saña
críticas y respuestas a Anarquismo básico |
Hemos recibido dos correos electrónicos de autores o
autoras desconocidas (al menos no figuraban sus nombres) con críticas al libro Anarquismo
básico, que publicó la Fundación el pasado año. Abiertos
siempre a las críticas, o a reconocer posibles errores, hemos procedido a contestar, pero
resulta que las direcciones electrónicas desde donde nos llegaron: llibert@catbbs.org y
acrata@catbbs.org no reciben la contestación que queremos hacer llegar; lo hemos
intentado en reiteradas ocasiones, pero nos devuelven el mensaje. Nos parece un poco raro,
pero estas novedades electrónicas a veces juegan malas pasadas. No obstante, también es
extraño que ambas direcciones sean incorrectas o inexistente, o que no reciban los
mensajes que se les envía. Ante la imposibilidad de hacerles llegar la respuesta y como
no queremos ocultar (como hace otro tipo de prensa) las críticas, porque estas suelen
ayudarnos a avanzar, y como además han sido (entendemos nosotros) bastante radicales y
acusatorias, damos a conocer textualmente las frases más significativas de ambos correos
electrónicos y la contestación por nuestra parte en estas páginas. Lo hacemos en
bloque porque los dos autores o autoras emplean similares argumentos. Tenemos la esperanza
de que quizás les llegue a sus manos este boletín y puedan conocer la respuesta a sus
sentencias sobre el libro criticado:
Anarquismo básico.
Crítica: El libro está lleno de tópicos anarquistas, vistos de manera rígida:
Respuesta: Sería bueno concretar cuáles. ¿Tal vez que los anarquistas desean la
abolición del Estado?
Crítica: El tema del nacionalismo está visto en Anarquismo básico desde la óptica
de periódicos españolistas y de derechas como La Razón, El Mundo, Las Provincias (de
talante fascista)...
Respuesta: Falso. En concreto, «El ejemplo del idioma», está sacado de las ideas
del sociólogo francés, Pierre Bourdieu, en su análisis del proceso de extensión,
dominio e inculcación del francés, (en su origen el dialecto de la clase culta
parisina), por el territorio de lo que hoy es llamado Francia. Bourdieu niega en
último extremo que exista un idioma nacional natural. El mismo liber@catbbs.org reconoce
en su carta que cualquier idioma no es más que la suma de dialectos distintos. Los habrá
más o menos extendidos. ¿Pero se debe por eso dar más importancia a uno sobre otro?
En segundo lugar el artículo sobre nacionalismo de Anarquismo básico no es cierto
que defienda una doctrina oficial de la CNT o del anarquismo sino que pone sobre el
tapete las ideas más importantes que hay en la actualidad debatiéndose sobre temas de
identidad y grupo étnico. Los conceptos de identidad, identificación, etnicidad, poder
de definición, construcción de identidades desde el Estado, mayorías y minorías, etc.,
están esbozados en el artículo del nacionalismo, desde las perspectivas de científicos
sociales como Eriksen, Cohen, Epstein, Jenkins, Handelman, Andersson, Barth, Berger,
Luckman y otros , nada sospechosos de anarquismo. Estos personajes desarrollaron durante
la segunda mitad del siglo XX un debate en torno a qué es un grupo étnico, cuáles son
sus límites, qué cosas lo definen, quién los construye, cómo aparece la distinción
del Nosotros/Ellos, etc. Nos hemos limitado a esbozar muy básicamente algunas ideas y
conceptos que dan juego al debate. Al parecer también indignan.
Crítica: Atacáis todo lo que suene a catalán. Defendéis la cultura española,
estandarte del fascismo:
Respuestas: Eso es mentira. Defendemos la pluralidad cultural. Por lo tanto somos
partidarios de que los catalanes, si se definen como los individuos que ocupan Valencia,
Baleares, Cataluña, Valle de Arán, franja aragonesa, sur de Francia y algún otro lugar,
se federen, unan, separen, escindan, confederen y organicen como les dé la gana.
¡Faltaría más! Pero somos radicalmente enemigos de la creación de un Estado catalán
lo mismo que somos enemigos del Estado español. Defendemos el derecho de toda la gente a
hablar sus lenguas maternas, a emplear sus culturas y a no ser discriminados por ello en
ningún caso, sean catalanes, bereberes o daneses, allí donde estén. Es eso lo que
decimos en el artículo. Y lo mismo que es lícito preguntarse si existe España, o quién
la ha inventado -que también lo decimos (ver p. 59)-, es lícito cuestionar la idea de
Cataluña o de lo que sea. Más aún en unos tiempos en los que están a la vista los
devastadores efectos de los nacionalismos burgueses en Europa. La alternativa
libertaria a estos nacionalismos está muy clara en la teoría: la Confederación de
Comunas Ibéricas y el Municipio Libre, y fue llevada a la práctica durante la
revolución de 1936. Jamás Cataluña y Aragón dispusieron de mayor autonomía respecto
el Estado
central español, que bajo el dominio libertario.
Crítica: El catalán es un idioma más cohesionado que el español. Montones de
lingüistas afirman que el catalán es un idioma.
Respuesta: Cierto. ¿Y qué? El artículo de Anarquismo Básico no dice que
el catalán no sea un idioma, sino que el catalán -como idioma homogéneo- no existe más
que en la imaginación de los tecnócratas de la Generalitat. Y que para homogeneizar
todos los dialectos catalanes, están metiendo a tornillo a toda la población el catalán
normalizado. Ningún idioma es homogéneo. Nada tiene que ver el castellano de un chicano
afincado en California, con el de un argentino o un andaluz. También difieren sus
costumbres, ritmos de vida, etc. En cuanto al catalán, más que fiarnos de los que digan
los lingüistas, que suelen trabajar para el Estado, habría que ver más qué es lo que
dicen y quieren los pueblos. ¿O es que tiene que haber un ente superior, administrativo,
político o científico, que imponga la identidad?
Crítica: Me hacéis pensar en el Stalin de sus mejores años.
Respuesta: Sin duda por desconocimiento y carencias teóricas. Stalin definió que
para que un pueblo pudiese ser considerado como una nación, debía cumplir una serie de
requisitos: un idioma común, un mercado unificado, un territorio propio, y un proceso
histórico colectivo. Sería tarea del partido el determinar quién poseía esas
cualidades y quién no. Esta propuesta de Stalin provino de la necesidad de dominar el
imperio que manejaba, y que incluía a un conglomerado multicultural prodigioso. Nosotros
estamos en contra del planteamiento bolchevique, porque cualquier propuesta tendente a
limitar o definir desde arriba la identidad de un pueblo debe ser combatida. Por el
contrario, el planteamiento estalinista le viene al pelo a muchas ideologías
nacionalistas.
Crítica: Defender la cultura catalana (en peligro de extinción) es una de las
tareas más nobles.
Respuesta: Completamente de acuerdo. Pero un anarquista deber ir siempre un poco
más lejos. ¿Qué clase de cultura sedefiende? ¿Quién la define? ¿Cuáles son sus
rasgos? ¿A quiénes interesa? Porque no es lo mismo decir "varón, blanco, adulto,
catalán, industrial, rico" que "menor, mujer, catalana, gitana, ama de casa,
pobre". Cuando defendemos algo los anarquistas, debe ser algo muy nuestro. No existe
'La Verdad' ni 'La Cultura', sino nuestra cultura: algo dinámico, que cambia. Dejemos el
nacionalismo burgués a los nacionalistas. De la misma forma que es noble defender
cualquier cultura en peligro, también lo es la defensa de los ideales -más en peligro si
cabe- ácratas: universales y generosos por encima de raza, clase, sexo y edad, pero
también impulsadores de lo particular, lo pequeño y lo diverso a no importa qué nivel.
Si tenemos que identificarnos con alguien en este tema, lo hacemos con Bakunin, un gran
patriota de todos los pueblos y naciones oprimidas.
Crítica: Vuestro falso internacionalismo me da náuseas.
Respuesta: Pues toma primperán. O ayuna un poco. Vete además a que te hagan un
estudio digestivo.
Crítica: Sois unos ignorantes.
Respuesta: Sí. Hay muchas cosas que ignoramos. Pero al menos sabemos poner bien el
remite de las cartas para que otra gente más ilustrada como vosotros pueda ponernos
verde. Contactad de nuevo. Mandadnos vuestros argumentos y veremos la posibilidad de
incluirlos en una presunta próxima edición de Anarquismo básico. Fue concebido como un
proyecto colectivo y queremos que siga siéndolo.
Crítica: La anarquía sólo llegará con cultura
Respuesta: Así es.
La Fundación Anselmo Lorenzo
Suplemento del catalogo 2000 |
PUBLICACIONES
DE LA FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO
169 * El anarquismo en Cuba, Frank Fernández; prefacio de Lily Litvak; prólogo de
Francisco Olaya Morales. Madrid, 2000 (Cuadernos Libertarios, 6).- 142 págs. Precio:
1.500 ptas.
141 * La ecología humana en el anarquismo ibérico: urbanismo «orgánico» o ecológico,
neomalthusianismo y naturismo social, Eduard Masjuan; prólogo de Joan Martínez Alier.
Madrid, 2000.- 504 págs. Precio: 3.100 ptas.
VÍDEO
230 * Buenaventura Durruti, anarquista, un filme de Jean Louis Comolli; con Albert
Boadella y Els Joglars; romancero de Chicho Ferlosio; asesor histórico Abel Paz. Sistema
VHS (PAL). 107 minutos de duración. Precio: 2.000 ptas.
OTROS LIBROS EN DISTRIBUCIÓN SOBRE FILOSOFÍA, AUTORES O EDITORIALES ANARQUISTAS.
170 * Al pie del muro (1942-1954), Abel Paz. Barcelona: Tot, 2000 (2.ª ed.).- 417 págs.
Precio: 2.200 ptas.
209 * La alternativa libertaria: (Catalunya 1976-1979), Joan Zambrana. Badalona: CEDAL,
2000.- 224 págs. Precio: 1.950 ptas.
177 * Anarcosindicalismo: (teoría y práctica), Rudolf Rocker; prólogo de José Costa
Font (2.ª ed.), Barcelona: Picazo, 1978 (Nueva Senda, 3).- 180 págs. Precio: 900 ptas.
180 * Las aventuras de Nono, Juan Grave; prólogo de Carlos Díaz; traducción de Anselmo
Lorenzo. Madrid: MCA, 2000 (Arlequín, 2).- 166 págs. Precio: 1.500 ptas.
178 * Aves de paso: relatos y cuentos del exilio, Fernando Ferrer Quesada; prólogo de F.
Cardona Pons. Mahón: Ferran Ferrer i Quesada, 1988. 157 págs. Precio: 800 ptas.
206 * La Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, Buenaventura Delgado (2.ª ed.). Barcelona:
CEAC, 1982.- 245 págs. Precio: 1.200 ptas.
196 * Homenaje a Cataluña, George Orwell. Barcelona: Virus, 2000.- 269 págs. Precio:
2.000 ptas.
190 * El irresponsable, Pedro García Olivo. Sevilla: Las Siete Entidades, 2000.- 94
págs. Precio: 900 ptas.
199 * Por una alternativa libertaria y global, Mikel Orrantia «Tar». Madrid: Zero, 1978
(Lee y discute, 89).- 190 págs. Precio: 800 ptas.
200 * Sindicalismo español en la encrucijada, José Borrás. Barcelona: Picazo, 1977
(Nueva Senda, 2).- 287 págs. Precio: 800 ptas.
198 * Viaje a la aldea del crimen: (documental de Casas Viejas), Ramón J. Sender;
introducción de José María Salguero Rodríguez. Madrid: Vosa, 2000.- 199 págs. Precio:
1.800 ptas.
MÚSICA CD Y CINTAS DE VÍDEO
204 * Ruido anticapitalista. Alerta antifascista, Sin Dios. Madrid, Difusión Liberaria La
Idea, 1998. Precio: 1.000 ptas.
202 * Sin Dios ...más de diez años de autogestión, Madrid: Sindicato de Espectáculos y
Artes Gráficas de CNT, 2000. Sistema VHS (PAL). 55 minutos. Precio: 1.000 ptas. (por ser
una edición especial, no tiene descuentos).
Boletines de inscripción y pedido. |
La FUNDACIÓN ANSELMO
LORENZO es un centro de estudios libertarios cuyo quehacer consiste en reunir
documentación sobre el Movimiento Libertario y difundir las ideas anarquistas por todos
los medios a su alcance.
Al ser una entidad independiente de organismos oficiales, la Fundación se financia
autónomamente, por lo cual busca colaboración de personas afines.
Con la inscripción, La Fundación Anselmo Lorenzo ofrece:
1. Una publicación de las incluidas en nuestro catálogo, siempre que no supere las 2.000
ptas.
2. Una reducción del 20% en el precio de los libros del catálogo y demás obras editadas
por la Fundación en cualquier tipo de soporte.
3. Recibir el boletín interno (B.I.C.E.L) con la información sobre las actividades
realizadas.
Oferta especial para quien desee hacerse socio de la Fundación:
Los dos volúmenes de una de las más apasionantes biografías del siglo, Viviendo mi
vida, de Emma Goldman, con un 40% de descuento y libre de gastos de envío.
Rellenar los siguientes datos
Nombre y apellidos
Domicilio
C.P. Población Provincia País
Teléfono Profesión
Cuota anual 6.000 ptas.
Cuota de apoyo ptas. (especificar la cantidad que se desee, superior a 6.000 ptas.)
Orden de pago para la entidad bancaria.
Banco/Caja
Núm. de c/c o libreta Sucursal núm. Entidad DC
Dirección C.P. Población
Les ruego paguen los recibos que presente a mi nombre la Fundación Anselmo Lorenzo, con
sede en Paseo de Alberto Palacios, 2, 28021 Madrid.
Nombre y apellidos
Domicilio C.P. Población
Firma:
Núm. de ejemplares Título
Precio unidad Importe
Para poder efectuar el descuento, indicar:
Miembro de la fundación a través del boletín de inscripción: 20% Descuento
Colectivos libertarios (sindicatos, ateneos, asociaciones): 30% Descuento
Librerías: 30% Descuento
Importante: los pedidos se envían contra reembolso
Total (Suma-descuento)
Gastos de envío
(Si el total, una vez efectuado el oportuno descuento, es igual o
superior a 10.000 ptas. la Fundación cubre los gastos de envío)
Total a pagar (Total + gastos de envío)
dirección del envío (Indicar con letra clara)
Nombre y apellidos
C/ Teléfono
Código Postal Ciudad País
UNA DONACIÓN MÁS PARA ENRIQUECER EL YA IMPORTANTE FONDO DE LA F.A.L. |
Los
compañeros de CNT de Valencia, Vicente Vilanova y Enrique Patiño, nos trajeron desde
Valencia el día nueve de Junio de 2000 una furgoneta llena de buenas
sorpresas,
en total traían treinta y cuatro (34) cajas, la mayoría de gran tamaño, sobre todo un
gran arcón de transporte, que
correspondían a
las donaciones de la F. Local de Montpellier, y del compañero francés Gérard Cañizar.
de la F. L. De Montpellier venían libros, folletos, revistas, carteles, etc. Entre estos
llegaban algunas ediciones que no teníamos en la F.A.L. y que por su importancia hemos de
reseñar, como son: L'homme et la Terre (1) (7 tomos edición 1905), de está edición
haría la traducción el compañero Anselmo Lorenzo para la Escuela Moderna en 1905. La
geografie universelle (14 tomos, 1884), La Terre (1 tomo, 1868), Elisée Reclus. La
conquête du pain, de P. Kropotkine, con prefacio de Elisée Reclus, edicion de 1902.
Journal de la jeunesse (1873), Portraits de xixe siécle (1894), de Leon Gautier. Todas
estas obras, en francés, como buena parte del material donado.
Y del compañero Gérard Cañizar, publicaciones periódicas, carteles, cartas, etc. Esto
es una pequeña muestra de lo poco que hemos visto.
Nos alegra recibir donación de material, sobre todo cuando es en su mayor parte
libertaria (2) y como en este caso bastante de ella nueva para la F.A.L., o con muy pocos
ejemplares en el fondo existente en la Fundación.
Agradecemos a los donantes por decidir que sus fondos vengan a la F.A.L. y a los
compañeros Vicente y Patiño por traérnoslo.
Florentino Martín
(1) Esta obra estuvimos a punto de adquirirla a buen precio en la última feria del libro
antiguo y de ocasión de Madrid, durante el mes de Mayo, pero al faltarle un tomo no la
compramos.
(2) Esto lo queremos hacer llegar a los posibles donantes, pues nos evita mucho trabajo de
selección, y ocupación de espacio físico, pues de trabajo estamos sobrados, y de
espacio nos empieza a faltar.
Breves |
Las mil caras del mimo, Javier de Torres,
Madrid, Fundamentos, 1999 (Arte, 122. Teoría Teatral).
Esta obra del compañero Javier de Torres surge de la necesidad de una referencia escrita
que contemple la evolución de un arte que apenas ha sido tratado por los teóricos y que,
sin embargo, ha condicionado desde el principio el mundo del espectáculo, tanto en el
teatro como en el cine. Su conocimiento del tema no es solo teórico; Javier ha recorrido
muchas ciudades para expresar el arte del mimo, con gran emoción para los amantes de la
libertad y de la comunicación.
Estamos realizando un estudio sobre el naturismo libertario. Como la mayor parte de referencias al mismo han sido destruidas, agradeceríamos testimonios, documentación, fotografías u otro material que ayudara a enriquecer la investigación. Podéis ponero en contacto con Josep María Reselló, Carrer del Vint-i-sis de Gener, 42 - 4 t, 08014 Barcelona.
Centro Ascaso-Durruti
Llamada para una suscripción
El Centro Ascaso-Durruti se hizo entorno a la donación de Abel Paz de su biblioteca
personal y de sus archivos a un grupo de libertarios de Montpellier.
El objetivo del Centro es la difusión bajo todas las formas de cultura libertaria y el
deseo de llegar a ser un lugar de referencia sobre la Revolución española (la mayoría
de los libros legados por Abel tratan de ese tema), teniendo en cuenta los pormenores,
cómo se desencadenó, sus efectos sobre el pasado, el presente y el futuro, sus
lecciones... Amplio es el programa. Des- pués de tres años de actividad (debates,
proyecciones de cintas de vídeo, noches temáticas...) estamos obligados a dejar este
local.
Para asegurar la perennidad del Centro, pensamos adquirir un local de forma colectiva, no
muy caro; no faltan brazos que nos puedan ayudar, asegurar los cimientos del Centro.
Hacemos una llamada a una suscripción para poder seguir desarrollando el trabajo ya
iniciado y para poder perpetuar un lugar donde se encuentren, debatan y crucen libertarios
de todo el mundo. Es nuestro deseo consolidar la biblioteca y los archivos de Abel Paz.
Contamos contigo para apoyar y difundir en tu entorno esta llamada.
Cheques a la orden del CAD, suscripción compra, CCP 4 911 50 E MON Centre Ascaso -
Durruti 25, rue Xavier Dezeuze 34070 Montpellier (Francia)
Tel. y fax: 04 67 58 83 03
E-mail: ascaso.durruti@libertysurf.fr
EUGENIO GRANELL El surrealismo: «el más irreductible oponente de toda claudicación artística» |
Lily Litvak está por España. Cuando viene agiliza y
dinamiza todo cuanto duerme. La vida es energía, hay que moverse. Nos llama a la
Fundación entusiasmada: «Hay tanto arte a vuestro alrededor y parece que no os dais
cuenta.» Por donde pasa parece que es como un terremoto. «Manuel Carlos, he estado con
Eugenio Granell en su casa. Le he conocido a través de un amigo. ¿No le conocen? Hay que
hacerle una entrevista». Lily siempre habla con pasión y emoción. Le manifiesto mis
dudas, me suena el nombre de Granell pero no sé exactamente quién es. «Da lo mismo.
Tienen que conocerle. Según entras en su casa tiene un gran cartel de la CNT de la época
de la guerra.» Cuando Lily llama, el tema tiene interés, merece la pena. Hay que
buscarse la vida. Una entrevista grabada en casete no es suficiente; Granell es pintor y
hay que recoger imágenes. Hay que buscar una buena cámara que grave con calidad. Empiezo
a mover los hilos. Pablo Nacarino es el primero que se me ocurre. Él es del mundo del
cine y es un hombre práctico. Miguel Herberg para que haga unas fotografías; la
instantánea es su mundo. Telefoneo: «¡Oye, Lily! Todo está preparado. Tenemos
cámaras; son los chicos de Televallekas. El jueves 29 (es el mes de junio) tenemos que
hacerle la entrevista a Granell. Ve preparando las preguntas.»
Eugenio, su compañera Amparo y su hija Natalia (que casualmente está de paso) nos acogen
con amabilidad en su casa de Madrid. Invadimos el salón y empezamos a preparar todo.
Sorpresas y emociones de ver tantos cuadros (no hay espacio libre en las paredes) que lo
ocupan todo. ¡Qué cosas tan bonitas! Estamos rodeados de arte y sabiduría. Cientos de
libros ocupan los anaqueles de pasillos y salas.
A Eugenio, según nos presentamos, le decimos que somos de la Fundación Anselmo Lorenzo y
de la CNT. Le agrada la noticia. Empieza a contarnos que un hombre muy importante de la
CNT le salvó la vida. «¿Cómo se llamaba?», se pregunta en voz alta. «Era del
círculo de Durruti.» Le empezamos a dar nombres. No acertamos. Su
| El maestro Eugenio Granell
durante la entrevista realizada en junio de 2000 Foto: M. Herberg |
compañera Amparo, que tiene muy buena memoria, nos lo
adelanta: «Jover te salvó la vida.» Eugenio se suelta: «Durante la Guerra Civil yo era
del POUM, muy conocido por denunciar las maniobras estalinistas. Estaba amenazado de
muerte. Durante los sucesos de mayo del 37 algunos compañeros ya habían sido asesinados.
En el frente de Aragón, Jover me dijo: "A partir de ahora Granell ya no existe. Te
llamaremos por tu primer apellido, Fernández. Así evitaremos problemas, porque nadie
sabrá quién eres. Además, siempre tendrás al lado a un hombre que te
protegerá".» Así pudo salvarse este hombre que hoy a los 88 años nos cuenta
algunos de los avatares de su vida.
Siendo muy joven, Granell entró en una biblioteca y accedió al libro Mi vida, de
Trotski. Su lectura le abrió puertas y ventanas. Desde entonces su vinculación a los
movimiento sociales que luchan por la libertad y la justicia social ha sido permanente.
Pertenecía al POUM, pero también fue de la CNT. Nos muestra el cartel que Arturo
Ballester ilustró durante la guerra para el sindicato. Es de gran tamaño y lo tiene
colocado junto a la puerta de entrada de la casa. «El POUM, y la CNT eran como hermanos y
se protegían mutuamente».
El exilio
Perdida la guerra, Granell dice que no se exiliaron voluntariamente. De haberse quedado
les hubiera costado la vida. «Incluso de niños, eso de que quisieran matarme no me
gustaba nada», nos dice con ironía.
Poco después de llegar a Francia, los nazis ocupan el
país. Hay que salir para América. En el viaje conoció a Amparo (hija de anarquistas y
trabajadora de las colectividades de Aragón durante la Revolución española), que acabó
siendo su compañera. Llegan a la República Dominicana y emprenden una nueva vida.
Granell no es solo un pintor surrealista; sus manifestaciones artísticas, propias de este
movimiento, las mostró también a través de la música (fue violinista), de la escultura
y de la escritura. Ya en 1927, se inició confeccionando manualmente la revista SIR
(Sociedad Infantil Revolucionaria). Colaboró en la prensa trotskista durante la Guerra
Civil y dirigió El Combatiente Rojo, del POUM Posteriormente colaboró en diarios y
revistas de países latinoamericanos. Tiene varios libros publicados: novelas, cuentos,
poesía y ensayo. Dio conferencias, realizó muchas exposiciones e impartió charlas por
la radio. Pero lo más ingente de su producción artística son esas bellas pinturas que
reflejan su personalidad. El surrealismo es la manifestación y expresión de un sentir
libre. Eugenio se muestra amable, cariñoso. Su semblante y miradas reflejan una
personalidad autorrealizada. Posiblemente la libertad: «He hecho lo que he querido.» Sus
pinturas son una muestra de arte libertario.
Este hombre tan polifacético también ejerció la docencia, como catedrático de Historia
del Arte en la Universidad de Puerto Rico en los años 50, y a partir del 60 en la
cátedra de Literatura Española en el Brooklyn College de Nueva York. Uno más de otros
muchos intelectuales y creadores que tuvieron que salir de España y sembraron otras
tierras con sus conocimientos.
Después de vivir un tiempo en la República Dominicana, Eugenio decide trasladarse con la
familia; ya ha nacido su hija Natalia. Un amigo le había ofrecido trabajo en una imprenta
y parten hacia México. El barco en el que van hace escala en Guatemala. Y les gustó
tanto el país que decidieron quedarse. «No nos hicimos indios porque es muy difícil,
pero me hubiera gustado», manifiesta Granell.
Durante su estancia en Guatemala se organiza un congreso que Eugenio vio que estaba
manipulado por los comunistas. Enemigo del engaño y del autoritarismo, lo denuncia. Se le
empiezan a cerrar puertas y pierde algunos empleos. Las autoridades mandan destruir su
libro Artes y artistas de Guatemala, del que solo se consiguen salvar unos cuantos
ejemplares. La situación empieza a complicarse y de nuevo su vida corre peligro: la zarpa
de Stalin es alargada. Logra refugiarse en una embajada y su compañera en otra. Después
se encontraron en la de Brasil, de donde pudo salir la familia rumbo a Puerto Rico. El
recuerdo de los últimos momentos en Guatemala es muy triste. Durante un momento que
interrumpimos la grabación, Miguel continúa haciendo fotos. Eugenio le advierte de que
«la fotografía es el arte más difícil del mundo: hay que saber elegir muy bien el
punto desde donde hay que hacerla».
No recuerda exactamente la fecha, cree que en los años cincuenta, tuvo que venir a
España; tanto su madre como la de su compañera Amparo se encontraban enfermas.
Estuvieron muy poco tiempo, pero les causó muy mala impresión. «No había nada, ni
periódicos ni revistas ni cine ni teatro. Nada. La situación me provocó angustia. Los
| Amparo Segarra, compañera
de Granell desde su forzoso exilio a Francia Foto: M. Herberg |
amigos de la época de la guerra habían cambiado. No se
podía hablar; la gente estaba atemorizada.» Nos recalca que no exagera, que la
situación era realmente más triste de lo que él la pinta. El viaje les preocupaba,
aunque su nueva nacionalidad americana era un salvoconducto si hubieran tenido algún
problema con las autoridades franquistas.
Aunque desde 1985 reside en Madrid, Eugenio sigue teniendo la nacionalidad americana, es
ciudadano de Estados Unidos. De este país nos recuerda la riqueza creativa y cultural de
Nueva York, pero que el resto es muy uniforme.
Nacido en La Coruña en 1912, este gallego internacional, receloso de los nacionalismo,
conserva una buena salud física y mental. A su edad no necesita gafas ni para escribir.
Le pedimos que nos dedique uno de los catálogos (1). Al lado del autógrafo Eugenio nos
pinta unos bellos muñequitos. ¡Qué alegría nos da poder disponer de estos libros!
Granell no renuncia a sus ideas después de tantos años transcurridos, de tantos
desengaños, de tantas persecuciones. Manifiesta, sin embargo, su preocupación por el
mundo actual. La gente cada vez está más adocenada y es menos críticas con las
instituciones. La robotización aliena al hombre y la inquietud y la creatividad son
prácticamente nulas. Ya no existen los momentos revolucionarios que él vivió. «Me he
alegrado de vivir en un mundo que le plantó frente a la situación. Tengo mis dudas ante
el futuro porque todo está apagado, muerto. La televisión y los demás medios entontecen
a la gente, que parece aletargada.»
La entrevista la damos por terminada. Lily sale disparada. Tiene que ir a despertar y
remover a otros mundos inertes. Hoy ha sido un día apasionante que ha roto la rutina.
| Granell junto al poster de
la C.N.T., obra de Arturo Ballester, que preside su hogar Foto: M. Herbe |
Haber conocido el pensamiento y la vida de Granell nos ha dado entusiasmo y esperanza.
Los personajes de la cultura
Desde muy joven, Granell conoce a hombres de relieve de la política, la cultura, la
música y la pintura. Juan Andrade es quien más cercano se encuentra de su pensamiento.
Este le presenta a Orwell cuando viven en Barcelona. El escritor Víctor Serge vivió un
tiempo en su casa. Juan Ramón Jiménez fue muy amigo suyo durante la época de Puerto
Rico; el poeta siempre le animó a que siguiera escribiendo. A Breton le entrevistó,
escribió artículos sobre él y mantuvo una intensa correspondencia. También conoció al
dibujante Shum. Sobre el anarquista Miguel García Vivancos escribe un artículo en
España Libre en 1972, fecha de su muerte. Y estuvo muy ligado a Duchamp cuando vivió en
Estados Unidos.
¿Qué hay que hacer para figurar en una enciclopedia?
No deseo hacer la más mínima propaganda (aunque sea negativa también es propaganda) de
ninguna enciclopedia. Pero no parece que quede otro remedio. No he encontrado referencia
alguna de este gallego tan universal en las enciclopedia a las que he tenido acceso: Gran
enciclopedia Larousse (diez tomos y cuatro voluminosos suplementos -el último es de
1998-), Grijalbo: diccionario enciclopédico (edición de 1986) ni en Encarta (la moderna
del CD). Tal cual, aunque pueda parecer increíble: ¡El más importante pintor
surrealista que aún vive en Estaña y no tiene entrada en estas enciclopedias! Pensaba
que estaba haciendo mal la búsqueda. Aunque es conocido por Granell, su primer apellido
es Fernández. Debería tener una entrada que remitiera a Fernández Granell. No es un
error. No está ni por un apellido ni por el otro, aunque no me lo pueda creer ni
entender. ¡Pero si vienen hasta los toreros! (su mérito tendrán), pero Granell no
está. ¿Qué hay que hacer para figurar en una enciclopedia? ¿Quiénes son las que las
hacen? Si como nos decía Larra, escribir en España es llorar, ¿qué es pintar? ¿Una
realidad aún más triste?
Amador
Para más información ver la página web en Internet: www.fundacion-granell.org o
dirigirse a Fundación Eugenio Granell, Pazo Bendaña s/n, Pl. Toural, 15705 Santiago
deCompostela (Coruña), Teléfono: 981 57 63 94, Fax: 981 57 21 24
(1) Generosamente, su hija nos ha entregado varios catálogos de distintas exposiciones de
su obra en cuanto que ha sabido que tenemos una biblioteca en la Fundación:
E. Granell, Madrid, Fundación Cultural MAPFRE VIDA, 1989 (Catálogo donado para la FAL
por Lily Litvak).
Eugenio Granell, [Sevilla], Caja San Fernando, 1989.
Eugenio Granell: exposición antológica 1940-1990, Consejería de Cultura de la Comunidad
de Madrid, 1990.
Eugenio Granell, Granada, Huerta de San Vicente-Patronato Municipal, 1999.
GUIGON, Emmanuel: Eugenio Granell: inventario do planeta = inventario del planeta =
inventary of the planet [Santiago de Compostela], Fundación Eugenio Granell, 1995.
NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier: Eugenio Granell y el teatro = and the theatre, [Santiago de
Compostela], Fundación Eugenio Granell, 1997.
LAS AVENTURAS DE NONO Jean Grave |
Grave, Jean: Las
aventuras de Nono (trad. de Anselmo Lorenzo, pról. de Carlos Díaz), Valencia, MCA, 2000
(Arlequín, 2), 166 págs. Precio: 1.500 ptas.
Este libro fue un clásico de la educación libertaria de principios de siglo. Querido,
apreciado y deseado por los compañeros, la primera edición en español contó con una tirada
de diez mil ejemplares y posteriormente fue reimpreso en varias ocasiones. De su lectura
pudieron gozar por primera vez en castellano aquellos jóvenes que asistían a finales de
la primera década del siglo a la Escuela Moderna, donde el pedagogo anarquista Ferrer i
Guardia había dispuesto preparar la publicación que tradujo Anselmo Lorenzo como libro
de lectura. La edición actual es esa misma versión, a la que se le ha incorporado un
prólogo de Carlos Díaz, donde da a conocer algunos datos biográficos y bibliográficos
del zapatero ácrata francés que cambió «la horma de zapatos» por «la caja
tipográfica», siguiendo el ansiado deseo de tantos compañeros que pensaron que las
letras, la cultura y el conocimiento eran el manantial necesario e imprescindible para
transformar un mundo injusto y cruel que les oprimía.
Nono es un niño de la época, con las inquietudes propias de su edad. Su particularidad
radica en su afán desmedido por la lectura. Vive y sufre los clásicos maltratos de la
educación autoritaria, la despótica escuela donde los maestros pegan a los alumnos. Los
padres, faltos de medios económicos, no pueden proporcionar al niño tantos libros como
devora. Una noche, a la hora de dormir, un hada le ofrece la posibilidad de vivir lo que
en un cuento hubiera podido leer. Así empiezan las aventuras de nuestro personaje, que se
va a vivir a Autonomía, un lugar utópico donde los niños y las niñas son iguales,
donde no existen malos tratos ni castigos y donde se puede gozar de la libertad. Se
prodiga el amor por la naturaleza y se transmiten unos valores que poco brillan en el
capitalismo: sinceridad, solidaridad, apoyo mutuo... La educación que reciben los
infantes no es la absurda que se imparte en el mundo ordinario del que procede Nono, sino
que estimula y satisface la curiosidad y las inquietudes de los niños. No se trata de que
se aprendan lecciones de memoria, se pretende que realicen estudios personales que aviven
la inteligencia y desarrollen la creatividad. Algunos de los ejercicios que hacen en clase
ilustran cómo hasta en las materias que aparentemente son más neutras, como pudiera ser
el caso de las matemáticas, la sociedad no está exenta de transmitir sus valores
ideológicos y creencias.
Por un accidente, Nono sale de Autonomía, engañado y raptado por un magnate, un
argirócrata de Monadio, y hace un recorrido por las aldeas y ciudades donde reina la
pobreza, la injusticia, la crueldad... Y va comparando las situaciones, los conflictos y
su forma de resolverlos, con las que ha vivido y afrontado en el utópico lugar de donde
acaba de salir. Cuando trata de explicar que hay un mundo donde se puede vivir gozando de
la naturaleza, en igualdad y libertad, sin autoridad, no le creen. Su discurso llega a
oídos de las autoridades y le detienen, y pese a su corta edad va a parar a la cárcel.
Aunque algo maniqueísta, el autor refleja bien el mísero ambiente que se vivía en la
realidad de la época y trata de transmitir los valores que debieran proliferar en la
nueva sociedad. Como todo libro, hay que entenderlo en el ambiente y momento en que fue
escrito. Si bien, con matices, la sociedad ha cambiado, hay aspectos que parece que son
como inmutables. A lo largo de sus páginas vamos viendo cómo son las clases más pobres
las que menos creen o esperan que la situación puede ser cambiada. En este sentido, es un
triunfo del Poder el seguir manteniendo la interiorización de esa actitud, de la
desesperanza, en las clases más desfavorecidas.
Para no confundir, el padre de Nono dice en el último capítulo: «No hay hadas ni sucede
nada en el mundo que no pueda explicarse por razones naturales; pero bien sabes que en los
libros de cuentos que te dan a leer, bajo el relato de acontecimientos maravillosos, suele
ocultarse una verdad o un pensamiento que se cree verdadero y justo.»
Bienvenida esta obra de la modesta editorial MCA, cuyo responsable nos ha adelantado que
no va a ser la única joya literaria que rescate del baúl del tiempo para publicar.
Manuel Carlos García
los sucesos de casas viejas |
Sender, Ramón J.:
Viaje a la aldea del crimen (documental de Casas Viejas) (introd. José María Salguero
Rodríguez), Madrid, Vosa, 2000 (Narrativa).
Cada vez que se edita un libro, algunos estamos de enhorabuena, nos
alegramos. La publicación del que ahora presentamos era muy necesaria desde hacía años.
Parece ser que la primera y única edición que se hizo es la que dio a conocer la
madrileña Pueyo en el año 34. Los investigadores y curiosos andaban a la desesperada en
la búsqueda de esta obra. Algunos acudían como último recurso a la Biblioteca Nacional,
que es la institución encargada de conservar al menos un ejemplar de todo cuanto se
publica en España; pero que por las circunstancias que sean (desconozco las razones:
pérdida, robo, extravío, etc.) no lo tienen.
Manolo Blanco, de la editorial Vosa, se acercó un día a la Fundación Anselmo Lorenzo
para ver si por casualidad lo teníamos, desahuciado de otras bibliotecas. Nosotros no
contamos con el original, pero en su día, porque otros compañeros nos lo habían
solicitado, nos agenciamos como pudimos unas fotocopias, que son las que le proporcionamos
para la edición que ahora reseñamos.
Sender se traslada a Casa Viejas por encargo del periódico La Libertad para recoger de la
forma más fidedigna posible los terribles sucesos ocurridos en la aldea gaditana en el
mes de enero de 1933. Los artículos que escribió narrando lo acontecido se fueron
publicando en distintos números del periódico y con posterioridad, el autor, con ligeras
correcciones y modificaciones, los agrupó y dio a conocer en forma de libro. La premura y
urgencia de la redacción nos podrían hacer sospechar de la poca calidad literaria pero
no es así. El escritor aragonés es un magistral escritor que se recrea en la forma y en
el fondo. No solo cuenta los hechos, sino que los analiza, interpreta e indaga en las
causas de las injusticias.
En muchas zonas de España, quizás más especialmente en Andalucía, la mayoría de la
población vive en la miseria (hay hambre física y muchos trabajadores viven en chozas) y
con grandes extensiones de terrenos que permanecen incultos, viviendo sus propietarios en
las más rica abundancia. Un inmenso contraste entre las necesidades y las posibilidades
de la población. Estamos en el año 33. Dirige el país un gobierno de centro izquierda
que ha ganado las elecciones. Los terratenientes, descontentos con la situación, dejan
sin cultivar tierras roturadas años anteriores, para presionar. El pueblo sueña con la
reforma agraria y la ocupación de tierras para hacerlas productivas y poderse alimentar.
En Casas Viejas, como en otros pueblos de la Península, el sindicato CNT proclama de
forma pacífica el comunismo libertario, sueño al que muchos aspiran: poder comer y vivir
en libertad. El Poder no podía permitir que los súbditos se emanciparan. Un destacamento
de guardia de asalto y guardia civil, bajo las oportunas órdenes emanadas del Gobierno,
reprime bestialmente a los obreros, causando numerosos muertos y heridos. La casta
militar, las más sangrienta y una de las más nefastas de cuantas pisan sobre la tierra,
se empleó a fondo y realizó una carnicería, dando ejemplo de su conocida
suprema máxima filosófica: viva la muerte.
Sender describe paso a paso, con minucioso detalle, el cerco que sufre el pueblo, cómo
rodean la choza de Seisdedos (desde donde hace resistencia el veterano militante
anarquista con otros miembros de su familia), y cómo, finalmente, la prenden fuego.
Durante meses hubo un duro e intenso debate político y social sobre lo sucedido en Casas
Viejas (nadie quería asumir la responsabilidad y todas las autoridades negaban haber dado
las órdenes), y parece ser que provocó la caída de la izquierda en las elecciones del
34, muy especialmente por la abstención anarcosindicalista.
El libro es un reportaje denuncia de las injusticias de la época, sin dejar de recoger
los deseos de un pueblo para superarlas. Sender se recrea de forma notable en el profundo
diálogo entre la tierra y los compesinos (páginas 159-160), y en un imaginario debate
entre el juez y los obreros presos (páginas 179-180), mostrando su actitud libertaria
aprendida en los círculos ácratas durante su juventud.
El texto de Ramón J. Sender va precedido de una magnífica introducción del compañero
José María Salguero, el Cani, cuya tesis doctoral versó sobre la obra del escritor
aragonés. El análisis que realiza desde una perspectiva actual no solo es acertado, sino
necesario para entender las coordenadas en las que se desencadenaron los acontecimientos;
además de dar a conocer una breve crítica literaria de la obra del cronista.
Con el fin de tratar de olvidar los hechos, para saltar otra página de la historia que el
pueblo no debe de conocer, a Casa Viejas se le cambió el nombre y desde entonces se
denomina Benalup de Sidonia. En la actualidad, diversos grupos sociales y sindicales
andaluces tratan de recaudar fondos para levantar un monumento contra el olvido de los
sucesos de Casas Viejas. La acertada reedición de este libro será de gran ayuda. Y
esperemos que a partir de ahora también la Biblioteca Nacional cuente con el
correspondiente ejemplar de la edición actual para que en los sucesivo todo aquel que lo
desee lo pueda consultar.
Manuel Carlos García
al pie del muro Abel Paz |
Paz, Abel: Al pie del
muro 1942-1954, Barcelona, Tot, 2000, 417 págs.
Hace algo más de cinco años tuve que ir a recoger unos ejemplares de la 1.ª edición de
este libro de Abel. Cuando regresaba en el Metro me puse a hojearlo. Parecía interesante
y comencé por el prólogo. Enseguida quedé prendado de la historia, de la trama, de la
fluidez de la redacción, de la calidad y de los juegos literarios. No solo concluí con
avidez la lectura de este volumen, sino que teniendo conocimiento de que existían otros
de su autobiografía, los devoré uno tras otros.
En 1991 aparece Al pie del muro 1942-1954 (que desde un punto de vista cronológico de la
vida del autor corresponde al cuarto volumen); en 1993 se publicó Entre la niebla
1939-1942 (que corresponde al tercer volumen de la biografía); Chumberas y alacranes
1921-1936, donde habla de la niñez e infancia, y que corresponde al primer volumen, se
editó en 1994; finalmente, Viaje al pasado 1936-1936 se da a conocer en 1995, y es donde
habla de su experiencia en las colectividades durante la Revolución española.
Abel Paz, cuyo verdadero nombre es Diego Camacho Escámez, utilizó a lo largo de su vida
distintos heterónimos. En la cárcel pasó más de una década con el nombre de Ricardo
Santany Escámez, la sombra con la que ha de volver encontrarse muchos años después y
con la que comienza el prólogo. Cuando es detenido dijo que su nombre era Ricardo Santany
y así fue registrado en la ficha policial. Entonces el Estado no contaba con los medios e
infraestructura con que cuenta hoy para controlar a los ciudadanos a través del carnet de
identidad, fotografías y otros documentos similares. Cuando llegó la libertad
democrática a España, Abel Paz fue a la cárcel para que le extendieran un certificado
de los años que pasó en presidio. Se lo negaron. Diego Camacho Escámez no había estado
nunca preso. Cuando Abel exige que se cotejen las huellas dactilares es cuando las
autoridades se avienen a reconocer que él era el preso Ricardo Santany.
Como otros muchos miles de anarquistas españoles, el joven Diego Camacho, al finalizar la
Guerra Civil no tuvo otro remedio que seguir el camino del exilio. Al llegar a Francia es
acogido en los masificados campos de refugiados. Poco después se encuentra con el país
ocupado por los nazis alemanes. En 1942 decide regresar a España para luchar desde la
clandestinidad contra la dictadura militar. Muy pronto es detenido. En 1947, tras varios
años de condena, sale en libertad. Los años de cárcel no le doblegan y prosigue en la
lucha contra el Sistema. Después de 114 días en libertad es de nuevo detenido y
conducido a prisión.
A veces olvidamos la larga lucha que llevaron los compañeros en la difusión de las ideas
libertarias. Muchos murieron, otros sufrieron torturas, cárcel, tragedias familiares al
verse separados de su compañera e hijos... Todo por el simple hecho de tener una imprenta
para dar a conocer a través de boletines, periódicos u hojas sueltas las ideas
anarquistas. El papel lo utilizaban para denunciar las injusticias y barbaridades del
franquismo. La cota de libertad de expresión que se ha conseguido ha costado mucho.
También a lo largo de las páginas de este libro podemos conocer momentos inolvidables,
emocionantes. Cuando Diego Camacho es trasladado a la prisión de Burgos fue conducido
junto con otros presos en los vagones de un tren de mercancías que habitualmente se
utilizaban para transportar animales. Al llegar a Logroño el tren se detiene para hacer
un cambio de guardia. En esos momentos unas mujeres se acercan para venderles pan (pan de
estraperlo). Responden desde el interior que no tienen dinero, que son presos políticos.
Las mujeres desaparecen y momentos después regresan a entregarles por las rendijas las
finas rebanadas de pan cortado: «Tomad compañeros; compañeros, tomad».
El violinista Juan Manén, exiliado en los Estados Unidos, durante un viaje ocasional a
Barcelona es invitado a dar un concierto en el Palacio de la Música Catalana. Acepta con
la condición de que pudiera tocar en directo para los presos de la cárcel Modelo de
Barcelona. Al llegar el momento, Manén dirigió la mirada a los presos y tras una leve
inclinación se puso a tocar, ignorando a las autoridades que estaban presentes, a las que
daba la espalda.
Hay una noche en la que Abel es sacado de la cárcel y conducido a los departamentos
policiales. Ignora el motivo. Cuando llega a la comisaría le confiesan que le han traído
para darle el paseíllo. La reflexión y sentimientos que el autor manifiesta en este
capítulo no los voy a relatar aquí. Con esto no pretendo otra cosa que el lector de
estas páginas acceda al libro y pueda no solo conocer sino sentir un período de la
historia de este país que mucha gente desconoce y otros pretenden ocultar, olvidar. Este
no es solo un magnífico libro, es la mejor obra de Abel Paz. Muy recomendable la lectura
de los cuatro volúmenes (aunque Viaje al pasado en estos momentos está agotado) para
conocer la vida de una anarquista español del siglo xx.
Manuel Carlos García
joseph labadie y el movimiento obrero |
Anderson,
Carlotta R.: All-American Anarchist: Joseph A., Labadie and the Labor Movement, Detroit,
Wayne State University Press, 1998, 324 págs.
Me crié, como buena detroiter, en la creencia en la fuerza del movimiento obrero, en el
poder de los sindicatos y en la importancia del todopoderoso Henry Ford para la vida
económica de Detroit.
Nuestra ciudad fue un importante punto de referencia en la década de 1920, cuando se
reclutaban a miles de obreros, entre ellos a mis dos abuelos, para trabajar para Ford por
cinco dólares al día, una paga en aquel entonces generosa para obreros no cualificados.
Hubo siempre una relación de amor y odio con Ford, pues era, por un lado, el que les
proporcionaba el sustento y, por otro, el rey que les gobernaba con mano de hierro.
Estas emociones opuestas las muestra Diego Rivera en el mural de la industria de Detroit
que pintó en el Detroit Institute of Arts en 1932.
Para muchos radicales obreros, la era del Ford T marcó el comienzo de la historia
industrial de la ciudad. Sin embargo, el libro de Anderson sobre el Detroit anterior a
esta época nos informa sobre una generación de radicales cuyos nombres hoy se
desconocen. Incluso cuando entré a trabajar de ayudante de conservador de la Colección
Labadie en la Universidad de Michigan, la más importante colección de material
anarquista de Norteamérica, no era consciente de la importancia de las personas cuyos
nombres llenaban los archivos. Conocía, eso sí, a Voltairine de Cleyre, Emma Goldman y
Samuel Gompers. ¿Pero quiénes eran Judson Grenell, Thomas Barry, Stephen Pearl Andrews,
Henry Bool, John Francis Bray, Benjamin R. Tucker, Agnes Inglis, Richard Trevellick,
Robert Reitzel, o incluso Joseph Labadie? Le agradezco a Anderson habérmelo enseñado,
porque Henry Ford no merece tanto reconocimiento.
Vivir en los bosques
Jo Labadie (1850-1933) creció entre lo que quedaba de las tribus Pottawatomi en Paw Paw,
un pequeño puesto fronterizo del sudoeste de Michigan, junto a su padre, trampero y
vagabundo, Anthony Cleophis Labadie, cuyos antecesores eran franceses y Ojibway, y junto a
su madre, francocanadiense, Euphrosyne Angelique Labadie (ambos eran primos lejanos). La
madrina de Labadie era una Ojibway y fue quien le puso su segundo nombre, Otwine, que más
tarde fue traducido por Antoine.
Lo que nos cuenta Anderson, nieta de Labadie, de sus ancestros pioneros, franceses e
indios, moradores de los bosques es poco común. Los fragmentos que con tanto esmero ha
reconstruido para contarnos esta historia fueron salvados por Labadie, célebre por su
afán coleccionista, y cuidadosamente conservados por su fiel esposa y compañera, Sophie,
y pasaron a manos de la autora a través de su tío, Laurance Labadie, hijo de Jo y
anarquista como él, que murió en 1975.
La familia Labadie se trasladó de Paw Paw a East Sandwich, Ontario, un pequeño
asentamiento junto al río Detroit, cuando Jo era todavía un niño. Es ésta una etapa de
la historia antigua de Detroit que casi desconocía. Había visto mapas de los primeros
asentamientos franceses en Detroit, pero al leer sobre la amistad de la familia Labadie
con los indios de la islaWalpole (Chippewas, Ottawas y
Pottawatomis) recordé el ensayo de Fredy Perlman The Strait, con sus cautivadoras
imágenes sobre la vida en los márgenes del río Detroit y la posterior desaparición de
las tribus indígenas a manos de los soldados invasores. Aunque lo que nos narra Anderson
es más prosaico y menos violento, evoca una imagen similar de la historia de esta
región.
Los ideales de un anarquista individualista
Los Labadie, que fueron los primeros colonos no indios de la zona, perderían su hogar a
causa de Hiram Walker, especulador de terrenos y magnate del whisky, que construyó allí
una destilería que aún existe hoy. Tras la expulsión, la familia se asentó de nuevo en
el sudoeste de Michigan, entre los Pottawatomis, llevando de nuevo una existencia de
pioneros.
Esta es la vida que Labadie siempre añoró y que posteriormente contribuyó a dar forma a
sus ideales anarquistas individualistas. La sencilla vida tribal, con su énfasis en la
responsabilidad comunal y en la igualdad económica, le marcaron profundamente. La larga
amistad de los Labadie con los indios de la isla Walpole pudo incluso haberles salvado la
vida durante un levantamiento violento, cuando los nativos respetaron las vidas y los
hogares de aquellos que se mostraban amigos.
Cuando Michigan se transformó rápidamente de una sociedad pionera en una industrial, el
joven Jo Labadie, que era trilingüe aunque no poseía una educación formal (hablaba
francés, inglés y pottawatomi), aprendió el oficio de impresor y se lanzó a los
caminos del nordeste como impresor ambulante. Se afilió a los sindicatos de su ramo en
todas las ciudades en las que trabajó antes de establecerse en Detroit en 1872. Su oficio
y sus vagabundeos marcaron indeleblemente el sentido de justicia de este joven rústico y
le iluminó sobre las diferencias existentes entre las distintas clases. Su vida errante
le proporcionó valiosas lecciones sobre la lucha de clases y la justicia social.
El carácter afable de Labadie le granjeó la amistad de muchos radicales en esos primeros
años del movimiento obrero en Detroit, y muy pronto se encontró en primera línea del
mismo. Era un orador elocuente y ofrecía siempre un aspecto cuidado y elegante. Además,
se desenvolvía de un modo enérgico pero agradable y entretenido, rasgos por los que
llegarían a llamarle «el anarquista amable».
Como ocurre con la mayoría de los anarquistas, existen contradicciones entre su vida
personal y política. Era un ateo casado legalmente con una piadosa católica, prima
hermana suya, Sophie Archambeau. No obstante, esta unión imposible parecía no amenazar
sus principios. Tanto Jo como Sophie permanecieron fieles a sus ideales, respetuosos el
uno con el otro y completamente entregados el uno al otro. Sophie, de hecho, ayudó a Jo a
organizar y conservar la enorme cantidad de material que en 1912 se convertiría en la
Colección Labadie.
Aunque las habilidades de Labadie como impresor proporcionaban principalmente trabajo
itinerante y de carácter esporádico, le permitieron promocionar su ideología política.
Se adhirió a muchas causas de su tiempo, incluyendo el socialismo, el greenbackism1, el
impuesto único2 y el sindicalismo, siéndole «difícil resistirse a cualquier proyecto
organizado para curar los males de la sociedad».
Él y un colega suyo, Judson Grenell, publicaron varios periódicos y panfletos
socialistas y en un principio militó en el Socialist Labor Party. Su infatigable
entusiasmo le condujo a una actividad política y periodística que mantendría a Labadie
ocupado toda su vida, primero como ardiente socialista, luchando por conseguir «más
ahora» para todos los trabajadores; posteriormente, hacia 1883, como anarquista,
«defensor de la libertad individual extrema en una sociedad sin Estado».
Anderson cuestiona acertadamente algunas de las incoherencias de Labadie, que iban desde
las posturas reformistas a las revolucionarias, señalando curiosos comentarios y acciones
no anarquistas que revelan una paradoja común entre los anarquistas en una sociedad
capitalista. «Ninguno de nosotros es verdaderamente anarquista, solo creyente en el
anarquismo», decía él. Anderson delinea cuidadosamente la evolución política de
Labadie, investigando desde sus tendencias socialistas y apoyo al sindicalismo al
posterior aborrecimiento de las políticas de partido y su defensa de las leyes naturales
del anarquismo individualista.
Defensa de la
violencia
Anderson estudia los acontecimientos históricos de la época, desde el pánico que
siguió a la guerra civil de 1873, que duró seis años, hasta las campañas
antisindicalistas de mediados de 1880 y que culminaron en la tragedia de Haymarket en
1886; así como la reacción de Labadie a estos tiempos tumultuosos. Después de conocer a
Johann Most, tras un discurso del agitador alemán en Detroit en 1883, Labadie defendió
al anarquista radical con una retórica feroz atípica en él, lo que marcó un cambio en
su propio pensamiento político.
Tras la ejecución de los cuatro anarquistas convictos de lanzar las bombas en Haymarket,
Labadie se enfrentó por esta cuestión con aquellos que creía eran sus más próximos
aliados. Aunque los mártires de Haymarket no hubieran cometido el delito por el que
murieron, la defensa a ultranza de la libertad de expresión llevó a Labadie a promover
el uso de la violencia si esto significaba proteger los derechos de los trabajadores a
organizarse y expresarse libremente.
Su insistencia en el derecho a la expresión individual le atrajo en ocasiones la
atención pública. Anderson describe un incidente de 1908, cuando Labadie comenzó a
poner pegatinas anarquistas en los sobres de su correspondencia. No era la tan conocida
‘A’ metida en un círculo sino citas de autores venerables como George Bernard
Shaw y Lao-Tsé. El inspector postal de Detroit consideró que esa correspondencia no
podía ser enviada. Labadie protestó, e incluso el Detroit Journal, un periódico de gran
tirada, apoyó su causa, acusando a las autoridades postales de censura. El inspector
cedió y Labadie continuó utilizando las pegatinas.
Un mes después Labadie fue despedido de su trabajo en la comisión del agua de Detroit
por sus ataques verbales y escritos al gobierno. Sin embargo, las autoridades se vieron
obligadas a readmitirle tras dos semanas de continuadas protestas a su favor. Aunque era
anarquista, algunas de las personas más poderosas de la ciudad se expresaron
públicamente o firmaron peticiones en contra de su despido.
Las creencias de Labadie quedan bien documentadas en su vasta correspondencia. No es
común que se haya preservado tanto material sobre la vida de un radical y menos en tan
magnífico estado de conservación. Anderson utiliza estos documentos con habilidad para
mostrarnos su anarquismo individualista y compararlo con el anarquismo comunista de Most,
Emma Goldman y Lucy Parsons, por mencionar a algunas de las personas que Labadie conoció,
respetó y por las que fue influido.
El retrato que hace Anderson de los Labadie no puede ser más perspicaz. Debido a que es
miembro de la familia, no sólo está en su poder la mayor parte de los documentos, sino
que conocía la decepción que le causaron sus hijos y la relación que mantuvieron éstos
entre sí. Su narración de las reflexiones de Labadie en sus últimos años es
particularmente conmovedora.
En 1912 Labadie donó su voluminoso archivo, que comprendía correspondencia, documentos,
los panfletos que publicó y poesía, a la Universidad de Michigan, tanto por ser la más
próxima a su hogar como por la buena reputación que tenía esta universidad en la
conservación de archivos. Jo pensaba que sería bueno para ‘el retrógrado
Michigan’ que el contenido de sus estanterías estuviera más equilibrado. Aunque la
mayor parte de la Colección Labadie sigue siendo anarquista, incluye también muchas
otras áreas de la protesta social.
La vívida descripción que hace Anderson de los acontecimientos grandes y pequeños de la
vida de Labadie constituye una atractiva narración sobre la política y las
personalidades históricas de Detroit. Este interesante volumen ha prestado un gran
servicio a la memoria de un anarquista y pintoresco personaje, Joseph Antoine Labadie, que
ha sido para mí una mayor fuente de inspiración que cualquiera
de los líderes obreros oficiales de Detroit.
Julie Herrada
(Conservadora de la Colección Labadie, Universidad de Michigan)
(Página web de la Labadie Collection:
www.lib.umich.edu/libhome/SpecColl.lib/labadie.html)
Traducción del inglés de Antonia Ruiz Cabezas
Extraído del Fifth Estate, summer 1999.
1 El greenback era el billete de curso legal de los Estados Unidos, impreso en verde por
el reverso, y emitido contra el crédito del país y no contra las reservas de oro y
plata. El partido Greenback se oponía a que se retiraran o se redujera el número de
greenbacks y favorecía su incremento como única moneda en papel. (N. de la T.)
2 El impuesto único es una teoría formulada a finales del siglo xix por el economista y
periodista estadounidense Henry George en su libro Progreso y miseria. Inspirándose en
David Ricardo, sostiene que los propietarios del suelo (cuya plusvalía aumenta de modo
constante) son los únicos beneficiarios de un bien que es de todos; por ello propone
que se les aplique un impuesto para que la renta se redistribuya. (N. de la T.)
la moral anarquista; ética P. Kropotkin |
.Kropotkin,
P., La moral anarquista; Ética (prólogo de Carlos Díaz), Madrid-Gijón, Júcar, 1978.
Es éste un libro emocionante. Conmueve leer sus páginas llenas de convicción, de
arrebatado entusiasmo, de testimonio sincero de cuanto de bello, de veraz, de noble y de
bueno podemos encontrar en la vida, de «izquierdismo de amor», de amor entre todos, de
libertad y de compromiso con la libertad, que es lo que nos hace anarquistas. En el
prólogo, pleno de interés, Carlos Díaz recoge aquella hermosa definición de Malatesta:
«El anarquismo es un modo de vida individual y social a realizar para el mayor bien de
todos, y no un sistema, ni una ciencia, ni una filosofía.»
Pero no es un libro superficial. A través de los 15 capítulos que logró concluir
Kropotkin antes de su muerte en 1921, van pasando los diversos intentos que los pensadores
han realizado a través de la historia para expresar y sistematizar los conceptos de Bien
y de Mal y sus derivaciones. Al analizarlos comparativamente, Kropotkin hace alarde de una
erudición nada vacía sino profundamente conocedora y rigurosamente analítica de los
temas expuestos. «Casi todos los pensadores que se han ocupado del origen de la moral han
llegado a la conclusión de que hay en el hombre un sentimiento innato que nos empuja a
solidarizarnos con los demás. Señala Kropotkin la existencia de autores que ligan este
sentido moral a la inspiración por el Creador de la Naturaleza, en tanto que otra línea
de pensamiento va uniendo a los que creen en el instinto moral como algo natural en los
animales superiores y en el hombre.
Kropotkin pasa revista minuciosa y crítica al pensamiento cristiano que ha ido
apartándose sistemática y ostensiblemente del mensaje de amor de Jesús de Nazaret, para
llegar a los inconcebibles extremos del cesaropapismo. Con igual minuciosidad examina las
ideas del mundo helénico, las medievales y renacentistas, las de los físicos
(Copérnico, Kepler y Galileo), las de los ingleses del siglo XVII (Hobbes, Spinoza,
Locke), el idealismo kantiano, los enciclopedistas franceses, Darwin y los evolucionistas,
Proudhon y los positivistas, la aparición de la AIT y, por último, el casi olvidado Jean
Guyau (1854-1888): «Nos damos cuenta de que poseemos más ideas y más recursos, más
alegrías y más lágrimas de las que son precisas para nuestra propia conservación y las
repartimos con los demás.»
Kropotkin comenzó su obra antes de finalizar el siglo pasado y, como apuntábamos más
arriba, no logró concluirla. Por eso, la aparición en la Biblioteca Júcar de Política,
de la obra, con su complementaria, La moral anarquista, opúsculo escrito en los primeros
años de este siglo, es sumamente útil y esclarecedora, puesto que supone una visión
más total y un resumen revelador del pensamiento kropotkiano.
En resumen podría englobarse en una serie de principios que serían los siguientes:
- La moral oficial está sostenida por la hipocresía social y basa su vigencia en una
superestructura de autoritarismo y servilismo.
- Lo bueno por naturaleza es lo que resulta útil para la especie. Lo malo, lo que
antepone el interés personal al común. Se inferiría de ello que, para el sostenimiento
moral del hombre, se necesitaría en ocasiones de un sustrato de disciplina según
Malatesta.
- Egoísmo y altruismo no son conceptos antagónicos: busco mi felicidad, pero lo que me
hace feliz es ayudar eficazmente a un ser humano.
- Parafraseando el viejo precepto evangélico: «No hagas a los demás lo que no quieres
que te hagan a ti», Kropotkin va más allá y nos propone hacer a los demás lo que
deseamos que se haga con nosotros.
- Todos los seres humanos son radical, esencial, realmente, iguales. Si algo rompe esta
igualdad es preciso apartarlo, neutralizarlo, destruirlo.
Cuando Erich Fromm ha analizado las tendencias del hombre al 'eros' o al 'thanatos',
seguramente tuvo a la vista la Ética de kropotkin. Resulta difícil encontrar en la
literatura filosófica una obra más 'erótica', más llena de sentimiento positivo de la
vida, más rebosante de esperanza, de optimismo y de alegría.
Joaquín Rodríguez
la geografía al servicio de la vida Eliseo Reclus |
Reclus,
Eliseo, La Geografía al servicio de la vida : (antología), Barcelona, Editorial 7 ½ ,
1980 (Nadir). 1.200 pesetas
Gracias a los compañeros de la distribuidora Acracia pudimos incluir en el catálogo
varios ejemplares, ya prontos a agotarse, de esta magnífica antología reclusiana.
La acertada selección realizada por un colectivo de ocho geógrafos universitarios de
textos extraídos fundamentalmente de El Hombre y la Tierra y de la Nueva Geografía
Universal nos devuelve la propia voz del que fue enorgullecedor ejemplo de sabio y
anarquista. No ajeno al Romanticismo que paralelamente a la afirmación del individuo
había vuelto su rostro a la Naturaleza, Reclus expresa un sentimiento de optimismo y
confianza en la persona. Degradaciones e injusticias, frente al mayor equilibrio social de
aleutianos o tupinambos brasileños, no desvían su creencia en un efectivo progreso de la
humanidad, centrados los esfuerzos, a partir de las tres históricas leyes de la lucha de
clases, búsqueda de equilibrio y primacía del individuo, en un programa que ha de
satisfacer el común hambre de alimento y conocimientos, evitando el extravío de
energías colectivas y reconquistando el pasado. Critica la caridad y adaptabiliadad a
situaciones injuriosas frente a la ya entablada conquista del pan, y no presta oídos a
los miedos malthusianos por una población que nos informa compuesta por mil cuatrocientos
millones, con capitales como la madrileña o barcelonesa de medio millón. Sin desatender
el principal objeto de su interés, el ser humano y su desenvolvimiento en la Historia,
analiza en un ejercicio de Geografía urbana las causas del emplazamiento y decadencia de
las modernas Babilonias, contemplando también la posibilidad de belleza en las formas,
asequible aspiración si se cuestionasen los carcelarios y absurdos sistemas de vida.
Analiza Reclus las causas de la preponderancia mundial de los países europeos, y
diseccionando los mecanismos de la perversa educación nacionalista con el ejemplo
inglés, invierte preciosas páginas en rebatir el racismo e insolidaridad humana. Un
Reclus más íntimo, en voz más cercana, nos traslada luego de asistir a una obra de
teatro sus reflexiones sobre la adecuación de las comunas y su convencimiento en la
necesaria imbricación del anarquista en la sociedad; además de permitirnos compartir las
mágicas sensaciones de fundirse con la Naturaleza cuando en jornada de agobio y
abatimiento de ánimo huyó de la ciudad encontrándose con la montaña.
No se sentirá defraudado, ni abandonado por la sorpresa, quien sobre más cercanos
territorios ande investigando gracias a los descriptivos capítulos dedicados, además de
a Córcega y al imperio británico, a las Castillas, La Mancha, Extremadura, Andalucía,
Aragón, Cataluña, Galicia, Cantabria, País vascongado y Navarra.
Envuelto en cuidada edición, con las magníficas ilustraciones que conviniera con Kupka,
nos es devuelto el placer de leer en reposado estilo a quien venciera el paso del tiempo
con una escritura nacida tanto de la cabeza como del corazón.
Santiago Peña
nes de inscripción y pedido.
la mujer de sade |
Donatien Alphonse François,
marqués de Sade, vivió en la Francia revolucionaria del siglo xviii. Hasta su muerte fue
perseguido, juzgado y apresado a causa de su obra, considerada durante
mucho tiempo por la crítica literaria el fruto obsceno de una mente enfermiza.
La omnipotente presencia de los esbirros de la Iglesia en todos los asuntos divinos y
humanos de la Historia ha impedido que el marqués de Sade fuera apreciado en su justa
magnitud por los lectores. Su obra revolucionaria, revulsivo de cualquier tipo de poder,
ha sido silenciada por todos los que piensan que la literatura no debe ser más que un
suave entretenimiento.
Detrás de esta pertinaz censura está el sexo, que Sade concibe como el catalizador de la
actitud rebelde, cuya práctica nos hace abominar de las represiones sociales que lo
penalizan, los gobiernos que
lo regulan, las religiones que lo sacramentan. El sexo es ese acto puro que no depende de
los sentimientos ni del dinero ni de un papel, que sólo busca el placer y que hace libre
al que rompe todos sus tabúes.
Siendo el sexo este restaurador de la individualidad frente a las convenciones, las
mujeres que crea Sade son, por fuerza, personajes que rompen estrepitosamente con la mujer
del siglo xviii y aún con la actual: la mujer sexualmente pasiva, desconocedora de su
derecho a descubrir, a disfrutar, a conseguir placer lejos de tabúes católicos,
prejuicios y sentimientos de culpabilidad que abordan hoy en día a tantas mujeres,
sistemáticamente ‘desinformadas’ de sexo y atiborradas de modas y apariencias.
La mujer de Sade es consciente de su poder sexual, ha experimentado para llegar a los
límites de su goce con las más variadas técnicas, ha dado la espalda a la sociedad
hipócrita que la condena y ha renegado del dios que le impone ridículas castidades. Es
una mujer risueña, ingeniosa, que hace todo lo posible para realizar sus deseos y se
burla sin piedad de los ignorantes que la critican. Es una libertina a la que la vida le
sonríe. Pero en sus obras también hay otro tipo de mujer: con su afilada pluma Sade
inventa a Justine, una joven candorosa y virginal creyente en la buena fe de los hombres,
arrojada fatalmente a los más despiadados y crueles hombres, que la someten a
escalofriantes suplicios sólo para obtener su propio placer, un placer pervertido a causa
del exceso. Justine, a pesar de las desgracias y vejaciones, sigue siendo en su interior
cándidamente pura. Los malvados intentan cambiar con su rudeza su visión del mundo, pero
ella mantiene la esperanza. Al final del libro, cuando unos buenos samaritanos la recogen
en su hogar, un rayo de tormenta penetra en la habitación y mata a Justine, como si de un
castigo sobrenatural se tratara: Sade se ríe cruelmente de la castidad y la virtud
femeninas. Sin embargo, a sus predilectas no les persigue ninguna desgracia, sino más
bien topan con los más desenfrenados libertinos de su época. El modelo a seguir es
madame de Saint Ange: esta mujer admirable toma a una joven pupila a quien instruirá
metódicamente en todas las artes del placer. Poco a poco le abrirá los ojos a la
hipocresía de su entorno, le hará renegar de su familia, de las creencias que estos le
inculcaron, del matrimonio que tiene concertado por intereses, hasta que abrace mediante
el sexo el placer de ser una misma que lleva a la felicidad.
Las propuestas sexuales de Sade, aún hoy en día ofensivas y ruborizantes para los
cerebros pacatos, son una afirmación apasionada de la vida y el placer sin condiciones
del genial escritor que murió en el olvido en el manicomio de Charenton.
Quien quiera adentrarse en su mundo puede empezar, si quiere, por conocer a madame de
Saint Ange en La filosofía en el tocador o Instruir deleitando, de Editorial Lucina,
disponible en la F.A.L. De seguro que el/la lector@ se verá arrastrado por las poderosas
revelaciones de su autor, más fascinante que nunca en esta época en la que hasta el sexo
nos corta a tod@s por
el mismo y aburrido patrón.
Mercedes Cobo Hervás
crimen y poesía contra la escuela en El irresponsable. |
García Olvido, Pedro: El
irresponsable, Sevilla, Las Siete Entidades, 2000.
No es fácil hablar de El irresponsable. Estamos acostumbrados a comentar obras que se
asemejan las unas a las otras, que aceptan las reglas del juego tácitas de la escritura,
que parecen haber sido compuestas pensando en el lector y en el modo de agradarle. Y ahora
hemos tropezado con un texto atrozmente singular, tanto en la forma como en el contenido;
una obra que debió escribirse de espaldas al mundo, sólo pendiente de sí misma,
replegada sobre sí misma, constituyendo un universo propio, con extraños moradores (el
Esquizo, el Comediante, el Apátrida, el Libertino, el Desertor, el Criminal, figuras
desplazadas, todas, de ese Irresponsable que se nos presenta como un profesor 'magistral',
un pedagogo de la deseducación, un educador en la antipedagogía), con sucesos inauditos
(la 'conquista' de la expulsión, el arraigo en la esquizofrenia, la perseverancia en el
crimen...), con inquietantes consignas («negar la ley desde fuera de la moral»;
«recuperar el cuerpo»; «aceptar el huir antes que vivir quieta e hipócritamente en
falsos refugios»; «darse muerte como la rosa que, sin porqué, florece porque
florece»).
El irresponsable trata de la educación, de nuestras escuelas, del profesorado; pero lo
que dice es ‘distinto’, y lo dice ‘de otro modo’. Con una
desesperanzada energía, con una pasión casi consuntiva, Pedro García Olivo se subleva
contra la forma ‘moderna’ de enseñanza, contra los educadores
‘progresistas’, contra los inconfesables propósitos políticos de todo
Reformismo Pedagógico. Puebla su libro de imágenes, de metáforas, de alegorías; lo
tiñe de poesía y de tragedia; se rodea del discurso de los demás, se deja acompañar
por las voces de sus queridos inspiradores, poetas románticos y escritores malditos en
primera línea (Rimbaud, Baudelaire, Blake, De Quincey, Wilde, Artaud, Genet, los presos
de Fontevrault, etc.; pero también Nietzsche, Van Gogh, Kropotkin, Bakunin, Bataille,
Brecht, Lawrence, Godard y tantos otros); convierte cada capítulo en un viaje por tierras
desconocidas, pero un viaje realizado por el placer del trayecto, del recorrido, y no bajo
la exigencia de llegar con prontitud a un punto determinado; y propone, al fin, casi lo
inadmisible, lo intolerable, lo monstruoso, algo que tiene que ver con la locura, con el
terror, con el arte: una práctica rigurosamente criminal de la docencia, encaminada a la
consecución de la expulsión. «La policía de la Enseñanza -nos dice- no ha sido
diseñada para manejar el «hacha», sino para manejar para «administrar los sobornos».
No tiene por objeto aniquilar la sedición tanto como someterla a reglas segundas y
convertir la desobediencia interna en factor de reproducción del Orden de la Escuela.
Quisiera tener siempre las manos limpias, evitar los delitos de sangre, que el recuerdo de
la tortura y los descuartizamientos no perturbara más la gestión de los ilegalismos
útiles. Y eso es lo que el Irresponsable impide. Por ello, la policía
“derrota” al Reformista, al Ingeniero, al Infiltrado, y “fracasa” ante
el escándalo del Suicida que le reclama en público la más atroz de las muertes, o ante
la astucia del Guerrero que se derrumba sonriente bajo sus puñaladas.»
¿Qué es El irresponsable? ¿Un ensayo? ¿Una obra narrativa? ¿Un tratado de Filosofía?
¿Una propuesta poética? No sabríamos decirlo, aunque tiene mucho de todo eso. ¿Qué
pretende García Olivo con este libro? Probablemente lo mismo que con Un trozo de hueco,
la novela publicada hace unos meses por Iralka, en cuya contraportada se puede leer lo
siguiente: «Allí donde, en el cerebro del lector, todo se pacifica y se sosiega como
ante un inmenso mar calmo, el autor de este libro quisiera poner un pequeño infatigable
erizo. Y que «ahí» se remueva, y clave sus púas en la consciencia. Presentamos una
obra inquietante, digna de amar y digna de odiar.» ¿Desde dónde está escrito El
irresponsable? ¿Desde la cordura o desde el desafuero? Quizás el mismo autor nos haya
dado la respuesta en «La carta extraviada», pequeña composición publicada en la
revista Al Margen: «Entre la razón y la locura hay un tabique muy fino. Nunca me
importó estar de un lado o de otro. A menudo, me he sentido exiliado en ambos mundos.
Pertenezco al reino de los que, sin estar locos, no pudieron ser cuerdos.»
Leer El irresponsable es una aventura desconcertante. Sus tesis, irremediablemente
polémicas, pueden abrir heridas a un flanco y a otro de la Opresión, entre los
adoradores del Sistema, pero también entre sus críticos. Las Siete Entidades, como
editora, ha demostrado una gran flexibilidad intelectual al acoger esta obra, sin duda
intempestiva. No es pequeño el riesgo que ha decidido correr. Dotándola de una
maquetación y un diseño visualmente muy atractivos, con una cubierta y unas
ilustraciones que reflejan (una vez más) el oficio y la creatividad de Marisol Caldito,
esta asociación cultural le ha dado las alas de la imprenta a un bonito libro diabólico;
un trabajo inclemente, con cuyo contenido muchos lectores se declararán en franco
desacuerdo; un texto inquisitivo, hostigante, se diría que escrito entre las zarpas del
dolor. No, no ha sido fácil hablar de El irresponsable... Nos vamos a despedir con los
versos que dan término asimismo a la obra:
La noche empuja al día hacia otra parte.
Es la hora del suicidio antiguo,
sin rastro de náusea en los labios,
sin rastro de ira en el fondo de los ojos.
Víctor Araya.
Valencia, verano de 2000
Las Siete Entidades, Apartado de Correos 4314, Sevilla 41080, 94 páginas.
El libro tiene unas dimensiones de 15 x 21 cm, cubierta a color plastificada y diversas
ilustraciones. Se distribuye a 900 ptas. la unidad más gastos de envío. A partir de 5
ejemplares, a 750 ptas más gastos de envío. A partir de 10 ejemplares, a 600 ptas más
gastos de envío. Los pagos se hacen contra reembolso. Junto con cada libro se regala un
folleto, también editado por Las Siete Entidades, La paciencia de los locos, que
proporciona las claves del pensamiento de Pedro García Olivo. Pedidos a Las Siete
Entidades, Apartado de Correos 4314, 41080 Sevilla. Por teléfono a CNT Sevilla, número
95 456 23 20
Filosofía y acción A. Fernández-Savater |
Fernández-Savater, A.:
Filosofía y acción. Santander, Editorial Límite, 1999.
«El proyecto demencial del capitalismo burocrático se asienta sobre la destrucción de
cualquier atisbo de autonomía.»
Esta cita de Castoriadis es un perfecto indicador del sentido de los ocho textos de Amador
Fernández-Savater recogidos en Filosofía y Acción. Una apuesta por volver a
poner del lado de los proyectos revolucionarios las capacidades constituyentes que emergen
de la filosofía y la acción autónomas.
Si
en algo se caracterizaban los movimientos emancipadores del siglo xix y principios del xx,
es porque mantenían en sus manos las herramientas teóricas y prácticas que les
permitían defenderse, con mayor o menor acierto, de los embates a los que les sometían
el capitalismo y el Estado. Con esta premisa, podemos entender cómo estas dos altas
instancias del terror institucionalizado centraron sus esfuerzos represores sobre las
condiciones que hacían posible la acumulación de fuerzas capaces de pensar y poner en
marcha aquello que negaba toda la sustancia de la locura sistémica.
Filosofía y Acción indaga en esas condiciones que permiten a las personas ser sujeto
político, inteligente enemigo de los dictados del poder burocrático y mercantil que nos
acecha. Pero, si -como asegura el autor- «la reinvención del proyecto de autonomía
está ligada indisociablemente a la reconsideración general de todo el horizonte en el
que se ha inscrito el pensamiento sobre la sociedad y la historia» debemos reconstruir
seguros apoyos teóricos (Hannah Arendt, Castoriadis, Debord...) que ayuden a escapar del
desarme político que padecemos, en ellos se apoya Amador Fernández-Savater.
Diagnosticar la hecatombe que supone la destrucción del lenguaje, la atomización social,
la muerte de la memoria histórica o la casi inexistencia de
proyectos políticos, conlleva reconocer que la sociedad en su conjunto ha sido
desposeída de las herramientas que posibilitan la gestión política de sus propios
asuntos, los asuntos humanos, aquellas herramientas que permitieron en otros momentos
intuir, en mayor o menor medida, la posibilidad de hacerse con el control efectivo de su
existencia ( París 1871, España 1936, Hungría 1956 o Francia 1968). Rehabilitar ese
arsenal: lenguaje, memoria, la comunidad y el proyecto político es, en definitiva,
resucitar las condiciones que permitan no sólo articular un proyecto político, sino la
posibilidad de entenderlo -ese proyecto- como creación social de sus protagonistas y no,
como otros muchos tratan de hacernos creer, a pesar de ellos.
Pero si estas condiciones estafadas y adulteradas por los falsos enemigos de este mundo
(sindicatos burocráticos, partidos políticos, ONG´s e incluso izquierdistas de buena
fe) aparecen en la época del capitalismo avanzado como articulaciones cínicas y
cómplices del mundo existente, también aparecen, en forma mucho más inteligente y desde
posturas avaladas por un conocimiento exhaustivo de la realidad que nos circunda,
acorraladas y presas del pánico, incapaces ya de dar otra respuesta que no sea la de
quedar sometidos a la tutela de un estado omnímodo y paternalista (Welfare State) que nos
libre de los padecimientos a los que nos somete el capitalismo, pero sumiéndonos en los
que él mismo genera.
Aceptamos, por tanto, todos los territorios de enfrentamiento que nos propone el autor en
sus artículos: poesía, lenguaje, cultura, memoria, política, autonomía... la vida
puesta a combatir, y nos hacemos cómplices de las luchas de aquellos/as que tomaron el
pulso a las constantes vitales del proyecto revolucionario: los/as libertarios/as de
España en 1936, los/as revolucionarios/as de Hungría en 1956, los/as sitiuacionistas de
mayo del 68 y, por supuesto, de los espabilados de F.P. de las movilizaciones
estudiantiles en Francia de 1986, porque intuyeron, como nadie, lo que está sucediendo:
«¡Han querido idiotizarnos pero... han fallado! Hemos intuido otra cosa. Vamos a por
ello. ¡Habrá caña!»
Para conseguir el libro dirigirse a: Librería Traficantes de Sueños, c/ Hortaleza n.º
19, 1º D. 28004. Madrid o Librería Periferia, c/ Ave María n.º 3. 28012. Madrid.
los justos Albert Camus |
Con cierta frecuencia,
cuando nos da por repasar los rincones oscuros de nuestros muebles para libros, sucede que
nos encontramos con hallazgos inesperados y felices.
Así me ha ocurrido a mí ahora con este viejo tomo de la editorial Losada, de la estirpe
ilustre que nos llegaba clandestina o subrepticiamente, a finales de los cincuenta. En
nuestra particular iconografía juvenil, Camus ocupó siempre un lugar preferido y
entrañable. De su mano pudimos adentrarnos en el misterioso país de las ideas, en medio
de aquella «longa noite da pedra» del franquismo castrador de libertades y pensamientos.
Este tomo que rescato de las profundidades semiolvidadas de mi mueble anuncia en su
cubierta desportillada y descolorida: «Teatro: El malentendido - Calígula - El Estado de
sitio - Los justos». ¡Los justos!, ya casi ni recordaba una clandestina lectura
colectiva en cierto consulado de cierto país latinoamericano en Sevilla en 1962.
Los justos son los que han decidido renunciar al amor y a la ternura y tomar sobre sus
espaldas la abrumadora carga de instaurar la justicia en un mundo radicalmente injusto, en
un mundo de hambre, de corrupción, de iniquidad. Pero los justos, que están a punto de
lanzar una bomba vengadora en la Rusia zarista, se detienen en el último momento ante la
presencia inesperada de dos niños en el carruaje objeto del atentado. «Una idea puede
matar a un gran duque, pero difícilmente llega a matar niños.» ¡Qué familiar nos
resulta esta afirmación!, ¿verdad?
El drama camusiano pone en escena no a auténticos personajes teatrales sino a figuras
anunciadoras de ideas. Pese a ello, la tensión dramática llega a ser antagonista. Las
íntimas contradicciones de los justos, su agónico debate entre lo que 'se debe' hacer y
lo que 'se nos obliga' a hacer; las frases de Camus, certeras como flechazos en la diana:
«La libertad es una cárcel mientras haya un solo hombre esclavizado en la tierra.»
«La poesía es revolucionaria.»
«Entré en la revolución porque me gusta la vida. La revolución, claro está. Pero la
revolución por la vida.»
«El honor es la última riqueza del pobre.»
La leyenda de San Demetrio que Kaliayev le cuenta al preso-verdugo; el alegato, tan
cargado de todo el dramatismo del mundo, contra la pena de muerte, en los dos últimos
actos de la obra, etc. Una relectura inolvidable, al cabo de los años, sobre todo para
quienes vamos llegando ya a las edades de eso, de releer, que es muy saludable.
Joaquín Rodríguez
los otros... Por Santiago Peña |
De ente los libros enviados
por las editoriales en espera de ser mencionada su donación se encuentran los que para
aumentar los fondos de la Biblioteca remitió la barcelonesa editorial
Laertes: El proceso del P.O.U.M. (junio de 1937-octubre de 1938) : transcripción del
sumario, juicio oral y sentencia del Tribunal Especial (Barcelona, Lerna, 1989, 577
págs.), con el testimonio de Montseny, y en magnífica edición preparada con la ayuda de
Marisa Ardèvol por Víctor Alba, trotamundos y prolífico escritor al rescate de la
historia cuyos volúmenes de memorias, Sísif i el seu temps (Barcelona, Laertes,
1990-1997), proporcionan información, opinión y humor en dosis sabiamente administradas.
A estos libros incorporados a la Biblioteca se suman los siguientes.
Tiempo perdido,
Bruno Arpaia, Barcelona, Ediciones B, 1999
(Tiempos modernos)
Novela que transporta al agitado período de la Revolución de 1934 en Asturias. Un viejo
exiliado en México, al que un investigador se acerca para sólo requerir rápida
confirmación de un dato, le retiene lo suficiente como para desplegar el recuedo de
aquellos rápidos y plenamente vividos días. De la mano de Laureano, entonces chaval de
tendencia socialista, montamos en una de las desorientadas barcas que de noche buscaban el
acopio de armas del buque Turquesa, al temor por el ingreso de una derecha amenazante al
gobierno, y al estallido revolucionario propiciado por el entendimiento dentro de la
lograda Alianza Obrera. El chico combate con los mal armados anarquistas de Gijón,
tradicional enclave de raigambre libertaria, resistiendo en los barrios de Cimadevilla y
El Llano los bombardeos y tropas desembarcadas por El Musel. Le seguimos luego a la
confusión de las últimas jornadas en Oviedo, donde escrúpulos artísticos lograron que
la dinamita obrera respetase el campanario catedralicio usado por francotiradores
enemigos, y a las crueles sesiones de tortura reservadas a los vencidos soñadores. El
compromiso político del protagonista, en páginas que le unen a dirigentes como Prieto,
González Peña o al recordado anarquista José Mª Martínez, corre parejo al
descubrimiento del amor junto a Pilar, gijonesa hija de anarquista.
El novelista italiano, traductor de Paco Ignacio Taibo II, traba un relato cautivador que
empuja al lector a enfrentarse con un tiempo en que se mantuvo la apuesta en liza.
La Santa Bohemia y otros artículos,
Ernesto Bark, (prólogo de Gonzalo Santonja), Madrid, Celeste, 1999 (Biblioteca de la
Bohemia, 3)
Selección de textos de quien a tres de las obras de Valle Inclán fuese convocado bajo el
apelativo de Soulinake, señaladamente en Luces de Bohemia con ocasión de la muerte del
protagonista, en que como anarquista judío es caricaturizado en sarcástico episodio. El
folleto que titula el conjunto, los dos capítulos que dan cuerpo a su obra Estadística
Social, y cinco artículos de diversa temática nos presentan a este destacado bohemio de
constante preocupación social y febril actividad, probada en la animación de rotativos
como Democracia Social y especialmente Germinal, desde la que ideó una amplia encuesta en
cuya comisión organizadora participó Pedro Vallina. Disfrutamos así de preciosas
descripciones que desgranan las condiciones laborales y problemática de trabajos como los
de ferroviarios, campesinos, pescadores, dependientes de comercio, periodistas, criadas,
barrenderos, carpinteros o zapateros, siendo también muchas las páginas de preocupación
hacia el drama de la prostitución. En lúcidos párrafos sobre la justa y necesaria
equiparación de sexos, se posiciona claramente a favor del Feminismo, opinando también
en defensa de la idoneidad del matrimonio.
Apasionadamente proclama el lema bohemio de Arte, Verdad y Libertad, arremete
literariamente contra el papel representado por figuras como Galdós o Clarín, y fustiga
el sanchopanzismo de país al que llegara hacia 1880, a cuya reforma se aplicó con afán
propio del mejor arbitrismo. Propugnador de la creación de un Ministerio de Trabajo, de
oficinas estadísticas de empleo, tribunales arbitrales en evitación de huelgas y un
programa propio del Republicanismo socialista, al Anarquismo le unía su simpatía por el
carácter vengativo del nihilismo ruso, y denuncias contra la suerte de Angiolillo y los
torturados en Montjuich.
Los proletarios del
arte : introducción a la bohemia, José Esteban y Anthony N. Ahareas, Madrid, Celeste,
1998 (Biblioteca de la Bohemia , 1)
Incubado en el París del Segundo Imperio como epígono del Romanticismo, el doble
fenómeno bomemio, literario y también político, adquirió una significación aún hoy
no suficientemente atendida, víctima de triunfantes descalificaciones y de la moda del
olvido. En misión arqueológica este libro recupera un tiempo compartido con la más
recordada Generación del 98 en cafés, periódicos y calles de un Madrid inmisericorde
con las ilusiones literarias de los rebeldes bohemios.
Enterrados nombres como los de Pedro Luis de Gálvez, magnífico sonetista ejecutado en
1940; Alfonso Vidal y Planas, dramaturgo de efímera fama y más literaria vida que le
llevó por seminarios, algazaras callejeras, cuarteles, cárceles y exilios; Armando
Buscarini en su ambulante venta de poemas y final reclusión en manicomios; Emilio
Carrere, postrer referente del grupo a pesar de su destino en el Tribunal de Cuentas; el
periodista radical Bark, la figura de Dorio de Gádex, el murciano Puche, y los helénicos
hermanos Sawa, desde la mitológica luminosidad de Alejandro, de quien es trasunto el Max
Estrella de Valle, se confunden vitalmente por esos años con las etapas bohemias del
propio genial gallego, de Rubén Darío, Maeztu, Azorín, Manuel Machado, Zamacois o
Dicenta; a pesar del escaso rastro dejado por no haber podido remontar críticos juicios,
con frecuencia referidos a su escasa producción, como los debidos a Pío Baroja, Antonio
Machado o el influyente Cansinos-Assens.
La estampa de melenudos
folletinistas compañeros del aguardiente sorteando las puyas de la miseria se impuso a la
de creadores de un mundo literario que decidieron habitar, y a la de rebeldes
individualistas cuya relación con el Anarquismo no fue tangencial, sino explícita en sus
páginas e inobviable en cuantas sobre ellos se escriban.
Cuatro partes agrupan en acertada estructura una selección de textos -de no siempre
señalada procedencia- con manifiestos de los bohemios, su retrato literario por otros
bohemios, opiniones de contemporáneos y, finalmente, de la crítica literaria. Al
magnífico prólogo y completa bibliografía no acompaña el poco riguroso esbozo de
thesaurus de páginas finales.
El desfile de la victoria, Antonio Gómez Rufo, Barcelona, Ediciones B, 1999
(Ficcionario)
Llegado desde Francia, el anarquista riojano Ernesto Bacigalupe espera dirigir un atentado
que tuerza la historia y disipe la epidemia de miedo acabando con la vida de Franco
mientras desde su tribuna, acompañado del presidente de Portugal, asista el 15 de mayo de
1953 al desfile de la Victoria. Vigilado por la policía, son sus pasos conducidos a una
pensión a cuyo alrededor gira la trama, y cuyos huéspedes asisten al desencadenamiento
de los hechos desde la inicial ignorancia hasta su final asunción de peligros.
Bacigalupe, protagonista de "tiempos revolucionarios en los que todo cambió menos la
condición humana, el siglo de los anarquistas y el siglo de las invenciones", y que
"sabía que su vida tenía un precio inferior al de sus ideales", llegó ajeno
al reservado destino a un Madrid desraizado y absurdo, depurado por nuevos funcionarios y
buscavidas.
En unidad de tiempo
de cinco días y en el espacio de esa pensión imperceptiblemente convertida en escenario
de teatro con protagonismo asumido por todo el elenco, asistimos a un relato de difícil
equilibrio que guía un novelista de oficio, con logrados símiles e imágenes, pero que
en señalados episodios oscila por su inverosimilitud hacia el vodevil. El tratamiento
conferido al Anarquismo es superfial y con algunas ligerezas.
De milicians a soldats : les columnes valencianes en la Guerra Civil espanyola
(1936-1937), Eladi Mainar Cabanes, València, Universitat de València, 1998 (Col.lecció
Oberta. Sèrie Història, 3)
Tras breve mención a los antecedentes históricos de las milicias, el estudio aborda el
análisis de las columnas valencianas, formadas luego del abortado alzamiento militar y
que centraron su principal objetivo en el frente de Teruel. La impronta anarquista de sus
voluntarios marcó las denominadas Torres-Benedito, Iberia, Temple y Rebeldía, pero
capítulo especial se reserva al estudio de la más famosa de todas, la Columna de Hierro.
El estudio de las relaciones con nuevos organismos políticos como el Comité Ejecutivo
Popular, de los progresos y dificultades resultantes de la guerra, acompañan al de su
estructura e integrantes. La queja miliciana por la intencionada discriminación en el
suministro de material, las temidas consecuencias de algunas incontroladas bajadas a
retaguardia, el enfrentamiento con los comunistas en octubre del 36, las acusaciones de
inoperancia y tenaz resistencia a una finalmente aceptada militarización conforman la
mirada del autor, que completa con un amplio y pertinente apéndice documental.
La parábola de Carmen la Reina, Manuel Talens, Barcelona, Tusquets, 1999
(Andanzas, 373)
Macondo en las Alpujarras. Propias del mejor realismo mágico, cotidianas anécdotas y
aventuras oníricas entreveran el existir de las vidas que pueblan de fines del xviii a
1910 una localidad ya asentada en el Atlas literario de la Alpujarra granadina, Artefa. La
última generación de Carmen Botines, encumbrada a la dirección de la campesina Sociedad
de Resistencia, Lucas Toledano, viejo alfaquín anarquista de familia criptojudía, Poncio
Almodóvar o el párroco don Ramón Martínez, no son sino el superior estrato del
aluvión de vida que les precede y empuja. Breves capítulos avanzan y retroceden
mezclando tiempos y sucediendo protagonistas, sumergiéndonos así en la epidemia de
cólera de 1804, en el fragor de la batalla de Bailén o la llegada de la Guardia Civil,
siguiendo de cerca la vida de personajes que oscilan entre el estreñimiento y la
incontinencia con catastróficas inundaciones faltas de agua, devotos del Cristo de las
Cucarachas y de ginecológica reliquia de santera, párrocos asediados por lubricidad,
gitanos de sorprendentes capacidades, familias de genética rebeldía, y una sirviente,
Petra Almodóvar, cuya accesión al cacicazgo por mérito de cama estimuló a esquivar la
muerte eternizando su rústico poder. Pero no se agotan tipos ni guiños, alusiones a la
guerra del 36, a recientes novelas o al Che Guevara se suman a la conformación de un
universo de sorprendente vitalidad.Obra escrita con solvencia en la que las menciones al
Anarquismo desde piruetas episódicas van aumentando su presencia e importancia, sin dejar
de ser configuradoras del inventado paisaje del autor.
cabaret anarquista, una lúdica lucha social |
La compañía teatral Laví
e Bel ha hecho una apuesta por los valores éticos del anarquismo. Ya es mérito en sí
colocar la libertad y la igualdad por encima del dinero, ídolo
de oro en nuestra sociedad; pero lo es más aún cuando, como en el caso de estos cómicos
(hermosa palabra de profundos matices), se hace utilizando un lenguaje lúdico cargado de
ironía.
Al atravesar la puerta de la sala La Cuarta Pared, donde se interpreta la obra Cabaret
Caracol, una gran bandera roja y negra nos da la bienvenida y, casi inmediatamente, unas manos cordiales estrechan las de quienes acudimos a ver el
espectáculo. Sentimos esa sensación de serenidad que nos invade cuando visitamos la casa
de unos viejos amigos; todo es familiar y entrañable. Después, en el refugio cálido de
nuestra butaca, creemos retroceder en el tiempo e intentamos trasformarnos en seres
diminutos que crecen hacia dentro. El silencio lo invade todo, nadie se atreve a producir
el más leve ruido para no interferir en la quimera que está a punto de desarrollarse.
Nos encontramos en un Cabaret del barrio madrileño de Tetuán y en la calle, las fobias y
las filias situadas en dos bandos opuestos han dejado abierta la caja de Pandora. Ha
estallado la guerra civil en España. Mientras las bombas silban en nuestros oídos, un
Hitler, un Mussolini y un Franco de papel couchet se deslizan embutidos en telas pintadas
con fragmentos de El Guernica. La atmósfera que nos rodea está preñada de magia, de
luces cambiantes que trasforman a su antojo nuestros estados emocionales, de sueños que
son parte de otros
sueños que se gestaron en las mentes y los corazones de muchos hombres y mujeres que nos
precedieron.
Hemos dejado en la calle el año 2000, los problemas cotidianos, Internet, los teléfonos
móviles y esa caja obscena que llamamos Televisión. Nos hemos sumergido en un mundo
donde se mezclan la fantasía y la realidad, el pasado y el futuro, las luces de las
bambalinas y las sombras de una tragedia recordada. La sala entera es un enorme cajón de
sorpresas y el público, gracias a Laví e Bel, se siente mucho más La Cuarta Pared que
nunca; se ha convertido en techo, suelo y alma de lo que está contemplando. Sin darnos
cuenta, todos/as nos movemos en nuestros asientos a los compases de la orquesta Diablo,
coreamos las canciones que entonan los actores y la actriz y aplaudimos con entusiasmo su
ingenio y sus voces bien timbradas.
Ales, Miguel, Javier y Virginia se despojan de su personalidad para transfundirse, más
que transformarse, en los actores que formaban parte del espectáculo que ellos han
rescatado del olvido. ¿Quién es quién? Nada importa. Interpretan muchos papeles dentro
de otro papel, esquizofrenia teatral que consiguen desempeñar con verdadera maestría
pese a la complicación que entraña. A los/as espectadores/as, todo lo que sucede en el
escenario nos parece tan natural que llegamos a creer que no existe ninguna dificultad en
el trabajo que contemplamos. Y en eso consiste el verdadero arte, en hacer sencillo lo
complicado.
Laví e Bel nos demuestra que para propagar las ideas anarquistas no es necesario subirse
a una tribuna de orador e hilvanar un florido discurso. Podemos hacerlo con plumas en la
cabeza y un bañador de lentejuelas, moviendo las caderas al son de una danza oriental o
imaginando que navegamos en el barco «Revolución» a la búsqueda de un lugar llamado
Libertad.
Todas las personas que forman la compañía Laví e Bel perciben el mismo salario y hacen
la misma aportación a la obra, el cien por cien de sus conocimientos, de su buen hacer y
de su sensibilidad artística. El resultado es Cabaret Caracol, espectáculo al que se
puede definir como fresco, vanguardista y dinámico, pero también como tierno,
nostálgico y reivindicativo. Es todo eso y mucho más. Es una preciosa función, cuya
puesta en escena y brillante interpretación recordaremos durante largo tiempo. Todas las
personas que intervienen en la obra han realizado su trabajo con verdadero mimo, el
libretista ha cuidado el lenguaje y el ambiente de la época, el decorado que, aunque no
sufre ninguna modificación durante todo el espectáculo, se va adaptando de forma mágica
a cada una de las situaciones que nos presentan.
La música, unas veces convertida en protagonista y otras haciendo de comparsa, es una de
las columnas sobre las que se apoya el espectáculo. Al finalizar la obra, la orquesta
interpreta una agradable versión de la varsoviana que inconscientemente todos/as los/as
espectadores/as vamos tarareando.
El teatro no transforma las ideas ni capacita ni influye directamente para propiciar un
cambio social revolucionario. Pero el teatro nos posibilita para abrir vías de
pensamiento y reflexión, puede divertir mientras enseña, transmitir un mensaje de
anarquía... Laví e Bel, lo sabe, nos está demostrando que lo sabe.
M.ª Ángeles García-Maroto
El drama cultural del anarquismo / 1 Técnica y cultura en una sociedad autogestionaria |
Dramas
político-culturales
En cada ciudad del mundo, por más pequeña que sea, hay al menos un anarquista. Esa
curiosa presencia debe ocultar un significado que trasciende el orden de la política, del mismo modo en que la dispersión triunfante de las semillas no
se resume en mera lucha por la supervivencia de un linaje. Quizás la evolución anímica
de las especies políticas se corresponda a la sabiduría del asperjamiento seminal en la
naturaleza. Una doctrina que se inició a mediados del siglo pasado logró extenderse a
partir de una base bastante endeble en Suiza, Italia y España hasta llegar a ser conocida
en casi todo lugar habitado de la tierra. Así las cosas, puede considerarse al
anarquismo, luego de la
evangelización cristiana y la expansión capitalista, como la experiencia migratoria más
exitosa de la historia del mundo. Quizás sea este el motivo por el cual la palabra
anarquía, antigua y resonante, aún está aquí, y una vez más, contra todos los
pronósticos agoreros que han dado por fenecida a la aventura libertaria, hacemos mención
de ella. Mencionar al anarquismo supone una suerte de «milagro de la palabra», sonoridad
lingüística casi equivalente a despertarnos vivos cada nuevo día. Que el ideal
anarquista haya aparecido en la historia es también un milagro, un don de la política,
que a su vez se desplegó como donación de la imaginación humana. La persistencia de
aquella palabra quizás dependa de su potencia crítica, en la que habitan tanto el
pánico como el consuelo, derivados ambos del estilo 'de garra' y del ansia de urgencia
propios de los anarquistas: sus biografías siempre han adquirido el contorno de la brasa
caliente. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el anarquismo, como saber
político y como proyecto comunitario, se ha ido transformando en un misterio. No
necesariamente en algo desconocido o incognoscible, pero en algo semejante a un misterio.
Incomprensible. Inaudible. Inaparente.
Cuando traemos a lenguaje hablado una palabra, la evocamos como objeto de museo pero
también la degustamos como a un fruto recién arrancado de su rama. En el acto de
nombrar, un equilibrio sonoro logra que en la rutinaria osificación de las palabras se
evidencie un resto alentador cuando ellas saltan de los labios. ¿Es entonces el
anarquismo un tema para la paleontología historicista, o bien una rama de la ética (una
posible moral colectiva) y una filosofía política vital? Para tratar de responder esta
pregunta se hace necesario identificar su 'drama cultural', conformado por paradojas y por
remolinos de tensiones que se evidencian en situaciones de extremo peligro o cuando a una
idea comienza a restársele su tiempo, cuando deviene anacrónica. Como se sabe, la gran
pasión del siglo xix ha sido la lucha por expandir los límites de la libertad. Como mito
político, la libertad se transformó en una consigna y un emblema afectivo exitoso que
movilizó las conciencias y las energías emotivas de millones de personas. A fines de ese
siglo el mito de la libertad se separó en tres direcciones, conducidas por el comunismo,
el reformismo y el anarquismo. Cuando aquella pasión política fue capturada
victoriosamente por el marxismo y fue adosada a toda la imaginería y la maquinaria que
hemos conocido bajo el nombre de 'comunismo' o el de sus diversos despliegues paralelos,
no solamente se desplegó un modelo de acción política y de subjetivación del
militante, sino un triunfo histórico que a la vez daría comienzo -aunque
inadvertidamente para sus propugnadores- a su 'drama cultural': la cristalización
liberticida de una idea en un molde autoritario. Décadas después, la larga
subordinación acrítica de la izquierda al modelo soviético le ha costado caro. La
obsesión por la eficacia y el centralismo autoritario, la relación oportunista entre
medios y fines, los silencios ante lo intolerable, son cargas históricas muy pesadas. Muy
difícilmente vuelva a renacer una creencia en el modelo 'asiático' de revolución y
lentamente los partidos autodenominados marxistas van transformándose en sectas en vías
de extinción. Sus lenguajes y sus símbolos crujen y se dispersan, quizás para siempre.
El drama cultural del reformismo socialdemócrata también deriva, en parte, y curiosa o
tristemente, de su éxito como eficaz sustituto del camino 'maximalista' de
transformación social. Las expectativas depositadas en los partidos reformistas fueron
enormes en la mayoría de los países occidentales, entre la Primera Guerra Mundial y
1991, año del fin del régimen comunista en la Unión Soviética. El genio del reformismo
residió en su habilidad para devenir un eficaz mediador entre los poderosos y los
trabajadores, y para humanizar esa misma relación. Pero con el paso del tiempo la
socialdemocracia dejó de representar un avance en relación a la cultura política
conservadora para transformarse en una administradora del estado de cosas en las
democracias occidentales. La modernización de los partidos de derecha, la desaparición
del 'cosmos soviético' y la drástica redefinición del capitalismo en las últimas dos
décadas la encontró incapaz de diferenciarse de la derecha liberal, siendo la actual
propuesta de la 'tercera vía' poco menos que un bluff publicitario. Su drama cultural
actual consiste en que la 'reforma' está siendo llevada adelante por fuerzas que
tradicionalmente han sido consideradas de derecha, incluso cuando los cambios son llevados
a cabo por líderes de centroizquierda. Perdido el monopolio de la transformación en el
capitalismo tardío, y siendo las reformas amparativas comparativamente paupérrimas en
relación a la actual y descarnada construcción del mundo, el ciclo cultural del
reformismo comienza a angostarse dramáticamente.
El comunismo siempre pareció una corriente de río que se dirigía impetuosamente hacia
una desembocadura natural: el océano posthistórico unificador de la humanidad. Para sus
críticos ese río estaba sucio, irremediablemente poluido, pero incluso para ellos la
corriente era indetenible. Y sin embargo, ese río se secó, como si un sol sobrepotente
lo hubiera licuado en un instante. Sólo ha quedado el molde vacío del lecho. Y las
estrías que allí restan, y la resaca
acumulada, ya están siendo numeradas y clasificadas por los historiadores de academia. Si
quisiéramos continuar recurriendo a metáforas hidrográficas, al anarquismo no le
correspondería la figura del río, sino la del géiser, como también la de la riada, el
aluvión, el río subterráneo, la inundación, la tromba marina, la rompiente de la ola,
la cabeza de tormenta. Todos, fenómenos naturales inesperados y desordenados aunque
dotados de una potencia singular. Esta diadema de aguas ya nos advierte sobre su drama, en
la que no logran conciliarse su potencia trastornante y su débil persistencia posterior,
su capacidad para agitar y movilizar el malestar social de una época y su incapacidad
para garantizar una sociabilidad armoniosa luego de la purga de una situación política,
su tradición pugnante de acoso ético a la política de la dominación y su dificultad
para amplificar su sistema de ideas. La palabra 'anarquismo' goza aún de un sonoro aunque
focalizado prestigio político (habiéndose salvado de las máculas adosables al marxismo,
ya que sus mutuas biografías divergieron hace ya mucho tiempo). Ese prestigio
-quizás un poco equívoco- está teñido de un color tenebroso, que no deja de ser
percibido por muchos jóvenes como un aura lírica. Lo tenebroso acopla al anarquismo a la
violencia y al jacobinismo; lo lírico, al ansía de pureza y a la intransigencia.
Pero cada vez parece haber menos anarquistas, o bien sus voces carecen de audibilidad.
Quizás nunca hayan existido demasiados anarquistas, si se acepta que la definición
supone una identidad 'fuerte', esforzado activismo de rendimientos mínimos, y una ética
exigente. Las circunstancias históricas nunca les han sido propicias, pero aún así
lograron constituirse en 'contrapesos' ético-políticos, compensación a una especie de
maldición llamada 'jerarquía'. Quizás el mundo sea aún hospitalario porque este tipo
de contrapesos existen. Si en una ciudad solo acaecieran comportamientos automáticos,
maquinales y consumistas, esa ciudad sería inhabitable. El anarquismo, pensamiento en
alguna medida anómalo, representa 'lo otro' de la política, lo irrepresentable, la
imaginación antijerárquica. Y el anarquista, ser improbable, aún existiendo en
cantidades demográficas casi insignificantes, asume el destino o condena de ejercer una
influencia libertaria de tipo radial, que muchas veces pasa inadvertida y otras se
condensa en un acto espectacular. Decimos 'condena' porque al anarquista no le es
concedido establecer fáciles ni rápidas negociaciones con la vida social actual. Esa
influencia tiene un objetivo: la disolución del viejo régimen psicológico, político y
espiritual de la dominación. Para llevarlo a cabo, el anarquismo ha recurrido a un
arsenal que solo ocasionalmente -y no sustancialmente- puede ser acogido por otros
movimientos políticos: humor paródico, temperamento anticlerical, actitudes
irreductibles de autonomía personal, ebullición espiritual acoplada a urgencias
políticas, comportamiento insolente, impulsión de la acción política a modo de
contrapotencia, y en fin, una teoría que radicaliza la crítica al poder hasta límites
desconocidos antes de la época moderna. Su imaginería impugnadora y su impulso crítico
se nutren de una gigantesca confianza en las capacidades creativas de los hombres una vez
liberados de la geometría política centralista y vertical.
La disolución del mundo soviético y la crisis del pensamiento marxista parecieron
conceder una oportunidad única al anarquismo. Sin embargo, la caída del marxismo
arrastró al abanico socialista entero, pues incluso el anarquismo esta familiarizado con
el imaginario comunista afectado por el derrumbe. Los acontecimientos políticos del
bienio 1989-1991, festejados mediáticamente como si se tratara del guillotinamiento de
Luis xvi abrían muros evidentes pero también clausuraban tradiciones emancipatorias. No
solo lo peor, también lo mejor de ellas. Junto al derrumbe del orden soviético se
cerraba un espacio auditivo para los mensajes proféticos de rango salvífico. Y en la voz
anarquista cimbreaba un tono bíblico. Para sus profetas, el orden burgués equivalía a
Babilonia. A comienzos de los años 90 no estaba finalizando la historia -tal como lo
sugirió una consigna veloz y banal- sino, quizás, el siglo xix: se constataba que las
doctrinas marxistas, anarquistas e incluso las liberales en sentido estricto, estaban
licuándose y evaporándose de la historia del presente. Y que una de sus terribles
consecuencias suponía la ruptura de la memoria social, es decir, de los
lenguajes y símbolos que transportaban el proyecto emancipador moderno y el modelo de
antropología que le correspondía. Al mismo tiempo, la política clásica, vinculada a la
representación de intereses (versión liberal), a la articulación de los antagonismos
(versión reformista) o a la pugna social contra el absolutismo y el orden burgués
(izquierda y anarquismo), se despotencia y deslegitima. Lentamente, la política, a nivel
mundial, comienza a operar según el modelo organizativo de la mafia. La organización
mafiosa ya es la metáfora fundante de un nuevo mundo, y eso en todos los ordenes
institucionales, desde los gremiales a los universitarios, de los empresariales a los
municipales. O bien se está incluido en la esfera de intereses de una mafia particular o
bien se está desamparado hasta límites que solo se corresponden con el inicio de la
revolución industrial. Este puede ser el destino que nos estaba aguardando, destino que
encararemos apenas cruzadas las puertas del tercer milenio.
Ya que todo Estado necesita administrar la energía emotiva de la memoria colectiva, los
modos de control y moldeado de los relatos históricos devienen asuntos estratégicos de
primer orden. La ruptura de la memoria social ha sido causada, en alguna medida, por
cambios tecnológicos, en especial por la articulación entre los poderes y los
instrumentos mediáticos de transmisión de saberes. Una causa quizás más activa se la
encuentra en la desaparición de subjetividades urbanas que eran producto de una horma
popular no ligada a la cultura de las clases dominantes. Esas tribalidades urbanas eran
efecto de la 'cultura plebeya', que en Argentina y por medio siglo ha estado dominada por
el imaginario peronista. A lo largo de este siglo la vieja cultura popular (mezcla de
imaginario obrerista y antropología 'folk') se metamorfoseó en cultura de masas, lo que
transformó lenta pero radicalmente el modo de archivo y transmisión de la memoria de las
luchas sociales. Y cuando la historia y la memoria se retraen, las poblaciones no pueden
sino fundar su obrar en cimientos tan instantáneos como inciertos. Por su parte, la
suerte de la pasión por la libertad -mito central del siglo xix- es incierto en
sociedades permisivas, como lo son actualmente las occidentales, en las que lo
'libertario' deviene una demanda-insumo acoplable a las ofertas de un mercado de productos
'emocionales', desde la psicoterapia a la industria pornográfica, de la producción de
farmacopeas armonizantes del comportamiento a la industria del cuerpo. Esta última en
especial revela ciertos síntomas sociales de la actualidad: lectura del mapa genético,
transubstantación de la carne en alambiques de clonación, mejoramiento tecnológico de
los órganos, cirugía plástica, silicona inyectable al cuerpo a manera de vacuna contra
el rechazo social. El 'modelo estético-tecnológico' se despliega como un 'sueño' que
pretende apaciguar un malestar que, por su parte, nada tiene de superficial. Ya hace tres
décadas que somos dominio de la erótica, la gimnástica y la dietética, tres saberes
que pertrechan el cuerpo occidental para los imprescindibles ejercicios cotidianos en los
ordenes afectivos, laborales y políticos. La creciente sensación de futuro incierto se
descarga imperceptiblemente sobre el cuerpo, antes tratado como 'fuerza de trabajo' y
ahora obligado a dar pruebas continuas de su performatividad económica y emocional: el
cuerpo es valorado como 'fuerza de apariencia'. De allí que la evolución que llevó del
transplante de corazón y el implante de un marcapasos al injerto de siliconas y el
recetario de anabólicos revele la mutación de las necesidades vitales en ansias de
performatividad social. Si, por un lado, la articulación entre belleza y tecnología
quirúrgica evidencia los temores actuales a la carne corruptible y resulta un índice
analizador del desarrollo desigual de las experiencias colectivas en asuntos de
tecnología y moral, por el otro revela la más preocupante emergencia de 'biomercados' y
de incipientes disputas comerciales acerca de la 'propiedad' del material genético. El
capitalismo ya reclama, en sentido estricto, su 'libra de carne'. Toda esta alquimia
genética muestra, además, un cambio de estatuto en la ciencia: del juramento
'prometeico' al 'faústico'. En un caso se capturan saberes para mejorar moralmente -y no
sólo técnicamente- a la humanidad, en el otro se actúa a la manera del aprendiz de
brujo, que deja salir de la botella a un genio que luego no sabe si podrá controlar. «Si
puede hacerse, se hace»: tal es el lema de personas dotadas de conocimientos técnicos
muy sofisticados pero de reservas morales, religiosas y culturales pobrísimas. En
economías flexibilizadas, en países que han destrozado la idea colectiva de nación, con
habitantes que apenas pueden proyectarse hacia el futuro, condenados a idolatrías
menores, a recurrir a la moneda como lugar común, a realizar apuestas que no están
sostenidas en el talento de cada cual, la experiencia colectiva se hace dura, cruel,
carente y, por momentos, delirante. Cada persona está sola junto a su cuerpo descarnado,
aquello en lo que, en última instancia, se sostiene. La 'ansiedad cosmética' nos revela
el peso que arrastramos, el esfuerzo que hacemos por existir. Pero también revela que el
«arte de vivir contra la dominación», en el cual descolló el anarquismo, está en
suspenso, por cuanto las necesidades humanas mutan drásticamente y ya no se articulan con
la memoria de las luchas sociales anteriores. Si el destino de la época siguiera este
curso, una fuerza semejante a la del diluvio se llevaría los puentes de la memoria
social.
¿Qué pueden hacer los libertarios en una situación social como esta, signada por la
permisividad en cuestiones de comportamiento, por una notable capacidad estatal de
recuperación de las invenciones refractarias o por lo menos por una inagotable capacidad
de 'negociación' con las mismas, con ciudadanos que en el mejor de los casos están
desorientados y en el peor dotados de una percepción cínica de la vida social, y
condenados a sobrevivir en un orden institucional al que definimos como mafioso? El ideal
de libertad estuvo dirigido en el siglo pasado contra las presiones autocráticas: la
injusticia y el hambre se constituían en los 'irritadores' del malestar social. ¿Cuál
es el motor del malestar social en nuestros días? De la respuesta a esta pregunta
nacerán las formas de lucha contra el orden actual. La última memoria de luchas sociales
transmitida a la actual generación ha sido la de las rebeliones juveniles de los años
60, en especial sus facetas asociadas a los cambios de conductas -el 'parricidio
costumbrista'- y a la música electrónica urbana. Memoria que casi en su totalidad es
transmitida por el orden mediático y pasteurizada a fin de volverla acoplable a las
industrias del ocio. Es evidente que no es el modelo del hambre el que informa a las
actuales generaciones en todo Occidente. El anarquismo, que ha pasado por muchas fases
lunares en su historia (las fases carbonaria, mesiánica, insurreccional,
anarcosindicalista, sectaria, sensentista-libertaria, punk, ecologista) necesita hoy de un
mito de la libertad que sea 'revelatorio' del malestar social y que dote a buena parte de
la población de un impulso de rechazo, tal como el desafío blasfemo y desculpabilizador
empujó a los anarquistas contra la Iglesia, y el desafío antijerárquico a negar el
orden estatal. Si continuará habiendo 'milagro de la palabra', es decir, anarquismo, es
porque él mismo puede devenir contraseña para la esperanza colectiva y para luchas
sociales liberadas del lastre de modelos autoritarios. El misterio de la jerarquía
cedería entonces su opacidad a una revelación política.
Christian Ferrer
estado y hombre |
Todos sabemos que lo
definitorio de una teoría política desde Maquiavelo es la noción de Estado. Se suceden
las formas de concebirlo, así como los intentos prácticos por
moldearlo a tales concepciones. Muchas veces se cae en la moda actual: ver en el Estado y
en los políticos (el gobierno) la salvación de todos mis problemas. Pues bien, hubo unos
filósofos antiestatistas que sobre todo desde el xix nos enseñaron que todo lo que
depende del Estado es nefasto para el hombre. Podríamos decir que incluso las políticas
sociales tan en boga, porque también ellas quitan protagonismo al hombre, evitan su
libertad, niegan su capacidad de decidir por sí mismo, en comunicación grupal. Esos
sabios soñadores, una cosa no está reñida con la otra, fueron los anarquistas,
libertarios, socialistas utópicos o como queramos llamarles. Ante todo fueron humanistas
que a muchos nos siguen enseñando después de largos años estudiándolos.
El Estado para ellos estaba sobre todo en contradicción con la libertad, imponía una
estructura que decidía por las personas. Y así sigue siendo. La estructura, en línea
platónica y levistraussiana, es aquella entidad que domina sobre sus componentes teniendo
una existencia que es superior a la de sus partes. La Idea es superior a las cosas que se
definen por ella, una empresa lo es a las acciones de los que participan de sus
beneficios, Dios lo es a sus criaturas, el capital al trabajo que lo produce... el Estado
es dominador de los ciudadanos que lo componen. La materia que rellena el Estado es
secundaria, lo que importa es la forma: leyes, convenios, impuestos, quintas, incluso
ayudas son estructuras eidéticas y reales de dominio. Son imposiciones trascendentales,
condición sine qua non de la existencia de alguien: los apátridas serían la excepción
que confirma la regla para los estatistas, para los anarquistas son el ideal de
cosmopolita encarnado. En fin, Estado es estructura formal que controla sobre los
individuos (que son personas) que lo permiten vivir. La persona solo existe frente al
Estado como número de identidad, de seguridad social, de expediente académico, de
currículum, de registro de propiedad, de ficha policial... ¡Y seguimos creyendo en el
Estado como un padre que nos ha de salvar de todos nuestros problemas!
Habría mil ejemplos textuales para aclarar esta idea, incluso en autores no anarquistas
(liberales como S. Mill o Von Mises, estructuralistas como Foucault), pero aquí ofrecemos
dos casos de padres espirituales: Proudhon y Bakunin. El tipógrafo francés nos dice en
El principio federativo de 1848:«Despojado de toda dignidad el ciudadano y el municipio,
se multiplican las usurpaciones del Estado y crecen en proporción las cargas del
contribuyente. No es ya el gobierno para el pueblo, sino el pueblo para el gobierno. El
poder lo invade todo, se apodera de todo, se lo arroga todo para siempre jamás: guerra y
marina, administración, justicia, policía, instrucción pública, obras y reparaciones
públicas, bancos, bolsas, crédito, seguros, socorros, ahorros, beneficencia, bosques,
canales, ríos, cultos, hacienda, aduanas, comercio, agricultura, industria, transportes.
Y coronado todo por una contribución formidable, que arranca a la nación la cuarta parte
de su producto bruto. El ciudadano no tiene ya que ocuparse sino en cumplir allá en su
pequeño rincón su pequeña tarea, recibiendo su pequeño salario, educando a su pequeña
familia, y confiándose para todo lo demás a la providencia del gobierno.»
Esta definición cuadra con nuestra visión de la reducción del hombre. Visualiza mejor
que todo lo que podríamos escribir sobre la destrucción de la persona por el Estado.
Este tiene otro obstáculo en su propio enanismo, su egoísmo patriota que hace ver
enemigos a todos los demás países. Bakunin parece hablar contra esos falangistas y
fascistas de la patria y sus valores trascendentales:
«Esta negación flagrante de la humanidad que constituye la esencia misma del Estado,
desde el punto de vista del Estado, es su deber supremo y su mayor virtud. Lleva como
nombre patriotismo y constituye toda la moralidad trascendente del Estado. La denominamos
moralidad trascendente porque generalmente supera el nivel de la moral y la justicia
humanas, ya sea de la comunidad o de un individuo, y a menudo por eso mismo se encuentra
en contradicción con ellas. Así, ofender, saquear, asesinar o esclavizar a un
conciudadano es normalmente considerado un crimen. Por otro lado, en la vida pública,
desde el punto de vista del patriotismo, cuando esas cosas se realizan para mayor gloria
del Estado, para la preservación o extensión de su poder, todo ello se transforma en
deberes y virtudes. Y esas virtudes, estos deberes, son obligatorios para cada ciudadano
patriota.»
Así escribía el rebelde ruso en Federalismo, socialismo, antiteologismo de 1868. El
hombre es desvirtuado por toda una serie de estructuras económicas, morales, fiduciales,
de marketing, recreativas, etc... Su libertad no es sino una palabra fría dentro de la
Constitución o cualquier otro código vigente, escrito desde el Estado.
Pero lo más peligroso es que el Estado no es un ente abstracto, pues si lo fuera no
tendría poder. Su fuerza está en que hay personajes que lo dominan, pretendiendo hacer
de sus intereses privados supuestas tareas sociales, de alta política o de andar por
casa. Sin negar la bondad moral de muchos de ellos, nunca pueden sino agarrarse a los
soportes del Estado y defenderlos, pues de lo contrario el gigante los expulsará de sus
dominios. Escamoteará, en último caso, sus buenas ideas, atrapadas en sus redes. La
revolución bolchevique o la maoísta son ejemplos de ellos.
¿Qué hacer entonces? ¿Hay salida? Por supuesto, podemos crear aparte del Estado,
gestionar nuestras tareas hasta donde nos sea posible, libertarnos, salir de la
servidumbre voluntaria y pasiva, enseñar a los otros a ser libres. Si, como repetía
siempre aquel leonés universal que cogió el nombre de Diego Abad de Santillán para
liberarse del control y censura estatales (vivió más de 25 años sin papeles de
identidad y negó una pensión de la Generalidad cuando pasaba fatigas a su vuelta a la
España democrática, sí, a la del olvido impuesto y el voto en papeletas de colores),
hay tiranos porque hay esclavos, la salida él mismo nos la dice (Estrategia y táctica,
1971):
«La otra ruta es menos espectacular: quiere hacer del hombre, de sus necesidades y de sus
aspiraciones, la medida de todas las cosas; quiere el ensayo y la experimentación en el
campo económico y social; quiere la libertad hasta para equivocarse, para errar; quiere
una forma de vida no capitalista fundada en asociaciones libres de productores y de
consumidores libres; rechaza todo absolutismo porque sostiene que no hay verdades
absolutas, indiscutibles, y por consiguiente, no hay hombres, partidos o clases que estén
ungidos con el óleo santo de la infalibilidad; quiere una revolución en la moral, en las
costumbres, en las instituciones y quiere iniciar esa revolución desde hoy mismo, como
hoy mismo se siembra la semilla de la que puede surgir el árbol frondoso mañana. En una
palabra, esta solución edifica única y exclusivamente sobre el hombre y su libertad,
para que tome en sus manos y sea responsable de su destino.»
Frente al Mussolini de «Todo para el Estado, todo por el Estado, nada sin el Estado»,
esta llamada a la libertad y a la rebeldía. Horizontes abre, que no es poco, en un mundo
obnubilado por la sumisión y las campañas políticas de salvación, como en otros
tiempos lo estaba con las religiosas.
Fernando Pérez de Blas
muere julián pacheco |
El 22 de marzo de este año murió Julián Pacheco, un pintor del que ya hablamos
en el número 8 de esta publicación y al que desde estas páginas queremos rendir un
merecido homenaje.
 |
| El artista en su casa de
Arcos de la Cantera, junto a su compañera Celia el 15 de marzo de 1998 |
Es la dimensión universal de su obra, profundamente enraizada en los problemas sociales
de la humanidad, lo más destacable de este artista. La búsqueda de la libertad es una
preocupación que late en el corazón de Pacheco desde su más tierna infancia y que le
acompañará a lo largo de toda su vida.
Libertad, igualdad y fraternidad son valores que le empujan induciéndole a realizar, a
través de sus obras, una crítica de la sociedad en que vive: una sociedad opresora y
alienante que impide el desarrollo y la felicidad del hombre.
Nacido en Cuenca en 1937, se traslada a Barcelona a los 23 años, y es aquí donde se
identifica plenamente con los problemas sociales y políticos que asolan el país: huelgas
de mineros, reivindicaciones estudiantiles, ausencia de libertad, miseria, desigualdad...
son cuestiones que influirán en la temática de su obra. Desde el punto de vista
plástico, en esa época, Pacheco recoge las experiencias visuales del Informalismo pero
con una intencionalidad distinta, con un discurso más expresivo. Realiza sus primeros
'muros', obras matéricas donde recoge el pensar y el sentir popular; desde la creatividad
instintiva del mundo infantil, a los sentimientos, la ironía, las reivindicaciones y
protestas que la gente corriente vierte sobre las paredes. Sus declaraciones en la prensa
atacando todo tipo de censura en el arte, en el contexto de la dictadura franquista, le
ocasionan una presión policial que no soporta y que le obliga a exiliarse a París en
1963.
En el 64 es invitado a la exposición España Libre, que se mostró en varias ciudades de
Italia, junto con pintores de la importancia de Picasso, Tàpies, Saura o Julio González.
Julián encuentra una gran acogida en ese país, donde asienta su residencia y en el que
realizará su más intensa crítica a la dictadura franquista. El trabajo de Pacheco sufre
una transformación
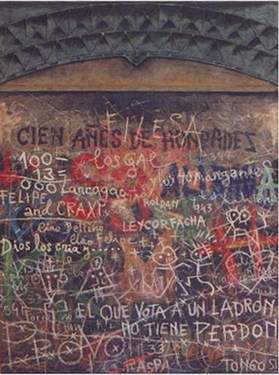 |
| Uno de los impresionantes
'muros' de Julián |
radical hasta asumir una
figuración explícita y drástica. Nos muestra una iconografía expresionista y satírica
que gira en torno a la situación social española y sus personajes durante el franquismo.
La Nueva Figuración de Pacheco asume la evolución del arte contemporáneo y se sitúa
ante la realidad de una manera crítica: «Mis obras son el vómito de cualquier cosa que
no acierto a digerir. Esta indigestión me la produce la injusticia social, el
imperialismo, el capitalismo, el falso comunismo, el lavado de cerebro, el racismo, el
fascismo, la opresión, los presos políticos y cualquier abuso de poder de un ser humano
sobre otro.»
Pacheco realizó numerosas obras de carácter antifascista y también de denuncia sobre la
corrupción política en los sistemas democráticos tanto en Italia como en España, a su
vuelta a nuestro país al final de los años 70.
Julián se definía a sí mismo como libertario en ideología y sentimientos, y en muchas
de sus obras hace referencia a hechos o ideas anarquistas como el caso de Puig Antich,
asesinado durante el franquismo. Su forma de entender la libertad estaba basada en la
independencia absoluta y nunca estableció compromisos que le obligaran a limitar su forma
de expresarse o de pensar. Esto se hace muy evidente en el conjunto de su obra, cuya
multiplicidad formal es el resultado de un lenguaje vivo, en constante evolución
El trabajo de Julián fue muy reconocido en Europa precisamente por ese carácter de
denuncia y de lucha contra el fascismo (estaba fresca en la memoria la guerra mundial);
sus obras se encuentran en Francia, Italia, Yugoslavia, Alemania, y también en EE UU, y
paradójicamente muchas de ellas estarán colgadas en los grandes salones de los
acaudalados compradores. En palabras de Pacheco: «Los muros sirvieron para sacar el mundo
de los ghettos, y trasladarlo al mundo burgués.»
En nuestro país la repercusión de la obra de Julián Pacheco ha sido mínima,
probablemente debido a las mismas causas que le hicieron triunfar en Europa en su momento,
y por eso es hora de que reconozcamos el valor de este artista que nos ha legado una obra
ejemplar en la defensa de la libertad y de los derechos humanos.
Marisol Caldito