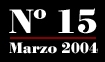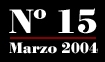Un
artista anarquista olvidado: Eleuterio Blasco Ferrer
Gran
desconocido en nuestro país, Eleuterio Blasco Ferrer (Foz Calanda
–Teruel– 1907; Alcañiz –Teruel– 1993),
es uno de nuestros artistas olvidados por la historiografía
(1), de
una riquísima biografía y una no menos variopinta obra
artística que pasa por la escultura, pintura, dibujo, alfarería
y poesía.
Tras
una difícil infancia, Blasco se abrirá paso en el complicado
mundo del arte con su llegada a Barcelona en 1926, lugar donde comenzará
su labor expositiva y donde enlazará con prontitud con los ideales
anarquistas, experimentando en la transición a la década
de esos convulsos años 30, un cambio en su actividad creadora
decididamente relacionada con los ideales de libertad, de solidaridad
humana, de negación de toda coacción, tiranía,
explotación del trabajo ajeno e incluso de la propia existencia
de Dios, con una postura antirreligiosa y anticlerical nunca exacerbada
y en todo caso moderada en sus años de
exilio francés.
 Si
bien como él nos cuenta, «a pesar de mi infancia, ya iba
comprendiendo que el mundo está lleno de injusticias humanas
y que yo, que casi siempre iba descalzo, era un desheredado de la fortuna»
(2),
el contacto con la actividad artística e intelectual de izquierdas
de la Ciudad Condal, le conducirán inexorablemente y hasta el
final de su vida, a tratar, ocupando un lugar privilegiado en su obra,
y desde un punto de vista crítico, el dolor humano y las injusticias
sociales irradiándolas de no poco pesimismo.
Si
bien como él nos cuenta, «a pesar de mi infancia, ya iba
comprendiendo que el mundo está lleno de injusticias humanas
y que yo, que casi siempre iba descalzo, era un desheredado de la fortuna»
(2),
el contacto con la actividad artística e intelectual de izquierdas
de la Ciudad Condal, le conducirán inexorablemente y hasta el
final de su vida, a tratar, ocupando un lugar privilegiado en su obra,
y desde un punto de vista crítico, el dolor humano y las injusticias
sociales irradiándolas de no poco pesimismo.
No
en vano se definió como el obrero artista que abría los
ojos a los sindicatos mostrándoles su arte y negándose
siempre a trabajar para una élite (3)
(por ejemplo para los obreros de la Agrupación Faros de Barcelona,
1933).
Características que mantuvo en su poesía, de carácter
social y «nunca escrita para ricos».
El
lenguaje donde se encontrará más cómodo para mostrar
estas ideas será el surrealismo; un surrealismo que hay que verlo
desde la individualidad, con una tempranez equiparable a los primeros
surrealistas aragoneses (Ramón Acín, González Bernal,
Alfonso Buñuel o Javier Ciria), con los que encaja perfectamente
tanto por fechas como por edad. Pero también en la escultura,
más valorada por la crítica, con una carga de intensa
y sincera expresividad. Un lirismo patético vinculado a la realidad
negativa de la vida y con una tremenda carga de humanidad. Ya dijo Tolstoi
que lo que en Arte no es emoción no es nada.
La
iconografía que presenta Blasco en esos años se cimenta,
gracias a los movimientos sociales y su influencia en las artes en esos
años, en la idea de progreso y revolución social. Y el
hincapié puesto en la negación de los valores burgueses.
Así lo vemos en sus ilustraciones para revistas como Tiempos
Nuevos o Tierra y Libertad, donde colabora junto a compañeros
y amigos ideológicos como José Aced o Ángel Lescarboura,
o en sus dibujos de corte nonelliano de su exposición en la Sala
Parés de Barcelona en 1931.
Así
imprime el sello inconfundible del sentimiento humano y la crítica
visceral escondida tras la lectura, a veces difícil, de sus dibujos.
De
igual manera, con formas que en ocasiones se alejan de lo figuración
reconocible, Blasco, como un visionario moderno, nos muestra la barbarie
de la guerra, los campos de concentración, alambradas de espinas,
esqueletos, bombas, fábricas.
La
Guerra Civil le obligó al exilio a Francia en 1939
(4), tras
haber sido Miliciano de la Cultura durante la contienda, permaneciendo
allí hasta su regreso a España en 1986
(5).
Su
actividad dentro del compromiso político claro y manifiesto,
decrece en ese periodo. Allí, no obstante, como tantos intelectuales
y artistas exiliados a la meca del arte de vanguardia, en el prolongado
exilio parisino, libertarios siempre, seguirá luchando en pro
de un ideal de justicia social.
Él
se consideró siempre un artista del pueblo. Un artista que extrajo
sus modelos y sentimiento de la adversidad ante la que se enfrentó
con dignidad toda la vida: la pobreza de su infancia, el mal vivir en
la Barcelona de la España primorriverista, la Segunda República,
los duros campos de refugiados franceses, la bohemia parisina de vividores,
pícaros, prostitutas, pobres y también gente íntegra
y rica en humanidad. Esa es la materia prima; ahí está
el objeto de su rebeldía, de su lucha artística, siempre
rebosante de romanticismo, poesía, idealismo y no poca utopía
anarquista.
La
calle fue su escuela. La tragedia humana, las injusticias sociales,
le conmovieron intensamente desde su infancia
(6). Por
eso se consagró a la crítica de las vilezas y de las bajezas,
a menudo con ironía, concediendo muy poca importancia al éxito
comercial. El análisis conjunto de su obra pictórica y
escultórica no deja lugar a dudas de esta afirmación.
Para
ello recurre a una densa y ardiente carga emotiva de la que no se desprende
en ninguna ocasión. Introduce también en su obra un elemento
de la lírica inquietud que anima patéticamente las figuraciones
más representativas de su personalidad.
Al
final de sus días escribía: «A mí no me interesa
la política. Soy una especie de librepensador. Quiero decir que
para mí, patria es el mundo, y mi familia la humanidad […],
yo soy un artista del pueblo y siempre estuve al servicio del pueblo
[…]» (7).
R. Pérez Moreno
Historiador del Arte
NOTAS
1.
Excepción hecha de los trabajos de investigación del autor,
que en su momento ya presentó un estado de la cuestión
del tema bajo el título «Eleuterio Blasco Ferrer. Arte
para el pueblo», dentro de las V Jornadas de Estudios sobre Aragón
en el umbral del S. xxi organizadas por la Universidad de Zaragoza,
de próxima aparición, y por el meritorio trato dado por
algunos especialistas en los últimos años, en obras de
carácter global, tales como Lomba Serrano, Concha: La plástica
aragonesa contemporánea, 1876-2001, Zaragoza, Ibercaja, 2002;
Madrigal Pascual, Arturo A.: Arte y compromiso. España 1917-1936,
Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2002;
Fernández Clemente, Eloy: Aragón durante la Dictadura
de Primo de Rivera, Tomo IV, Zaragoza, Ibercaja, , 1996; o Bonet, Juan
Manuel: Diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936,
Madrid, Alianza Editorial, 1995.

2.
Según escribe en unas notas autobiográficas. Archivo privado,
Barcelona.

3
Moreno, M.ª Ángeles: «Eleuterio Blasco Ferrer –entrevista–»,
Teruel. Boletín Informativo de la Diputación Provincial,
núm. 26, abril, 1991, pág. 35.

4
No sin antes pasar por los campos de refugiados de Vernet de Ariège
y Camp de Setfons.

5
Con visitas esporádicas a partir del franquismo tardío.
Ni tan siquiera lo hizo con motivo de la resonante exposición
en la Galería Argos de Barcelona en 1955.

6
Este aspecto lo reiteran diversos autores, por ejemplo: Mylos: «Con
Blasco Ferrer», Destino, Barcelona, 4-XII-1954,
pág. 32. Mylos es el pseudónimo que esconde al gran crítico
catalán Sebastián Gasch.

7
Carta dirigida a Orencio Andrés, alcalde de la localidad de Molinos
(Teruel), fechada en Barcelona el 28 de julio de 1990. Archivo Ayuntamiento
de Molinos.