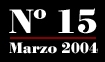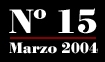La
revolución traicionada
Amorós,
Miquel: La revolución traicionada. La verdadera historia de Balius
y Los Amigos de Durruti, Barcelona, Virus, 2003 (Memoria), 444 págs.
Precio: 19,00 euros
Sobre
este libro, que aborda unos hechos polémicos, ofrecemos dos comentarios:
uno, de Olaya; el otro, de Paco Madrid.
Fabulosa
maraña
Según
el historiador alemán Walter L. Bernecker, «uno de los
aspectos más sorprendentes de la revolución social española
es su relativo desconocimiento en la investigación internacional».
Pero, curiosamente, el mismo fenómeno se repite en la española
y por las mismas causas, aunque los autores de la jácara histórica
no sean los mismos.
En el extranjero,
desde entonces hasta la fecha, ha habido que modular la investigación
a fin de servir determinados intereses y ocultar abultadas complicidades
poco honorables. En España, a su vez, porque hagiógrafos
y limpiabotas de la catadura de Joaquín Arrarás, Manuel
Aznar y Ricardo de la Cierva tuvieron por misión servir de portavoces
a los vencedores y cubrir de incienso a un siniestro personaje, moralmente
homónimo del príncipe valachio conocido en la historia
cinematográfica con el nombre de Drácula.
No obstante,
casi siete décadas después, cuando creíamos que
el tiempo habría permitido que la manifestación de la
verdad empezara a permitirnos conocer la realidad de los hechos, nos
encontramos con la desagradable sorpresa de que tirios y troyanos vuelven
a desenvainar las plumas para rezumar el mismo corrosivo vitriolo. De
debajo de los altares nos sacan a un doctor en filosofía y teología
(según dicen) que mano a mano con las checas madrileñas
nos ponen a Santiago Carrillo y a José Cazorla como chupa de
dómine, pero que, a pesar de su erudición, no menciona
ni una sola vez a López de Letona (entre otros). Al contrario,
a la izquierda, nos sacan de no sabemos dónde, un guerrillero
trasnochado, Miquel Amorós: La revolución traicionada.
La verdadera historia de Balius y Los Amigos de Durruti, donde, aunque
él suponga otra cosa, el título y el subtítulo
se prestan a confusión; lo mismo ocurre con el texto.
Desde luego,
es de lamentar que de un buen tema, como el escogido por Amorós,
se pueda sacar un libro tan mediocre, por esa obstinación que
tenemos los españoles en escribir historias de santos desde Santiago
y su caballo blanco. Y tanto más, que ello haya sido posible
después de haber actuado en los medios anarquistas y llevar treinta
años pendiente de la tarea de escribir este guión de película
americana, cuando lo único que resalta en el libro es la precipitación
en escribir sin haberse documentado antes.
Amorós
ni conoce el funcionamiento de la CNT ni, menos aún, su historia.
A estas alturas, seguir utilizando el argumento de los plenos celebrados
por la CNT y la FAI en julio y agosto de 1936 (confundiendo las fechas
además), para referirse a la intervención política
(pág. 101), es deprimente, y, entre otras perlas por el estilo,
la de que «Federica no perteneción jamás a la FAI
ni participó en ninguna de sus actividades» (pág.
195); que las cartas de C., agente de Negrín, quien las hace
públicas es F. Piqueras (pág. 212); que Pablo Ruiz «era
un anarquista de acción»; que Balius ingresó en
la FAI pero no en la CNT (pág. 48); o que Del Barrio era secretario
de la UGT (pág. 228).
De hecho,
Amorós anda a la zaga de «un nuevo proyecto revolucionario»
y se da de bruces con «los amigos de Durruti» y, en particular,
con Jaime Balius y Pablo Ruiz, a los que considera como «la inteligencia
de la Agrupación» (pág. 169). Sin embargo, García
Oliver dice que Balius era «un fanático separatista catalán»,
que había venido a la CNT de la manita de Liberto Callejas, «en
su deambular por Barcelona con gente de lo más raro», y
de Ruiz, que era un elemento sospechoso ante el que los compañeros
«cortaban la conversación» cuando aparecía
por el sindicato.
Sinceramente,
creo que García Oliver es excesivamente pasional en sus acusaciones,
lo que no evita que Balius no fue nunca anarquista ni conoció
lo que eran las tácticas y principios ideológicos de la
CNT, como se puede constatar con la simple lectura de los extractos
que de sus escritos publica el propio Amorós. En realidad, como
a la mayor parte de los historiadores, o supuestos tales, lo que le
ocurre a Amorós es que, en lugar de documentarse, imaginan una
hipótesis y a partir de ella tejen el texto de sus propias conclusiones,
que es una especie de bando invitando a una nueva cruzada, y por ahí
no se va más que a Jerusalén.
Mal que
le pese a Amorós, Ruiz fue siempre un saco de aire, que vivió
continuamente obcecado por los grupos marginales que, frecuentemente,
han florecido por los aledaños de la CNT, razón por la
que hubo de ser expulsado de la organización confederal en dos
ocasiones por motivo éticos. Por lo que respecta a Balius, fue
un personaje que empezó a actuar en los medios nacionalistas
catalanes de Macià, desde los que saltó al BOC, de Maurín,
para terminar aterrizando en la CNT en 1936, y la acusación que
se le hace de marxista se justifica precisamente por la influencia que
ejercieron sobre él y sobre «los amigos de Durruti»,
los trotskistas Franz Heller y el francésMoulin.
De cualquier
manera, es de lamentar que de un tema tan interesante como el de mayo
de 1937, del que Amorós sólo tiene algunos atisbos, no
haya merecido por fin un análisis documentado que hubiera permitido
al lector adentrarse por los vericuetos que malograron la evolución
del proceso revolucionario más grande de todos los tiempos, y
conocer la responsabilidad de cada cual. Y ello lo es tanto más
si es cierto que Amorós perteneció a la CNT, tras su reorganización
pública a partir de 1975, porque entonces hubiera sido la ocasión
de exigir información sobre la «gestión moral y
material» que los elementos que cita tenían obligación
de facilitar, y sobre lo que, en repetidas ocasiones, se habían
comprometido a hacer ante la CNT reunida en España.
Ahí
está el error.
F.
Olaya
-------------
¿Hubo
revolución en España?
En este
país el estudio de las fuentes históricas nunca ha sido
un tema que apasionase excesivamente a los historiadores. Además
de ser un objeto de estudio excesivamente farragoso y complicado, tiene
la virtud de no conceder al estudioso ninguno de los laureles que se
otorgan de ordinario a los brillantes estudios realizados, en la mayor
parte de los casos, con una documentación escasa y fragmentaria.
Este hecho determina que un investigador que estudia un período
concreto necesite comenzar su trabajo por el análisis de las
fuentes necesarias para el mismo, estudio seguramente realizado, en
mayor o menor medida, por los investigadores que le precedieron. Incluso
se llega al absurdo de querer revisar la historia por el sólo
hecho de haber encontrado un documento sensacional que en apariencia
modifica todas las interpretaciones dadas hasta entonces. Todo ello
nos demuestra que los estudios históricos no escapan al vedetismo,
a la moda o a intereses aun más inconfesables.
El resultado
de esta forma de hacer historia es un puzzle intrincado en el que nos
encontramos con interpretaciones muy diferentes de un mismo hecho, apoyándonos
en una documentación muy parecida. La crítica histórica
navega generalmente por mares procelosos que generalmente no arriban
a ningún puerto conocido –a veces ni siquiera desconocido–.
Si nos
centramos en un período concreto, como fue la revolución
española de 1936, un período corto, pero muy intenso,
y por ello una magnífica cantera de la que extraer enseñanzas
y un campo de estudio prácticamente ilimitado, el panorama que
se nos presenta es todavía más desolador. Como ya se ha
dicho tantas veces, posiblemente sea el período sobre el que
más tinta se ha vertido en forma de artículos, folletos,
libros, además de conmemoraciones, celebraciones, etc., y sin
embargo, probablemente sea también el período histórico
menos conocido, especialmente por lo que se refiere al movimiento anarquista.
Es evidente
que la historiografía «oficial» no va a ocuparse
de los problemas históricos que nos planteamos quienes estamos
interesados en el estudio de los procesos revolucionarios. Se dedicarán
a tareas que estén a la altura de sus inquietudes que no son
otras que la justificación del presente, negando las luchas del
pasado. Unos se dedicarán a poner en duda el proceso revolucionario,
mediante técnicas muy sofisticadas; otros reduciéndolo
a sus aspectos violentos, intentando con ello, por otros métodos,
lograr los mismos objetivos: negar la posibilidad de la revolución.
Además aquellos que apelan al carácter violento de la
revolución se parecen sospechosamente al policía que denuncia
al manifestante por agresiones porque se ha dislocado la muñeca
al golpearle repetidamente con la porra. Incluso empiezan ya a insinuarse
–con evidente desprecio de la inteligencia del lector actual–
que el triunfo obrero sólo fue posible en aquellas ciudades en
las que las fuerzas del orden se pusieron al lado de la república,
como fue el caso de Barcelona, Madrid, etc. Una vez más se pretende
negar el valor insurreccional del proletariado y su capacidad de respuesta
frente a las agresiones del Estado.
Por ello
nuestro trabajo histórico no debe basarse en enzarzarnos en inútiles
polémicas sobre la violencia, porque eso supone aceptar la justificación
que se busca, es decir, que los militares tenían razón
cuando se alzaron en armas para hacerse con el control del Estado, que
es en definitiva lo que se persigue. Así como tampoco debemos
considerar prioritario la contabilización de los muertos que
se hicieron desde uno y otro bando. Todo ello trata de ocultar la verdadera
naturaleza del problema que para nosotros debe ser la de investigar
si es posible una revolución basada en los postulados anarquistas.
En mi opinión
ese es el fin que ha movido a Miguel Amorós al escribir su libro,
recientemente publicado, La revolución traicionada. La verdadera
historia de Balius y Los Amigos de Durruti (1).
Recorriendo la trayectoria vital de Jaime Balius, periodista anarquista,
el autor se adentra en el análisis de las causas que motivaron
el fracaso de la revolución y la consecuente derrota. Los problemas
que Amorós aborda no son nuevos, desde luego. Ha habido trabajos
anteriores que ponían el acento en esos mismos problemas, con
enfoques muy diversos, pero en este caso el autor ha dispuesto de una
documentación que hasta hace algunos años era imposible,
o muy difícil, consultar. Y en mi opinión una gran parte
de esta documentación –muy valiosa para analizar el proceso
revolucionario– debería haber sido ya editada y puesta
a disposición de los investigadores.
Las cuestiones
que se plantearon a los revolucionarios, inmediatamente después
de ser aplastado el golpe de Estado de los militares, eran principalmente
el poner en pie una industria de guerra, inexistente antes del golpe,
transformando para ello algunas industrias en manos ya de los obreros
en armas. Apoyar una economía colectivizada –tras el abandono
de las fábricas por sus dueños y la mayor parte de los
técnicos– y establecer la necesaria coordinación
para que esta economía –con matices revolucionarios–
no se hundiera en el caos. Pero lo más importante era intentar
la formación de milicias que recuperasen los territorios que
habían quedado en poder de los sublevados y asegurar el funcionamiento
de los servicios esenciales en la retaguardia. Todo esto se consiguió,
con sus errores y aciertos de todo punto lógicos dadas las circunstancias,
en los primeros días, lo cual demostraba, sin género de
dudas, el alto grado de preparación de los anarquistas.
Lo que
sucedió a continuación, casi inmediatamente después
del triunfo obrero en las calles, es lo que importa. Dejar en pie un
Estado, aunque sólo sea como fachada decorativa frente a la opinión
internacional, era una espada de Damocles y esto los anarquistas lo
sabían por experiencia y por las cicatrices de sus carnes. En
mi opinión, ese es el inicio de un proceso lento, pero inexorable,
de recuperación de los poderes del Estado; apelar a que las circunstancias
internacionales eran desfavorables para llevar la revolución
a sus últimas consecuencias, como justificación de esta
decisión, no sirve para demostrar nada ni tampoco para enriquecer
nuestro conocimiento, porque en cualquier circunstancia que estalle
una revolución, las condiciones políticas internacionales
serán siempre desfavorables.
Lógicamente
la misión del Estado –completamente desmantelado tras el
frustrado golpe de Estado de los militares– sería la de
recuperar paulatinamente sus competencias, especialmente en las materias
que más le interesaban: la represión. Así debía
convencer de la necesidad de un ejército profesional que sustituyera
a las –según ellos– desorganizadas milicias: ¿las
sospechosas derrotas de los primeros meses, se inscribe en este proceso?
Procurar retomar el poder de la calle en manos de las patrullas de control:
¿la represión indiscriminada forma parte de este proceso?
Y así sucesivamente hasta conseguir el poder total que al mismo
tiempo suponía necesariamente la derrota, ya que la oposición
al golpe militar se había hecho desde las organizaciones proletarias
y no desde el Estado.
Las Brigadas
Internacionales –cuya heroicidad nadie pone en duda– fueron,
en mi opinión, la base material para la reconstrucción
del «ejército popular» y uno de los fundamentos principales
del poder del Partido Comunista, además del suministro de armas
soviéticas directamente controladas por este partido. Si mi opinión
es correcta, paradójicamente las Brigadas Internacionales se
habrían convertido en la punta de lanza de la contrarrevolución
estatalista y estalinista.
En líneas generales –salvo hipótesis más
osadas o interpretaciones abusivas– todo esto es bien conocido.
El problema reside en los factores que contribuyeron a convertir a una
parte del movimiento libertario en cómplice inconsciente de todo
este proceso. Uno de ellos fue sin duda la burocratización de
la organización denunciada en reiteradas ocasiones no sólo
por Balius y la Agrupación de los Amigos de Durruti, sino también
por otros militantes de probada solvencia, como Camillo Berneri o André
Prudhommeaux. A este propósito decía Berneri en una carta
a su familia: «Es cierto lo que dices: la mayoría te aprecia
porque saben que tienes un cierto prestigio [...] Aquí, porque
he renunciado a determinados cargos, me consideran caído en desgracia.
Piensan en esto aquellos que intrigan para fabricarse un nicho. Es increíble
la cantidad de pequeños oportunistas que están entre nosotros»
(2).
En definitiva,
el trabajo de Miguel Amorós ha consistido en analizar este proceso
de continuas renuncias que desembocaron en los hechos de mayo y en el
desastre final. Desde luego la polémica está servida,
pero creo que no tanto por los problemas que plantea y el análisis
que elabora de los mismo, sino por haber escogido para ello un personaje
muy controvertido –en mi opinión injustamente olvidado–
y una organización que fue asimilada al trotskismo por las fuerzas
de la reacción, tesis que sería luego recuperada por algunos
anarquistas para tratar de desprestigiar las justas críticas
que hacían al desarrollo del movimiento libertario. En efecto,
Jaime Balius militó en las filas de Estat català en los
años veinte, pero con el advenimiento de la república
su acercamiento al anarquismo resulta incontestable. Por otro lado,
la acusación de trotskismo a la Agrupación es completamente
infundada y fue empleada por los comunistas para justificar la represión
al POUM. Precisamente para explicar el asesinato de Camillo Berneri,
el órgano oficial del Partido Comunista Italiano, editado en
París, Il Grido del Popolo afirmaba con cruel cinismo: «Camillo
Berneri, uno de los dirigentes del grupo de Los Amigos de Durruti, que,
reprobado por la misma dirección de la Federación Anarquista
Ibérica, provocó la insurrección sangrienta contra
el gobierno del Frente Popular de Cataluña, ha sido ajusticiado
por la Revolución democrática, a la cual ningún
antifascista puede negarle el derecho de legítima defensa»
(3).
Estoy firmemente
convencido de que la crítica constructiva no sólo es necesaria,
sino completamente imprescindible y que los anarquistas no debiéramos
tener miedo a la misma. El ocultamiento de determinados hechos no puede
beneficiarnos en absoluto y aunque se derrumben todos los mitos existentes,
nuestra obligación es plantearnos los problemas a plena luz del
día, porque cuando la defensa de una organización es más
importante que la defensa de las ideas en las que ésta se sustenta,
el fracaso está asegurado. Además, creo que muchos de
los problemas a que se enfrentó el exilio libertario y más
tarde la denominada transición española estuvieron provocados
por esta falta de claridad y un debate serio sobre determinados problemas
vitales para nosotros.
En resumen,
un libro que debe ser tenido en cuenta y leído con especial atención.
No conozco la mayor parte de la documentación que maneja, pero
son sin duda fuentes de primera mano y el aparato crítico que
adopta me parece bastante correcto.
Paco
Madrid
Notas
1. Barcelona, Virus, 2003, 444
páginas

2.
Pensieri e battaglie, París, (1938), páginas 260-261.

3.
20 de mayo de 1937