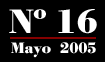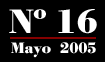Tiempo
y dinero

Entre las
cosas que admitimos sin pensar, es decir, los conceptos que hemos interiorizado
sin jamás meditar sobre su significado, fiándonos de la
evidencia que ha forjado la cultura en nuestras mentalidades, se encuentran
el tiempo y el dinero.
El concepto
de tiempo posee un vasto campo semántico, tan amplio como el
que las lenguas han sido capaces de dotar a los términos en los
que no ha encontrado una fácil definición. La ambigüedad
que posee la palabra «tiempo», sus tantos aspectos y matices,
se la puede considerar inmanente a la esencia de quien a lo largo de
su evolución se ha visto anonadado por su inaprensibilidad: el
mismo ser humano que la ha creado.
Entre las
numerosísimas acepciones que se utilizan de este concepto, desde
la «duración de las cosas sujetas a mudanza» a «cada
una de las partes de igual duración en que se divide el compás»
(esta última relativa al «tiempo» en la música),
por poner ejemplos característicos de la amplitud semántica
señalada, se encuentra también la relacionada con su valor
de uso, y, por ende, con la de valor de cambio. Es así que se
nos ha inculcado a través del tiempo la ilusión de poder
comerciar con el concepto y, lo que resulta más sorprendente,
aplicar un sentido moral a su empleo y manipulación. De aquí
que, casi inconscientemente, utilicemos alocuciones y frases hechas
relativas al carácter moral de nuestro comportamiento en relación
con el uso que se hace del tiempo que se nos ha concedido: «emplear
bien o mal el tiempo» son formas que se utilizan corrientemente
en el lenguaje coloquial que constituye la comunicación en nuestra
cotidianidad, sin que se preste la menor atención a las posibles
implicaciones que comportan tales expresiones lingüísticas.
Es natural,
por tanto, que se haya tratado de valorar el tiempo, ya que su empleo
ha sido considerado como fuente de riqueza para quien lo utiliza «correctamente»
y, viceversa, causa de desventura para el que lo malgasta. He aquí
la principal relación existente entre los conceptos de tiempo
y dinero, a la vez que es el lema del capitalismo moderno y contemporáneo:
«el tiempo es dinero».
En relación
con el tiempo, el concepto dinero comparte la amplitud semántica
y la riqueza de agregados que matizan su empleo, dependiendo del contexto
en el que aparece. Pero su etimología, que recuerda claramente
el nombre de la unidad monetaria romana (denarius), ha permitido concretizar
su significado más usual en «moneda corriente», extendiéndolo
al de capital cuando la cantidad acumulada de dinero lo convierte en
sinónimo. Parece evidente, pues, que, tanto el tiempo como el
dinero son conceptos de los que se ha apropiado la ideología
capitalista, presente en nuestra sociedad desde los últimos siglos:
ambos conceptos sintetizan el corpus de su moral, la denominada «moral
burguesa», y se han instalado, con sus acepciones más corrientes,
en nuestras mentes en la peculiar forma que se ha descrito: imperceptiblemente.
Hasta el punto de no considerar otras relaciones semánticas entre
ambos conceptos que no sean las acuñadas en el lema del capitalismo
enunciado supra, lo cual responde a la concepción materialista
que tal ideología posee de la existencia de los seres humanos.
Se podrá
objetar que tales conceptos provienen de un pasado remoto, que la división
del tiempo pertenece a la cosmogonía inherente a la especie humana,
se encuentran en la base de todas las civilizaciones aparecidas en el
planeta, etc. Pero incluso admitiendo la veracidad de tales objeciones
(y con el permiso de culturas nacidas en las antípodas de nuestro
eurocentrismo, que tanto se sorprenden de nuestra civilización
como la rechazan –bastaría recordar los discursos de Tuiavii
de Tiavea a sus compatriotas samoanos para sonreír sobre la uniformidad
de las civilizaciones–), el hecho de ligar los dos conceptos a
través del lazo economicista, lo cual está presente en
las actuales sociedades, es indudablemente un hecho reciente (tanto
como lo puede ser la sustitución de las campanas por el reloj
de la torre del municipio o de la iglesia), si se considera «reciente»
el advenimiento de la burguesía y su posterior hegemonía
como clase social. Esta fatídica relación «económico-temporal»
es la que ha penetrado en nuestras mentes con nuestra educación,
y ya sean el capitalismo o la burguesía (¿dónde
está la diferencia?) los responsables de la asociación
conceptual, el resultado no cambia: a cualquiera de nosotros se les
«cambia» el tiempo por dinero en un sistema autoritario
de comercialización de entelequias que, observado con detenimiento,
raya en el más completo de los absurdos, no obstante forme parte,
o, mejor, constituya, nuestra cotidianidad (el trabajo) y ocupe, prácticamente,
la mayor parte de la jornada de nuestras vidas.
Remitiéndonos a nuestra cultura actual, sin entrar en el debate
metafísico, parece obvio que el concepto «tiempo»
como valor de uso (y también de cambio) es una convención,
es decir, un acuerdo entre los poderosos, los propietarios del dinero,
para llevar a cabo sus negocios con la más alta rentabilidad
(en términos económicos: te «cambio» tu tiempo
por mi dinero). Es comprensible que fuesen ellos, los poderosos, los
que acuñasen el citado lema para legitimar sus intercambios en
la esfera quimérica de la sugestión permanente (puesto
que, en realidad, se trata de conceptos y no de cosas tangibles), llegando
a «convencer» al conjunto de la sociedad de la inamovilidad
del dogma preestablecido, tanto como de la conveniencia general de su
cumplimiento a través de la identificación del tiempo
con el trabajo (te «cambio» tu trabajo por mi dinero).
Como se
deduce de tales observaciones, el intercambio quimérico entre
conceptos diferentes es la base de la ideología capitalista,
–puesto que, por lo menos, el trabajo asalariado es una invención
de reciente implantación (¿cuándo se abolió
la esclavitud?), y se conoce, por la crónica de los acontecimientos
históricos, cuánto esfuerzo emplearon los plutócratas
en convencer a los esclavos de trabajar a cambio de un salario. No obstante
el origen de los conceptos sea tan remoto, la relación entre
los mismos que se trata de analizar es mucho más reciente en
la historia de nuestra cosmogonía, tanto como lo es la hegemonía
del sistema capitalista para nuestra civilización greco-romana.
Lo que
se puede deducir de todo esto aparece como una contradicción
evidente en la ideología capitalista: siendo, o, mejor, diciendo
ser, una ideología «materialista», circunscrita a
la «realidad» económica del ser humano, la «única
posible» regulación de nuestros intereses, enfrentada con
las ideologías utópicas nacidas en la Revolución
francesa, etc., resulta que basa sus postulados en un juego conceptual
estrechamente relacionado con la metafísica... ¿el materialismo
en el ámbito de las entelequias? Por supuesto, como el resto
de las ideologías existentes que se mueven en el etéreo
campo del pensamiento. Lo que sorprende, en todo caso, es que la mayoría
de la población haya adquirido el hábito de asimilar tales
conceptos sin preguntarse los porqués
de su validez, valorar las pruebas de su irrefutabilidad, siendo, como
son, solamente juegos de palabras, dogmas, cuya principal razón
de su existencia es que patrocina los peores instintos del homo sapiens:
la insolidaridad, la ley del más fuerte, la discriminación
por cuenta corriente (además de por raza, religión, sexo,
etc.), la creencia en el determinismo calvinista, que salva sólo
a los ricos y condena a los pobres... Pues bien, en este tipo de sociedad
capitalista es en la que se verifican las más increíbles
de las paradojas, y la defensa de este tipo de sociedad por la gran
mayoría de la población resulta de difícil comprensión
si no se considera a ésta, como así parece ser, alienada
del mundo del conocimiento. Algo tendrá que ver la educación
recibida (si se le puede llamar «educación» a lo
que se imparte actualmente en las escuelas y en el seno de las familias,
por no mencionar el tipo de valores difundidos a través de los
medios de comunicación) en este tipo de comportamiento masificado
y en la renuncia al conocimiento de las cosas.
Tras estos preliminares aclaratorios, es preciso reconocer que el orden
de los términos, en el caso que nos ocupa, sí altera el
producto, puesto que si invertimos los términos de la alocución
que se ha impuesto en nuestro orden mental el resultado no parece convincente:
«el dinero es tiempo». Y esto es fácilmente comprobable
para quienes, «disponiendo de todo el tiempo del mundo»,
no tienen dinero. De ello pueden ser testigos las amas de casa, por
ejemplo, que realizan tareas programadas como en cualquier tipo de trabajo,
más o menos manual, sin que se les reconozca una cantidad de
dinero a cambio de los cuidados del hogar, de los hijos, etc. Por no
mencionar a los «desocupados», que registran situaciones
más dramáticas, si cabe.
Estas situaciones
resultan paradójicas apenas nos interesamos en meditar sobre
algo que conforma nuestra cotidianidad, pero aún se puede ir
más lejos: no parece que en el transcurso de los últimos
tiempos a alguien se le haya ocurrido afirmar o demostrar lo contrario,
ni tan siquiera en los tiempos en los que se enseñoreaba el optimismo
y parecía que se podía cambiar el signo del «progreso»
en Occidente; fundamentalmente porque no habría obtenido ningún
beneficio: si el tiempo no es dinero, ¿qué es?, ¿para
qué sirve? De ahí que se haya deducido, inexorablemente,
que el que no gana dinero está «perdiendo el tiempo»;
paradójicamente, los juegos de palabras resultan muy significativos:
aquellos que ocupan la mayor parte de su tiempo en obtener dinero, realizando
dos o más trabajos durante la jornada, de lo que se lamentan
es, precisamente, de la falta de «tiempo» (trabajarían
más y ganarían más dinero con una jornada más
larga).
A la luz
de estas constataciones, no parece razonable admitir la veracidad de
la ecuación capitalista, aun cuando forme parte de nuestra «realidad»
cotidiana y no se haya establecido ninguna alternativa para la supervivencia
en este tipo de sociedad que establezca otra relación entre los
conceptos tiempo-trabajo y tiempo-dinero (lo que comporta, como se deduce
en el silogismo, la relación intrínseca trabajo-dinero).
Porque, cuando se trata de razonar estos postulados, inevitablemente
surgen otras dificultades: ¿y los que no trabajan, y tienen «tiempo»
y «dinero»? A esta particularidad de nuestro sistema económico
se responde, sin ruborizarse por ello los exégetas del neoliberalismo,
que se trata de «privilegiados», es decir, exentos por nacimiento
u otros tipos de fortuna aleatoria de someterse a la ley general vigente
en nuestra sociedad: la del «libre» comercio entre los seres
que trabajan, empleando su «tiempo» a cambio de un «dinero».
Claro está que los términos del intercambio están
establecidos por los que poseen el segundo de los conceptos, siendo
admitidos a regañadientes, por lo general, por los que «venden»
su tiempo, queriendo obtener a cambio «algo más»
de lo que tienen en abundancia los «adinerados». A tal sistema
lo denominan «liberal», haciéndonos creer que se
es «libre» de comerciar con el tiempo que cada uno de nosotros
tiene a su disposición, algo que nos convierte, automáticamente,
en filósofos mal pagados, además de esclavos «a
sueldo».
Los «privilegiados»
que, como se ha afirmado, no están sujetos al intercambio de
tiempo por dinero, por poseer ambos en abundancia, no parece que comprendan
nuestro afán por imitarles, mientras que la gran mayoría
de la sociedad recurre a los expedientes más irrazonables para
alcanzar el privilegio de sustraerse a la intransigente ley del capitalismo:
loterías, juegos de azar, Bolsa, especulación con pisos,
etc. Tales quimeras son propias de quienes nunca comprendieron la existencia
de clases sociales, creyendo vivir en una sociedad de «igualdad
de oportunidades» que les facilitaría el acceso al mundo
de los privilegiados; aquéllos, sin comprender el determinismo
que impone toda sociedad autoritaria a quienes no representan sus intereses,
se abandonan a los inmisericordiosos brazos de la diosa de la cornucopia
con la ilusión de evadirse de tan miserable destino y lograr
alcanzar la categoría que se concede a quien tiene el suficiente
dinero: el privilegio, y la facultad de disponer de todo su tiempo.
Otros tratan de emular a las grandes corporaciones bancarias, interesándose
de los vaivenes de la Bolsa o de las posibilidades de beneficio en el
tráfico de pisos. Lamentablemente, esos pocos afortunados que
el sistema económico concede para mantener la ilusión
general, al carecer de la costumbre de poseer ambos dones contemporáneamente,
hábito que se inculca desde la infancia y no es posible comprarlo
en las tiendas especializadas, derrochan tanto lo uno como lo otro:
malgastan su tiempo y su dinero, a la par que destrozan sus vidas en
sus intentos de emulación de los comportamientos de las clases
adineradas, resultando víctimas de la envidia ajena que les rodea,
suscitando las peores pasiones entre sus familiares, parientes y «amigos»,
dispuestos a aprovechar la ingenuidad y falta de preparación
de sus víctimas para arruinarlos económica y moralmente.
Tales peligros encierra el privilegio para los neófitos(as) que
se adhieren al reducido grupo de los poderosos careciendo de los principios
que rigen su exclusiva clase social.
Los demás,
el resto de la ciudadanía sin ínfulas plenipotenciarias,
obligados por decreto al intercambio de su tiempo (el trabajo ya no
es lo que era gracias a la tecnología aplicada) por un salario
cada día más exiguo, podemos optar por una sola de las
dos variables, pero nunca por ambas a la vez: si se quiere tener dinero,
se ha de renunciar al tiempo para disfrutarlo y, viceversa, el que elige
tener tiempo para entender su vida, las cosas que suceden a su alrededor,
pasear o meditar, querer o amar a personas y animales..., en fin, todo
lo que «lleva tiempo», el «tiempo» de disfrutar
de todas esas cosas, el «tiempo» de vivir, a ése
¡ni un céntimo! Se trata de no hacer ninguna excepción
a la ley general que regula nuestra existencia en este sistema económico
tan admirado por muchos.
Y las paradojas
que tal imposición doctrinal provoca, al identificar ambos conceptos
en uno sólo, estableciendo un orden inmutable en la proposición,
no parece que alteren en lo más mínimo nuestras convicciones
sobre la cotidianidad.
Hay otra
observación, no tan banal como las anteriores, según mi
parecer, que ridiculiza en mayor grado el citado postulado económico-temporal:
casi sin excepción, la mayoría de las personas que conozco,
integradas en una de las innumerables subdivisiones que componen la
clase media, no obstante desenvuelvan cualquier tipo de actividad laboral,
no disponen «materialmente» ni de tiempo ni de dinero. No
tienen ni suficiente dinero (aspiran constantemente a tener más)
ni suficiente tiempo (principalmente para gastar el dinero que ganan
empleando la mayor parte de su tiempo «libre»). Y, como
se ha visto, siendo la duración de la jornada la que es, se encuentran
en una situación sin solución aparente, pues los salarios
ya no son lo que eran (y cada día que pasa lo serán menos,
llegando hasta el punto de que se autorrebajarán los mismos los
trabajadores que verán peligrar con la crisis su puesto de trabajo),
mientras que su tiempo «libre» se verá notablemente
disminuido, al aumentar los «tiempos muertos» de los cada
día más largos desplazamientos desde el lugar de residencia
al puesto de trabajo. La paradoja no parece arredrar su entusiasmo por
el sistema vigente, no obstante se haya suficientemente demostrado que
por medio del trabajo no se alcanza la riqueza. Porque, en la mayoría
de los casos citados, trabajando, no obtienen ni tiempo ni dinero, con
lo que, además de refutar el dogma engañoso del capitalismo,
quedan a la merced de la fortuna de la misma manera que los que habían
recurrido a ella para salvarse.
De hecho, la sociedad capitalista no es la «sociedad del trabajo»,
no se basa en el trabajo y el esfuerzo personal, puesto que la riqueza
no se obtiene por tales medios. El trabajo está en la base de
la sociedad socialista, en la socialización de los medios de
producción de la riqueza común. La sociedad capitalista
se basa, como su propio nombre indica, en el capital, en la acumulación
de riqueza para crear más riqueza, y esto sólo es posible
a través de métodos deshonestos, que teóricamente
traicionarían los principios de la moral burguesa, pero que son
permitidos y apoyados por el conjunto de la población que aspira
a gozar de los privilegios que de ello se derivan. El capitalismo se
basa en la rapiña, en la piratería, en el fraude, en el
aprovechamiento del prójimo... en la explotación del hombre
por el hombre. Y, sin embargo, cada día resulta más popular
e incontestado: la mayoría está dispuesta a subirse al
carro del oportunismo económico y para ello no es preciso trabajar,
es más conveniente engañar, incluso engañarse a
sí mismos: actualmente se gana más comprando y vendiendo
pisos que trabajando todos los miembros de una familia numerosa. Es
la conocida como «fuga hacia delante» o «escapismo»,
cualquier cosa con tal de negar la evidencia de la corrupción
de las masas por un sistema económico que se asemeja en sus métodos
al barracón de tiro al blanco en las romerías y verbenas
populares.
Ante tales
circunstancias, hay quien demanda soluciones. Lo cual corresponde en
la democracia burguesa a los políticos. Pero éstos, lejanos
de la problemática popular, están más preocupados
por mantenerse en la clase de los privilegiados que en abrir las puertas
del bienestar al conjunto de la sociedad. Les basta con justificar con
unas pocas leyes incomprensibles la tarea para la cual han sido elegidos.
En los casos más urgentes han decretado soluciones «temporales»,
tales como la jubilación anticipada para eliminar puestos de
trabajo, a la que tantos se adhieren con la esperanza de, finalmente,
disfrutar de su tiempo. Pero, como durante su vida laboral no aprendieron
a emplear adecuadamente su tiempo libre, preocupándose fundamentalmente
de conseguir más dinero, se encuentran ante un vacío «temporal»
que no saben cómo colmar, produciéndose entonces desequilibrios
emocionales que rebajan la autoestima, agrian las relaciones personales
y sumen en la depresión a los sujetos que habían impostado
su existencia en los ritmos biológicos creados por la rutina
del trabajo, que hasta ese momento habían desempeñado
sin preocuparse jamás de entender lo que sucedía en sus
mentes alienadas por el dogma capitalista: «el tiempo es dinero».
Si se hubiese
otorgado la representación política a los filósofos,
tal como preconizó Platón en su República, quizás
no se hubiese llegado tan lejos en el progreso tecnológico, y
no gozaríamos de sus ventajas para ahorrar tiempo y fatiga, pero
seguramente habríamos aprendido a emplear con mayores satisfacciones
el tiempo que nos queda, ése al que nadie recurre para tratar
de entender lo que le pasa. Lo que está pasando, mientras «perdemos
el tiempo» en hablar de ciertas cosas, es que nos están
«robando el tiempo» sin dejarnos nada a cambio: ni un futuro
(que nos promete más muerte y destrucción) ni un pasado
(que no se puede recordar para no caer en tentaciones subversivas) se
nos concede, sólo este triste presente monetizado y salvaje que
tampoco nos interesa.
Si se considera
que nuestra vida no es más que el tiempo que vivimos, ¿por
qué no dedicarnos a ganar tiempo, es decir, vida, en vez de concebir
nuestra existencia como un vano reflejo del capital acumulado en el
tiempo arrebatado a nuestras vidas? Porque –se responde desde las
instancias del poder– la vida es lo que tenemos para gastar el
dinero que ganamos. Es la ley del consumismo, del derroche de energía
y el despilfarro de los recursos. Y con ella estamos quitando el tiempo
de vida que pertenece a los otros, ya sean los desheredados de la tierra
o las futuras generaciones. A los primeros no les dejamos, con nuestro
insaciable egoísmo, el dinero para sobrevivir a su manera, con
otros postulados más humanos, y a los segundos, el tiempo para
gozar de un planeta que ya hemos arrasado. Pero como tales reflexiones
se consideran una «pérdida de tiempo» y no se gana
dinero con pensar en algo más que en tener, los desafortunados
que pretender también ser, están abocados a renunciar
al lema del capital y a refugiarse en la pobreza, resultado de la marginación
social a la que les someten los pobres de espíritu y ricos en
objetos inútiles, inservibles para encontrar un significado a
sus «opulentas» vidas.
Nel
Ocejo Durand