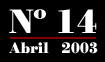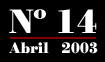La
cultura anarquista en el país valenciano
Francisco Javier Navarro Navarro
Navarro
Navarro, Francisco Javier: Vida y actividad cultural de las asociaciones
anarquistas valencianas durante la Segunda República y la Guerra
Civil, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002 (Historia / Estudios),
610 págs. Precio: 15,00 euros.
 La
historiografía académica que se ha ocupado de trazar la
trayectoria del anarquismo durante la Segunda República y la
Guerra Civil parecía haber llegado ya a completar el cuadro histórico.
Siempre desde una perspectiva exclusivamente política, los sucesivos
estudiosos preocupados por este tema habrían ensayado sus diferentes
interpretaciones hasta confluir en una descripción muy similar:
el movimiento anarquista, con su actitud irreflexiva e incoherente,
en nombre de una revolución imposible (¿utópica?),
había acosado de tal modo a la República que había
reducido a cenizas el trabajo sereno de sus gobiernos para resolver
los problemas económico-sociales del país, jugando consecuentemente
un papel contra-revolucionario. En resumen, los planteamientos anarquistas
"debilitaron al liberalismo, no a las derechas" y fueron uno
de los factores que hicieron inevitable el enfrentamiento armado. Por
otro lado, el mantenimiento de estos mismos planteamientos durante la
contienda, habría llevado inevitablemente a la derrota.
La
historiografía académica que se ha ocupado de trazar la
trayectoria del anarquismo durante la Segunda República y la
Guerra Civil parecía haber llegado ya a completar el cuadro histórico.
Siempre desde una perspectiva exclusivamente política, los sucesivos
estudiosos preocupados por este tema habrían ensayado sus diferentes
interpretaciones hasta confluir en una descripción muy similar:
el movimiento anarquista, con su actitud irreflexiva e incoherente,
en nombre de una revolución imposible (¿utópica?),
había acosado de tal modo a la República que había
reducido a cenizas el trabajo sereno de sus gobiernos para resolver
los problemas económico-sociales del país, jugando consecuentemente
un papel contra-revolucionario. En resumen, los planteamientos anarquistas
"debilitaron al liberalismo, no a las derechas" y fueron uno
de los factores que hicieron inevitable el enfrentamiento armado. Por
otro lado, el mantenimiento de estos mismos planteamientos durante la
contienda, habría llevado inevitablemente a la derrota.
Desde esa
perspectiva se alcanzan dos objetivos que, aunque aparentemente disociados,
están estrechamente vinculados a través de la "legitimidad
histórica": por un lado se considera a los gobiernos (de
izquierdas o de derechas, dependerá en todo caso de las inclinaciones
personales del historiador de turno) portadores de valores innegables
(entre otros su necesidad, que se da por supuesta y su carácter,
en algunos casos, de mediador en los conflictos entre capital y trabajo)
y por otro -de modo claramente subrepticio, pero suficiente para colar
por los respiraderos de la historia un mensaje subliminal harto eficaz-
se considera que la reacción militar no tuvo más remedio
que intervenir para "salvar al país del caos".
No deja
de resultar sorprendente que en los dos únicos períodos
históricos en los cuales triunfó la República en
este país, se repitan de forma casi mimética los esquemas
interpretativos. Aunque sólo fuera por este hecho, ya resultarían
sospechosas las conclusiones a las que se llega. Durante la primera
República, los impacientes cantonalistas, con su deseo de acelerar
el proceso histórico, habrían abocado a aquella a adoptar
actitudes dictatoriales extremadamente represivas y en última
instancia habrían propiciado el golpe militar de Pavía.
En la Segunda República, por determinados rasgos (las huelgas
declaradas sin orden ni control o las insurrecciones anarquistas), "el
mundo confederal recuerda al del radicalismo abertzale actual".
Si es cierto
que "la historia proporciona toda clase de precedentes a la medida
de todos los discursos y de todos los gustos", no lo es menos que
estos discursos se dirigen por lo general en un mismo sentido. Se trata,
en definitiva, de proporcionar la necesaria coartada histórica
a un tipo de sociedad basada en la explotación, al tiempo que
se construye el entramado necesario para su sostenimiento teórico.
Por ello, las construcciones históricas que con la mejor voluntad
se llevan a cabo para contrarrestarlo, únicamente sirven, en
última instancia, para reforzarlo. Por ese camino se llega inevitablemente
a posiciones irreductibles, en las cuales el enfrentamiento imposibilita
cualquier tipo de crítica coherente, quedando reducido, a lo
sumo, a una serie de descalificaciones de uno y otro lado que sumergen
el conocimiento de nuestro pasado en una ciénaga, en la cual
se hunde cualquier proyecto honesto de recuperar del olvido los aspectos
positivos de las luchas contra la explotación y las instituciones
que las apoyan y sustentan.
Una posibilidad
de salir de este callejón sin salida, que parece ya haber agotado
todos sus recursos, es intentar nuevos enfoques de la cuestión
que nos posibilite una perspectiva mucho más amplia de nuestra
historia. De este modo, además de corregir las distorsiones que
se han ido gestando, nos proporcionará suficientes argumentos
para contrarrestar las afirmaciones de aquellos que piensan que ya todo
está dicho en este terreno y consideran que ya nada queda por
investigar sobre el anarquismo, especialmente en un período tan
controvertido y conflictivo como lo fue la Segunda República
y la Guerra
Civil.
Uno de
estos enfoques -en mi opinión uno de los más fructíferos-
es la investigación y el estudio de la cultura anarquista. Cierto
que ya se han llevado a cabo incursiones en este terreno, pero considero
que son trabajos excesivamente genéricos y aunque algunos de
ellos son extraordinariamente brillantes, se centran exclusivamente
en las manifestaciones culturales que los anarquistas han desarrollado
a lo largo de su agitada historia. Por contra, se trataría de
hacer aflorar a la superficie el imaginario social de los anarquistas,
poner de relieve los procedimientos que emplearon para superar las contradicciones
con las que se tropezaron, en definitiva, descubrir ese sustrato en
el que basaban su decidida voluntad de transformación social,
todo ello oculto bajo una espesa capa de prejuicios, veladas afirmaciones
o juicios apriorísticos.
Esta necesidad,
que ya se dejaba sentir desde hace algunos años, ha empezado
a dar sus frutos. Varios estudios sobre esta problemática han
sido presentados como tesis doctoral, uno de ellos sobre los ateneos
libertarios de Madrid
(1), otro centrado
especialmente en Cataluña
(2), y el tercero
sobre el país valenciano. Desgraciadamente, las dos tesis citadas
en primer lugar todavía permanecen inéditas, sólo
la última ha empezado a ser editada en forma de libro
(3). Confiando
en que aquéllas pronto vean la luz, nos ocuparemos del trabajo
recientemente publicado.
(4)
A la vista
de las dificultades que entraña un estudio de esta naturaleza,
resulta comprensible que hasta ahora no se haya abordado de forma sistemática
una investigación de esta índole. Hace ya algunos años,
un historiador justificaba su ineptitud en este campo poniendo de relieve
"la dificultad al historiar el pensamiento y la acción educativa
y cultural de las Juventudes Libertarias en estos años de Guerra
Civil"
(5);
pero con ello tan sólo parece querer justificar su descalificación
apriorística de la labor de esta rama del movimiento libertario
al declarar que "las posiciones encontradas en el seno de la Federación
juvenil, reflejo de las que se producen en los debates de sus "mayores",
contribuyen a crear una sensación de caos que afecta sobre todo
a la acción y al discurso ideológico-político"
(6), cuando en
realidad esa sensación de caos está tan sólo en
su discurso histórico que se cierra sobre sí mismo, sin
que podamos extraer ninguna conclusión válida. Se tiene
la impresión, al leer este libro, de que se está contemplando
un puzzle mal ensamblado, porque los contornos que unen las distintas
piezas están difuminados al faltarles el necesario apoyo teórico
que les diera forma.
Esta actitud
apriorística ya nos la avanzaba el autor al inicio al afirmar
que "las Juventudes Libertarias, haciendo quizá honor a
la ideología que las sustenta, no ofrecen muchas posibilidades
para su estudio", contraponiéndolas a las Juventudes Socialistas
Unificadas, las cuales "hacen del orden -expresado en términos
de jerarquía, de homogeneidad de criterio, de custodia de documentos,
de uniformidad y cuidado en el esfuerzo divulgador de sus posiciones
ideológicas, etc.- un motor fundamental de su éxito".
Es decir, que el anarquismo no actuaría -según sus presupuestos
ideológicos- con el fin de alcanzar una sociedad sin Estado,
igualitaria y más humana, sino con el oscuro deseo de fastidiar
a los futuros historiadores. Esto, además de ser un absurdo histórico,
se demuestra falso a poco que se analice la labor cultural desplegada
por los anarquistas en cualquier momento histórico, incluso en
momentos críticos como una dictadura o un período revolucionario.
Precisamente
el libro de Javier Navarro resulta una excelente muestra para rebatir
por completo esas afirmaciones. Desde luego no se ocultan las dificultades
que entraña el estudio de un movimiento polifacético como
el anarquista y sumamente escurridizo para quien parte de presupuestos
ideológicos centralistas y ordenados en un continuum espacio-temporal.
Éstas se derivan de la falta de documentación (especialmente
de la referente a las actividades de los ateneos, los cuales no se cuidaron
nunca, o muy pocas veces, de confeccionar actas de sus acuerdos o libros
de registro de sus actuaciones), pero especialmente de la incapacidad
de comprender que la cultura anarquista es algo que va más allá
de sus manifestaciones culturales y conforma un universo propio en el
cual se integran todas sus actividades.
Javier
Navarro ha debido recurrir a todas las fuentes a su alcance, sin ahorrar
esfuerzos en recuperar todas las informaciones necesarias para su estudio,
especialmente a la prensa, que en este caso concreto se demuestra una
fuente de indudable valor para intentar colmar las lagunas en la documentación
archivística, pero también a las fuentes orales, entrevistando
a los protagonistas aún vivos de estas experiencias o utilizando
las que se registraron en su momento. En definitiva, un trabajo arduo
que afortunadamente tiene sus recompensas. El resultado es un cuadro
lo suficientemente amplio para dar una idea de la riqueza y variedad
de la cultura anarquista, como antes comentaba, y al mismo tiempo poner
de relieve las significativas diferencias existentes entre las actividades
culturales de otras formaciones políticas (tendentes por lo general
a encuadrar a sus simpatizantes en un orden jerárquico y perfectamente
estructurado) y la anarquista, que tendía siempre a la autoformación
del individuo y a su transformación en la medida del cambio social
que preconizaban.
El libro
se inicia con una extensa introducción en la que se repasan los
diferentes criterios de sociabilidad y las diferentes teorías
a que han dado lugar los numerosos estudios en este campo que se han
prodigado en los últimos años. Un análisis necesario
para enmarcar los estudios sobre la sociabilidad anarquista y sus propuestas
culturales. En los sucesivos capítulos se hace un minucioso recorrido
por los espacios de la sociabilidad anarquista, desde los grupos de
afinidad hasta sus organizaciones específicas, poniendo de relieve
ese entramado asociativo cuyo nexo de unión lo constituía
precisamente su actividad cultural, entendida ésta en su sentido
más amplio, tal como apuntaba más arriba.
Este libro
constituye además una inmensa cantera de información rescatada
a través de una labor más arqueológica que histórica
y ensamblada siguiendo unas pautas adecuadas al tema de estudio. Algunos
de estos datos los ha agrupado el autor en algunos anexos, presentándonos
listas de grupos anarquistas, ateneos libertarios, agrupaciones de Juventudes
Libertarias o de Mujeres Libres, etc., del país valenciano, completando
de ese modo la presentación de la inmensa riqueza cultural que
los anarquistas desplegaron en un período tan conflictivo como
la República y la Guerra Civil y a pesar de la represión
a que se vieron sometidos.
Rafa
1.
Bernalte, Francisca: La cultura anarquista en la República y
en la Guerra Civil: los ateneos libertarios de Madrid, Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 1991 (tesis doctoral inédita).

2.
Marín i Silvestre, Dolors: De la llibertat per coneixer al coneixement
de la llibertat. L'adquisició de cultura en la tradició
llibertària catalana durant la dictadura de Primo de Rivera i
la Segona República Espanyola, Barcelona, Universitat, 1996 (tesis
doctoral inédita).

3.
Navarro Navarro, Francisco Javier: Ateneos y grupos ácratas.
Vida y actividad cultural de las asociaciones anarquistas valencianas
durante la Segunda República y la Guerra Civil, Valencia, Biblioteca
Valenciana, 2002, 610 páginas.

4.
Como ya insinuaba más arriba, este libro recoge una parte de
la tesis, aquella que hace referencia al desarrollo de la cultura anarquista
a través de sus organizaciones; el análisis concreto de
ésta y su vinculación con la propuesta global del anarquismo,
así como la práctica de la misma por los anarquistas se
ha dejado para una futura publicación.

5.
Fernández Soria, Juan Manuel: Cultura y libertad. La educación
en las Juventudes Libertarias (1936 1939), Valencia, Universidad de
Valencia, 1996, 431 págs.; parece como si con frases de este
tipo, que se prodigan excesivamente a lo largo del libro, el autor quisiera
justificar la falta de planteamientos teóricos y de hipótesis
de trabajo en este tipo de estudios.

6.
Ibídem.