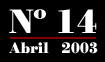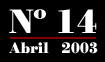Restos
del viaje de Errico Malatesta a la Patagonia
Christian Ferrer
A
Margareth Rago, a quien le gustó esta historia

Las
expediciones
Cuatro
son los puntos cardinales y cuatro los hombres significativos que llegaron
a la Patagonia a fines del siglo pasado. Por el Norte, el General Julio
Argentino Roca al mando de un ejército; por el Sur, el anarquista
Errico Malatesta junto a otros dos compañeros de ideas; por el
Este, doscientos emigrantes galeses que arribaron en un buque llamado
Mimosa, una suerte de Mayflower para la región del Chubut, en
busca de una nueva vida; y por el Oeste, a través de tierras
araucanas, el francés Orllie Antoine de Tounens, hidalgo provinciano
arruinado que pretende un cetro y una corona. La Patagonia fue invadida
por un militar, que sería próximo Presidente de la Argentina;
por un rey de opereta; por un anarquista fugitivo del gobierno italiano;
y por colonos cuyo líder, Lewis Jones, creía en un vago
ideario socialista de índole fabiana. Cada uno de ellos tenía
en mente un modelo de organización colectiva: la Comunidad corresponde
a los colonos; el Imperio al autoasumido Rey de Araucanía y Patagonia;
el Estado-Nación, al General Roca; y al fin, la Revolución
Mundial, a los anarquistas. Cada una de estas expediciones patagónicas
dejó tras de sí restos históricos, emblemáticos,
espirituales, e incluso gastronómicos, que, a excepción
de la crónica de la incursión estatal-militar, fueron
disolviéndose en el olvido, y resultan ser, para los argentinos
de hoy en día, vaporosos; a lo sumo, anécdotas. Esos vestigios
históricos están enterrados a ras de tierra: sobreviven
débilmente en las leyendas populares de la región o en
los rumores excéntricos que de vez en cuando alguien rememora.
Es lo justo: el Estado se ocupa de promover las gestas unificadoras
del territorio y de incrustarlas en los programas curriculares difundidos
en escuelas y universidades. Los demás sólo pueden aspirar
a la piedad histórica que se transmite de boca en boca, esas
cuencas carnales que amparan la historia social de un pueblo. En ocasiones,
una sola persona en el mundo recuerda lo ocurrido.
A mitad
del siglo xix la Patagonia era sinónimo de territorios desconocidos,
vientos furiosos, espacios gigantes, semidespoblados y nunca mensurados;
de tierras de indios Tehuelches y Mapuches. Aún circulaban las
leyendas improbables sobre la existencia de El Dorado, la ciudad de
oro que buscaron afanosamente los conquistadores españoles, esta
vez en uno de los últimos territorios aún inexplorados
de Sudamérica. Lejos de su larguísima línea costera,
en donde de vez en cuando se habían detenido exploradores, balleneros
o abastecedores de los escasos puertos allí establecidos, el
interior patagónico era tierra de nadie, es decir, de indígenas;
era "La Tierra", tal como la llamaban los mapuches, sus pobladores
primigenios. Sólo algunos pioneros y los eternos traperos que
comerciaban con los indios conocían algunos senderos interiores.
El auténtico gobernante de la Patagonia en el siglo xix era el
viento, cuyas borrascas fogosas alcanzaban, en su momento de esplendor,
los ciento veinte kilómetros por hora. Al terminar el día,
el silencio transparente y la noche austral, espejos simétricos,
se fundían suavemente. Patagonia era una palabra escrita en un
mapa vacío, al cual los gobernantes argentinos recientemente
liberados de su larga guerra civil vigilaban ansiosa y codiciosamente
desde Buenos Aires, preocupados por las posibles reclamaciones chilenas
o europeas.
Colonos
y soldados
 Algunos
galeses huían de la intolerancia religiosa; de los ingleses,
todos. En 1865 los colonos desembarcaron en el Golfo Nuevo y se internaron
por el valle del río Chubut. Lucharon contra los elementos y
fundaron pueblos a lo largo del río: Madryn, Rawson, Gayman,
Trevelyn. Por años, sus vecinos habituales no serían los
argentinos sino los indios tehuelches, quienes, pedigüeños
por naturaleza, les reclamaban continuamente comida y todo tipo de objetos.
El intercambio se hacía en lenguajes intraducibles en Buenos
Aires: galés y tehuelche. A poco de llegar murió el primero
de los colonos y fue enterrado en un cementerio consagrado, atrás
de la capilla protestante. Fue entonces cuando la ciudad de los inmigrantes
culmina su primer ciclo. Ese cementerio, ya colmado, fue clausurado
en la década de 1930. Aun así, el último de los
emigrantes originarios sería enterrado en ese primer cementerio,
reabierto exclusivamente para este último de los primeros. Lentamente,
los galeses se acriollaron y al tiempo el valle del Río Chubut
comenzó a ser compartido con otras corrientes migratorias, incluyendo
argentinos.
Algunos
galeses huían de la intolerancia religiosa; de los ingleses,
todos. En 1865 los colonos desembarcaron en el Golfo Nuevo y se internaron
por el valle del río Chubut. Lucharon contra los elementos y
fundaron pueblos a lo largo del río: Madryn, Rawson, Gayman,
Trevelyn. Por años, sus vecinos habituales no serían los
argentinos sino los indios tehuelches, quienes, pedigüeños
por naturaleza, les reclamaban continuamente comida y todo tipo de objetos.
El intercambio se hacía en lenguajes intraducibles en Buenos
Aires: galés y tehuelche. A poco de llegar murió el primero
de los colonos y fue enterrado en un cementerio consagrado, atrás
de la capilla protestante. Fue entonces cuando la ciudad de los inmigrantes
culmina su primer ciclo. Ese cementerio, ya colmado, fue clausurado
en la década de 1930. Aun así, el último de los
emigrantes originarios sería enterrado en ese primer cementerio,
reabierto exclusivamente para este último de los primeros. Lentamente,
los galeses se acriollaron y al tiempo el valle del Río Chubut
comenzó a ser compartido con otras corrientes migratorias, incluyendo
argentinos.
Años
después, en 1878, el gobierno argentino comenzaría la
ocupación final de la Patagonia, mediante un movimiento militar
de pinzas al cual se llamó oficialmente la "conquista del
desierto", es decir, la subordinación de sus dueños
originales al Estado argentino. Para acabar con el "problema del
indio" se envio un ejército al mando del Ministro de Guerra,
Julio A. Roca, cuya misión suponía traspasar la línea
de frontera con los indios establecida décadas antes a través
de una serie de fortines, y derrotar en forma drástica a las
tribus ranqueles, pehuenches, pampas, mapuches y huiliches. Eran 6.000
soldados organizados en 5 divisiones de ejército contra 2.000
combatientes indígenas dispersos. Eran fusiles y telégrafos
contra lanzas y boleadoras. Cuando el 25 de mayo de 1879 el impulso
beligerante de ese ejército ya había dejado tierra arrasada
detrás de sí y había terminado con el poder del
último capitanejo indígena, el General Roca da por finalizada
la expedición al llegar a los márgenes del Río
Negro. Habían muerto 1.300 indios, se habían hecho 10.500
prisioneros, y 55 millones de hectáreas habían sido incorporados
al mapa del Estado argentino. Poco después, en esos territorios
se funda una ciudad que hasta el día de hoy mantiene su origen
toponímico militar: Fuerte General Roca. El destino posterior
del Comandante sería la política, de la cual se transformó
en el "gran arbitro" durante las décadas siguientes.
Militar, político, siempre sería un Hombre de Estado.
Aun así, la ocupación definitiva de la Patagonia llevaría
diez años más de escaramuzas con los indígenas
localizados más al sur.
El Rey
Dos décadas
antes, por el este, desde Chile, un hombre solitario que sueña
con imperios, cruza la Cordillera de Los Andes. Tiene treinta y cinco
años. Había sido procurador en Périgueux, y siendo
ávido lector de libros de geografía y de viajes de exploradores,
decide viajar a Sudamérica a tentar suerte y conquistartierras.
En 1858 desembarca en el puerto de Coquimbo, Chile. Durante los siguientes
dos años, y aun antes de pisar los territorios donde los araucanos
aún vivían ajenos a los designios estatales del gobierno
chileno, ya se había pertrechado de una bandera, un escudo y
una constitución para su futuro reinado. En 1860, junto a dos
comerciantes franceses que solían traficar abalorios y vicios
con los indios, y a los que había prometido elevar al rango de
ministros, se interna en La Araucanía. Lentamente, a lomo de
mula, arribó a la tierra que se había prometido a sí
mismo. El 17 de noviembre de 1860, apenas conseguido un tímido
y ambiguo apoyo de los caciques indígenas, Orllie Antoine emite
un decreto proclamándose a sí mismo Rey de La Araucanía.
Acto seguido, envía una comunicación postal dirigida al
Presidente de Chile, Manuel Montt, anunciándole la buena nueva;
noticia que el gobierno chileno decidió ignorar por completo.
Un rey sin ejército no supone un problema, por más que
el primer número romano haya sustituido al apellido Tounens.
Tres días después, con otro decreto, anexa la Patagonia
argentina entera a su reino, al cual bautiza con el nombre de Nueva
Francia. La primera aventura araucana de Orllie Antoine finaliza abruptamente
en enero de 1862, cuando, traicionado por dos de sus guías y
lenguaraces chilenos, es atrapado por un destacamento militar. Para
entonces, el gobierno del nuevo presidente José Joaquín
Pérez estaba medianamente alarmado ante la posibilidad de una
sedición indígena soliviantada y liderada por un maniático
francés. Dos años de arengas a los indios y de patético
reinado se desgranan lentamente en una prisión chilena, donde
permanece por nueve meses. Es juzgado y condenado a ser recluido en
la Casa de Orates de Santiago de Chile, humillación de la que
es salvado por la oportuna intervención del Cónsul de
Francia en Valparaíso, que logra repatriarlo a París.
Había sido destronado. En su "destierro" francés,
que dura de 1862 a 1869, se volverá objeto de mofa o de curiosidad.
Pero el hombre es incansable. Publica un periódico propio, lanza
un manifiesto, fatiga al senado francés con una petición
tras otra. En 1869 desembarca nuevamente en la costa argentina de la
Patagonia, en San Antonio, y atravesando las pampas, desemboca entre
las tribus araucanas de Chile. Uno de sus acompañantes se llamaba
Eleuterio Mendoza, que bien merecería ser el nombre de un
anarquista.
Perseguido por el ejército chileno, vuelve a cruzar la cordillera
en sentido inverso, y llega al puerto de Bahía Blanca, casi donde
había iniciado la reconquista de sus territorios. Era julio de
1871. Embarca a Buenos Aires, donde es entrevistado por varios periódicos.
La Tribuna, que sería el órgano político del "roquismo",
se sorprende irónicamente de que el gobierno argentino "no
le haya hecho la recepción debida a su alto rango". En abril
de 1874 intenta por tercera vez llegar hasta sus súbditos. Desde
Buenos Aires, y en el barco Pampita, viaja a Bahía Blanca, donde
es reconocido, detenido y expedido rápidamente a Francia. De
allí en adelante vivirá en una corte de mentira, rodeado
de ministros sin poder y de aventureros varios que inauguraban las sesiones
de la corte cantando el himno del Imperio a voz en cuello. Otorgaba
títulos de nobleza y vendía monedas acuñadas de
un reino inexistente, de valor únicamente numismático,
pues ni siquiera en su falsa corte eran aceptadas como medio de pago.
Curioso: mientras compartió las rutas de los mapuches, sólo
el antiguo método del trueque le permitió sobrevivir.
Al fin, corrido por sus acreedores, se refugió en la región
de Dordoña, donde se ganó el pan de cada día con
el oficio de lamparero público en el municipio de Tourtoirac.
Y así hasta el 19 de septiembre de 1878, cuando el Rey de La
Araucanía y la Patagonia es llamado a visitar un reino superior.
El anarquista
Errico
Malatesta había nacido un 14 de diciembre de 1853 en Santa María
Capua Vetere, una ciudad presidiaria. Sus padres eran modestos terratenientes,
de ideas liberales. Cuando Malatesta tenía catorce años
escribió una carta, insolente y amenazadora, dirigida al Rey
Vittorio Emmanuele II. La policía se tomó la correspondencia
muy en serio: fue arrestado y apenas logró salvar la ropa. El
pronóstico del padre no fue alentador: "Pobre hijo, me sabe
mal decírtelo, pero a este paso acabarás en la horca."
Luego de enterarse de la insurrección de París, en 1871,
se adhiere a las ideas de la Internacional, y con diecisiete años
viaja a Suiza a fin de conocer a Mijail Bakunin. De allí en adelante
se transformó en uno de los revolucionarios más famosos
de su tiempo. Editó el periódico La Questione Sociale,
primero en Florencia, entre 1883 y 1884, luego en Buenos Aires, 1885-1886,
y al fin en New Jersey, 1899-1900. Organizó grupos de compañeros,
sindicatos y publicaciones, lideró revueltas, escribió
algunos libros breves, sobre todo procuró unir a la "familia
anarquista" y salvarla de sus tendencias centrífugas. Con
el tiempo editaría también los periódicos L'Associazione,
L'Agitazione, Volontà, Umanità Nova y Pensiero e Volontà.
Pasó treinta y cinco años de su vida en el exilio, difundiendo
la Idea por España, Francia, Suiza, Inglaterra, Portugal, Egipto,
Rumanía, Austria-Hungría, Bélgica, Holanda, Estados
Unidos, Cuba y Argentina. En 1874 fue encerrado en la cárcel
por primera vez por liderar una insurrección en Apulia. Tres
años después, al mando de una banda de anarquistas, Malatesta
ocupa la aldea de Letino, donde, en presencia de los campesinos, destituye
al Rey Vittorio Emmanuele y ordena quemar los registros fiscales de
la región. La banda anarquista se dirigió luego al pueblo
de Gallo, donde rompieron la medida con la que se medía el impuesto
en harina. Nuevamente es llevado a juicio y condenado a tres años
de prisión, de los que cumple solamente uno. Más adelante
pasaría muchas temporadas en la mazmorra. Cuando ya se había
hecho un nombre en los ambientes anarquistas, logra sortear una orden
de detención impartida en Florencia, introduciéndose en
un barco, oculto en una caja que también contenía una
máquina de
coser. Llegaría a la Argentina munido del pasaporte plebeyo de
polizón. Era el año 1885. En Buenos Aires conecta con
anarquistas italianos nucleados alrededor del Círculo Comunista
Anárquico, y casi inmediatamente reinicia la publicación
de La Questione Sociale, que se repartía gratuitamente y de la
cual se editaron catorce números. En esta ciudad trabajó
primeramente, junto a su camarada Natta, como mecánico electricista
en un taller propio que fracasó, y luego en la elaboración
de vinos. Permanecería en Argentina hasta 1889. Durante toda
su vida, cuya mitad transcurrió en cárceles, exilios y
arrestos domiciliarios, Malatesta se destacó por su sentido práctico
y su capacidad organizativa y publicística. Nunca fue un soñador:
siempre creyó que la voluntad humana era más importante
que la "inevitabilidad histórica" de la revolución
y que ninguna acuñación utópica podía sustituir
al análisis preciso de las coyunturas históricas. Y sin
embargo, también él se internó en la Patagonia.
Geografía
espiritual
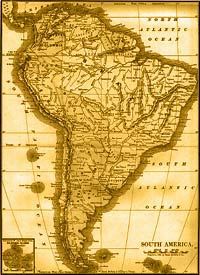 Brújulas,
teodolitos y astrolabios son imprescindibles para cartógrafos
y exploradores; también para propietarios de tierras y gobernantes.
No obstante, la tierra también ha sido una cuenca hollada por
caravanas nómadas, expediciones perdidas, errancias, diásporas,
odiseas y éxodos. El espacio físico no es un dato material
constante; por el contrario, es la arcilla hendida y modificada continuamente
por las leyes humanas del espaciamiento, en cuya jurisdicción
rigen el esfuerzo y la imaginación tanto como la suerte y la
reticencia de la naturaleza. En la conjunción de estas cuatro
condiciones se abren paso las expediciones de hombres solos o de tropas
organizadas. Así como algunos adivinan el destino sobre un portulano
u oteando la rosa de los vientos, otros avistan el derrotero en manifiestos
o en los rumores que son soltados en las ciudades. Entre los hombres
y las regiones han de existir secretas correspondencias a las que el
cartógrafo haría bien en atender: paralelos insospechados,
y meridianos caprichosos. ¿Dónde ubicar la sección
áurea, el "número de oro" de los pintores renacentistas,
que ayude a organizar las proporciones de un atlas espiritual? El aire
de familia entre humanos y territorios pertenece al orden de los elementos
cuya correspondencia puede elevarse a rango de principio cosmogónico.
A esa correspondencia "cartográfica" podemos llamarla
geografía espiritual. Se trata de una ciencia que, sin renegar
de la historia y la economía, permite vislumbrar los pasos perdidos,
los senderos olvidados, las rutas desusadas, y sobre todo, hace intersectar
los atlas imaginarios (literarios, utópicos, legendarios) y los
dramas biográficos. La imaginación se superpone e imprime
sobre la materia: sirva de ejemplo la toponimia patagónica, que
expone la desbordante creatividad lingüística de exploradores
y pioneros: el humor y el delirio se unen al santoral y la simbología
estatal. En los mapas de la geografía espiritual no buscamos
energías cósmicas ni horizontes turísticos novedosos
sino la materia emocional que un historiador atento debería rescatar
de los escombros, documentos y relatos orales. El buen cartógrafo
debe aprender a desconfiar de las mediciones precisas, pues a cada espacio
físico corresponde un atlas simbólico. La geografía
paralela bien podría ser la psiquis de la cartografía
y también la "anímica" de las naciones. A cada
nación les son propios territorios legendarios a cuyos meridianos
y paralelos sería inútil determinarlos en forma positivista.
Brasil dispone de su Amazonas; África del Norte, de su Sahara;
Rusia, de Siberia; la India, del Himalaya; Canadá, del Yukon.
Argentina tiene su Patagonia. Y a cada una de estas regiones de leyenda
corresponden "tipos caracterológicos": el exiliado,
a la Siberia; el tuareg, al desierto; el alpinista, al Himalaya; el
garimpeiro, al Amazonas; el buscador de oro, al Yukon y el pionero,
a la Patagonia. La ciudad no otorga este tipo de visados a las vocaciones
de sus habitantes; apenas los tickets imprescindibles para lubricar
la circulación urbana. Aún más: la globalización
mediática, financiera y tecnológica ha logrado que todas
las grandes ciudades del mundo se repliquen mutuamente.
Brújulas,
teodolitos y astrolabios son imprescindibles para cartógrafos
y exploradores; también para propietarios de tierras y gobernantes.
No obstante, la tierra también ha sido una cuenca hollada por
caravanas nómadas, expediciones perdidas, errancias, diásporas,
odiseas y éxodos. El espacio físico no es un dato material
constante; por el contrario, es la arcilla hendida y modificada continuamente
por las leyes humanas del espaciamiento, en cuya jurisdicción
rigen el esfuerzo y la imaginación tanto como la suerte y la
reticencia de la naturaleza. En la conjunción de estas cuatro
condiciones se abren paso las expediciones de hombres solos o de tropas
organizadas. Así como algunos adivinan el destino sobre un portulano
u oteando la rosa de los vientos, otros avistan el derrotero en manifiestos
o en los rumores que son soltados en las ciudades. Entre los hombres
y las regiones han de existir secretas correspondencias a las que el
cartógrafo haría bien en atender: paralelos insospechados,
y meridianos caprichosos. ¿Dónde ubicar la sección
áurea, el "número de oro" de los pintores renacentistas,
que ayude a organizar las proporciones de un atlas espiritual? El aire
de familia entre humanos y territorios pertenece al orden de los elementos
cuya correspondencia puede elevarse a rango de principio cosmogónico.
A esa correspondencia "cartográfica" podemos llamarla
geografía espiritual. Se trata de una ciencia que, sin renegar
de la historia y la economía, permite vislumbrar los pasos perdidos,
los senderos olvidados, las rutas desusadas, y sobre todo, hace intersectar
los atlas imaginarios (literarios, utópicos, legendarios) y los
dramas biográficos. La imaginación se superpone e imprime
sobre la materia: sirva de ejemplo la toponimia patagónica, que
expone la desbordante creatividad lingüística de exploradores
y pioneros: el humor y el delirio se unen al santoral y la simbología
estatal. En los mapas de la geografía espiritual no buscamos
energías cósmicas ni horizontes turísticos novedosos
sino la materia emocional que un historiador atento debería rescatar
de los escombros, documentos y relatos orales. El buen cartógrafo
debe aprender a desconfiar de las mediciones precisas, pues a cada espacio
físico corresponde un atlas simbólico. La geografía
paralela bien podría ser la psiquis de la cartografía
y también la "anímica" de las naciones. A cada
nación les son propios territorios legendarios a cuyos meridianos
y paralelos sería inútil determinarlos en forma positivista.
Brasil dispone de su Amazonas; África del Norte, de su Sahara;
Rusia, de Siberia; la India, del Himalaya; Canadá, del Yukon.
Argentina tiene su Patagonia. Y a cada una de estas regiones de leyenda
corresponden "tipos caracterológicos": el exiliado,
a la Siberia; el tuareg, al desierto; el alpinista, al Himalaya; el
garimpeiro, al Amazonas; el buscador de oro, al Yukon y el pionero,
a la Patagonia. La ciudad no otorga este tipo de visados a las vocaciones
de sus habitantes; apenas los tickets imprescindibles para lubricar
la circulación urbana. Aún más: la globalización
mediática, financiera y tecnológica ha logrado que todas
las grandes ciudades del mundo se repliquen mutuamente.
Hombres
como Malatesta, Orllie Antoine o los colonos galeses querían
confirmar que en las grandes extensiones hay libertad. No una libertad
metafísica. Aquí hay que inventariar a beneficio de inventario
la geometría defectuosa: falta catastro, frontera, hitos, plaza
fuerte, señalización. Pero a la libertad geográfica
perfecta, que es polar, la naturaleza no le es propicia. Promover la
"lírica" de la libertad expedicionaria o la "nostálgica"
de los pioneros y otros hombres de frontera resulta inconducente, pues
si estos ejemplos sirven de algo, es para pensar al impulso centrípeto
de los últimos cien años, es decir, la creciente mengua
de la capacidad humana para anhelar e imaginar libertades.
Opuestamente, la preferencia por lugares legendarios de índole
acéfala pule nuestra mirada de manera de poder avistar la grieta
en la armadura, la babera en el yelmo, la mueca grotesca en la cabeza
coronada.
Ciertas
extensiones del planeta están filiadas entre sí, por guardar
recodos, entradas y paisajes que ningún hombre ha visto aún.
Sin embargo, no son los primeros hombres los enemigos de las tierras
vírgenes, sino el Estado. El explorador siempre ha sido un Adelantado
del Verbo: nombra los ríos, clasifica la flora y bautiza los
confines; pero el agrimensor, notario estatal, mide, calcula y diagrama
el terreno. No obstante, los exploradores, los misántropos y
los réprobos llegan antes. La Patagonia, incluso hasta nuestros
días, carece de historia; sólo dispone de historias, a
las que el sistema pedagógico nacional soslaya prolijamente y
que sólo pueden ser rescatadas de los rumores que el viento se
llevó. La de Malatesta es una de tantas. Las dimensiones de la
cartografía poblada de historias deben proyectarse a escala humana,
tomando en consideración el modo en que la geografía actuó
sobre el destino de los que allí incursionaron, no en tanto condición
topográfica o económica, sino como activante de tareas
o como resolutor de fuerzas anímicas en tensión. El drama
personal y el medio ambiente donde es puesto en obra conforman las dos
piernas del compás que traza los arcos espirituales de esta geografía
paralela.
Oro
y anarquía
El alambrado
de púa y los decretos de creación de gobernaciones son
las consecuencias forzosas del poblamiento pionero, previo y desordenado,
de un territorio. Luego, mucho más tarde, se explotan las riquezas
"naturales" de la región. Pero este tipo de soledades,
antes de ingresar en los relevamientos estadísticos y en los
atlas fiscales de un país, sólo ofrecían una riqueza,
a la que desde antiguo acuden enjambres de desfavorecidos por la rueda
de la fortuna. Aún más que el hambre o que la búsqueda
de "oportunidades", más todavía que el éxodo
obligado por la guerra civil o por la persecución religiosa,
han sido los metales los que desde antiguo han regido sobre las migraciones
humanas. Una historia del nomadismo mostraría un mapa de los
desplazamientos de herreros y metalúrgicos desde la Edad de Hierro
en adelante. En el norte del Canadá, como en el sur de la Argentina,
el oro hibernó durante siglos, pero quien busca la Ciudad de
los Césares tarde o temprano encuentra sus ruinas detríticas.
De todas maneras, la historia de las grandes ciudades que han crecido
al amparo de una sola explotación es la misma historia de las
efímeras fiebres del oro. Esas ciudades se erigen, declinan,
caen en el abandono, y son olvidadas. Samarkanda, Petra, Timbuctú,
Potosí, Nantuckett, Iquique, Manaos.
Pueblos-campamento, pueblos del camino, pueblos factoría, pueblos
fantasma.
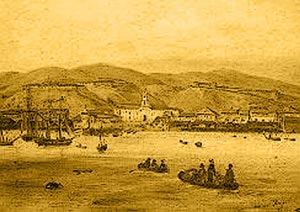 En
1882 unos colonos galeses habían descubierto oro en un lugar
cercano al río Chubut, en el Valle del Tecka. La noticia llega
meses después a Buenos Aires. En Chubut sólo se había
encontrado, en verdad, una sustancia llamada pirita, metal rutilante
aunque sin valor alguno, el así llamado "oro de los tontos".
No hubo tiempo para organizar una estampida de aventureros hacia la
Patagonia, pero mucha gente paró los oídos. Tres años
más tarde se anuncia que en el Cabo Vírgenes del Territorio
de Santa Cruz, mucho más al sur, había oro en cantidad
aceptable. Malatesta, anarquista prófugo, se entusiasma con la
noticia y junto a dos compinches construye soviets en el aire. Oro:
en pos de ese palíndromo viajó Errico Malatesta al extremo
sur de la Patagonia. ¿Qué hacían tres anarquistas
escarbando la Patagonia en busca de oro? Malatesta había liderado
un par de revueltas fracasadas en Italia que, previa destrucción
de nóminas fiscales y símbolos municipales, lo forzaron
a huir al destierro. En Buenos Aires, al comienzo, había intentado
estimular la acción gremial con pobres resultados.
Malatesta era todavía un hombre joven que hablaba deficientemente
el castellano, estaba varado en este puerto lejano, y siendo desaconsejable
todavía el retorno a Europa, habría considerado que no
perdía nada con viajar a la Patagonia para encontrar su peculiar
El Dorado y con el honesto fin de financiar una imponente revolución
mundial con lingotes patagónicos. La imaginación de los
revolucionarios suele impulsarlos hacia espléndidas auroras tanto
como al disparate y la catástrofe. Las aventuras auríferas
del siglo xix cobijaron a numerosos utopistas y carbonarios: a la fiebre
del oro de California acudieron no pocos fugitivos de la frustrada revolución
francesa de 1848. Pero la fiebre del oro de los tres anarquistas duraría
lo que un santiamén: la expedición terminó en un
callejón sin salida. Los distritos auríferos estaban mayormente
bajo el control de una compañía explotadora, por la noche
la temperatura bajaba a 14° bajo cero, había poca esperanza
de hallar otra zona de buen rendimiento y llegó el momento en
que los tres revolucionarios se hartaron de sobrevivir dando caza a
las nutrias de mar. Siete meses después de su llegada, en medio
del invierno, los anarquistas deciden abandonar la zona, luego de aventuras
nada promisorias: casi mueren de hambre y debieron ser rescatados por
un barco en calidad de náufragos y desembarcados en el pueblo
de Carmen de Patagones, ya en la provincia de Buenos Aires. Una vez
en la ciudad de Buenos Aires, Malatesta se dedica a actividades propagandísticas,
y otro de los fallidos prospectores mineros, a falsificar dinero. Esos
meses pasados en el sur constituyeron un excéntrico episodio
en la vida del por lo demás bastante sensato revolucionario.
Cuando Malatesta, medio muerto de hambre, vuelve a Buenos Aires, da
conferencias en italiano en la Librería Internationale de E.
Piette, en el Círculo de Estudios Sociales, y en el salón
de actos del Club Vorwärts. En 1886 ayuda a organizar el primer
sindicato argentino moderno: el de panaderos
(1),
al cual le prepara sus reglamentos. En 1888, participaría en
la primera huelga de panaderos del país, que duró diez
días y acabó en triunfo. Un año después,
parte a Europa, donde más adelante lideraría el movimiento
anarquista italiano, luego de sufrir incontables días de cárcel
en muchospaíses.
Cuando murió, en 1932, hacia años que sufría arresto
domiciliario impuesto por Mussolini.
En
1882 unos colonos galeses habían descubierto oro en un lugar
cercano al río Chubut, en el Valle del Tecka. La noticia llega
meses después a Buenos Aires. En Chubut sólo se había
encontrado, en verdad, una sustancia llamada pirita, metal rutilante
aunque sin valor alguno, el así llamado "oro de los tontos".
No hubo tiempo para organizar una estampida de aventureros hacia la
Patagonia, pero mucha gente paró los oídos. Tres años
más tarde se anuncia que en el Cabo Vírgenes del Territorio
de Santa Cruz, mucho más al sur, había oro en cantidad
aceptable. Malatesta, anarquista prófugo, se entusiasma con la
noticia y junto a dos compinches construye soviets en el aire. Oro:
en pos de ese palíndromo viajó Errico Malatesta al extremo
sur de la Patagonia. ¿Qué hacían tres anarquistas
escarbando la Patagonia en busca de oro? Malatesta había liderado
un par de revueltas fracasadas en Italia que, previa destrucción
de nóminas fiscales y símbolos municipales, lo forzaron
a huir al destierro. En Buenos Aires, al comienzo, había intentado
estimular la acción gremial con pobres resultados.
Malatesta era todavía un hombre joven que hablaba deficientemente
el castellano, estaba varado en este puerto lejano, y siendo desaconsejable
todavía el retorno a Europa, habría considerado que no
perdía nada con viajar a la Patagonia para encontrar su peculiar
El Dorado y con el honesto fin de financiar una imponente revolución
mundial con lingotes patagónicos. La imaginación de los
revolucionarios suele impulsarlos hacia espléndidas auroras tanto
como al disparate y la catástrofe. Las aventuras auríferas
del siglo xix cobijaron a numerosos utopistas y carbonarios: a la fiebre
del oro de California acudieron no pocos fugitivos de la frustrada revolución
francesa de 1848. Pero la fiebre del oro de los tres anarquistas duraría
lo que un santiamén: la expedición terminó en un
callejón sin salida. Los distritos auríferos estaban mayormente
bajo el control de una compañía explotadora, por la noche
la temperatura bajaba a 14° bajo cero, había poca esperanza
de hallar otra zona de buen rendimiento y llegó el momento en
que los tres revolucionarios se hartaron de sobrevivir dando caza a
las nutrias de mar. Siete meses después de su llegada, en medio
del invierno, los anarquistas deciden abandonar la zona, luego de aventuras
nada promisorias: casi mueren de hambre y debieron ser rescatados por
un barco en calidad de náufragos y desembarcados en el pueblo
de Carmen de Patagones, ya en la provincia de Buenos Aires. Una vez
en la ciudad de Buenos Aires, Malatesta se dedica a actividades propagandísticas,
y otro de los fallidos prospectores mineros, a falsificar dinero. Esos
meses pasados en el sur constituyeron un excéntrico episodio
en la vida del por lo demás bastante sensato revolucionario.
Cuando Malatesta, medio muerto de hambre, vuelve a Buenos Aires, da
conferencias en italiano en la Librería Internationale de E.
Piette, en el Círculo de Estudios Sociales, y en el salón
de actos del Club Vorwärts. En 1886 ayuda a organizar el primer
sindicato argentino moderno: el de panaderos
(1),
al cual le prepara sus reglamentos. En 1888, participaría en
la primera huelga de panaderos del país, que duró diez
días y acabó en triunfo. Un año después,
parte a Europa, donde más adelante lideraría el movimiento
anarquista italiano, luego de sufrir incontables días de cárcel
en muchospaíses.
Cuando murió, en 1932, hacia años que sufría arresto
domiciliario impuesto por Mussolini.
1.
Existía un sindicato de tipógrafos desde la década
de 1870, aunque organizado según modalidades más clásicas,
a la manera de las organizaciones gremiales que brindaban ayuda mutua
y formación profesional.